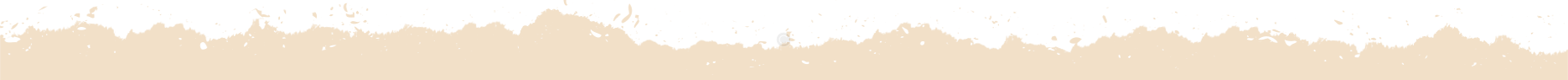La historia cultural de Puerto Cabello está llena de episodios memorables, muchos de ellos ligados a la música, al teatro y a la beneficencia. En una ciudad que durante el siglo XIX se convirtió en puerto obligado para viajeros, comerciantes y artistas, no resultaba extraño que sus habitantes disfrutaran con entusiasmo de veladas músico-teatrales y conciertos, muchas veces organizados con fines benéficos. Aquella práctica se hizo costumbre en la urbe marinera, siendo frecuente que la municipalidad a través de la comisión de ornato, dispensara la ayuda que estaba a su alcance, bien facilitando el salón municipal en el cual habrían de tener lugar algunas de esas presentaciones, o mediante la exoneración de los derechos municipales que debían ser cancelados con ocasión de tales espectáculos.
En ese contexto se inscribe la llegada de la pequeña pianista que asombró a todos con su precoz talento, nos referimos a María Saumell Villasmil (Caracas, 1868 – c. 1910), hija del músico y compositor Rafael María Saumell. De ella habíamos escrito en nuestro libro sobre la historia de la música porteña (2004), pero la presencia de los Saumell, aquel mayo de 1875, también quedó registrada en las páginas del periódico local El Diario Comercial, nota reproducida por su homólogo valenciano La Voz Pública del 28 de mayo. En aquella oportunidad, el pianista ofreció un recital junto a su hija de apenas seis años, en el salón de sesiones del Concejo Municipal. Lo recaudado estaba destinado a la Sociedad de Beneficencia, presidida por la señora Dolores Caramelo de Brandt, conocida filántropa de la ciudad. El cronista del suceso dejó constancia de la admiración que causó la pequeña pianista: «María, su hija, llenó de admiración a todos cuantos le escucharon, ya que sus dotes de pianista la convirtieron en la consentida del público capitalino».
Lo cierto es que aquel recital se convirtió en un acontecimiento. La niña, llevada al piano «entre aplausos y demostraciones de contento, interpretó Variaciones sobre Lucía y El Carnaval de Venecia, causando sorpresa, admiración y entusiasmo entre los asistentes. Después acompañó una canción española llena de gracia, y con prematura propiedad, y finalmente compartió escenario con el niño Guruceaga, violinista precoz, en la ejecución de una danza que desató frenéticos aplausos. El acto tuvo también un aire ceremonial, pues el presidente del Concejo Municipal, señor Jáuregui, le obsequió a la pequeña una medalla de oro y, lo que para ella resultó aún más valioso, «un muñeco llorón, que cautivando desde aquel instante todo el cariño de María fue después objeto de su constante y graciosa solicitud». Ese detalle revela el contraste entre la magnitud artística de la niña y su condición infantil, aunque su talento la elevaba al nivel de una virtuosa, seguía siendo una criatura que se alegraba con un juguete. Cuántos de los que admiraron a la pequeña María no verían en ella sino el recuerdo de aquella otra criatura llamada Teresa Carreño, que trece años antes había conquistado la atención y el cariño de quienes le escucharon en esta misma ciudad.
Las andanzas de María no pasaron inadvertidas para la crítica musical de su tiempo. Ramón de la Plaza, en su Ensayos sobre el Arte en Venezuela, la describió con palabras que asombran por su intensidad: «Gusto da verla interpretando con sus manecitas las más difíciles piezas de concierto, con tal firmeza y fuerza de expresión, que parece no ser ella la que toca, sino más bien algún hábil maestro. Qué propiedad, qué estilo, qué ejecución se hermanan en esta criatura para arrebatarnos con el extraordinario poder de sus facultades». Desde las páginas de El Zancudo, del 21 de mayo de 1876, Felipe Tejera también le dedica sentidas líneas: «Ardua empresa sería dar idea exacta de sus habilidades en el piano. Verla y oírla es asistir á una transfiguración, Sus pequeñísimos dedos recorren el teclado como las alas rapidísimas de un insecto melodioso; no se les miran sino se les oyen. El instrumento al parecer cobra vida bajo el poderoso prestigio de sus manos, que se confunden con el limpio marfil de las teclas; i deja escapar un torrente de armonías que vuelan i se esparcen como un enjambre de notas aladas que van á herir los corazones, dejando en cada uno algo de dulce como la tristeza de los recuerdos i algo también de patético i de grande como el deslumbramiento».
El concierto de los Saumell en el puerto coincidió con otra temporada musical de importancia, pues en mayo de 1875 se ofrecieron cuatro funciones de ópera bajo la dirección del empresario Leopoldo Montenegro. Parte de lo recaudado se destinó al Asilo de Beneficencia, otro ejemplo de cómo la cultura se vinculaba estrechamente a las causas sociales. Sin embargo, aquel fue el último ciclo de espectáculos que se realizaron en el salón del Concejo Municipal. Una proposición del concejal Nicolás Rodríguez, quien consideraba impropio que la sede de deliberaciones políticas se transformara en teatro, puso fin a esa práctica. Desde entonces, los conciertos y veladas tuvieron que trasladarse a galpones de comercios en la calle Comercio o, en ocasiones, al edificio de la vieja Aduana, siempre que no estuviera repleto de mercancías.
María Saumell no solo fue una pianista precoz, sino que con el tiempo amplió su repertorio hasta incluir obras de Beethoven, Chopin, Mendelssohn y Gottschalk, así como composiciones de autores venezolanos, entre ellas las de su propio padre. Su talento llegó a impresionar al propio presidente de la República, doctor Juan Pablo Rojas Paúl, quien después de escucharla en el Teatro Caracas le otorgó el Busto del Libertador como reconocimiento. Las invitaciones para presentarse en el extranjero se multiplicaron. Nueva York, Nueva Orleans, La Habana, Curazao y Puerto Rico fueron algunos de los destinos a los que viajó, acompañando a su padre en las giras de compañías de arte lírico que recorrían el Caribe. También incursionó en la dirección orquestal, algo insólito para una mujer de su tiempo, llegó a dirigir funciones de ópera y zarzuela y componer valses y danzas de salón.
mail@ahcarabobo.com
@PepeSabatino