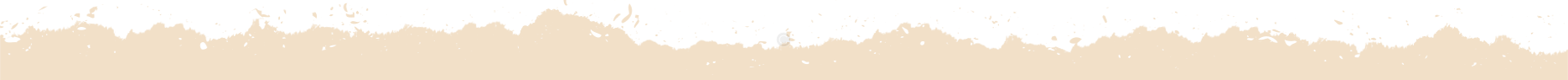En 1983 San Antonio de Los Altos era todavía un pueblo que dejaba de serlo, un pueblo que se convertía de manera vertiginosa y desordenada en ciudad. Mejor dicho, se trataba no de un pueblo que evolucionaba debido a su propio ritmo de crecimiento sino un pueblo que era forzado por intereses foráneos a convertirse en ciudad, en una pequeña ciudad. Los desafueros de la industria de la construcción, estimulada por el desorden administrativo, la corrupción y la carencia de planificación urbana, horadaban de manera incesante Los Altos. Los Teques, San Antonio y Carrizal veían levantarse grandes moles de viviendas multifamiliares y centros comerciales, muy a tono con el ideal de la Gran Venezuela que se había popularizado entre 1974 y 1979, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
No se miraba el futuro, se imaginaba. No se construía, se esperaba que fuera benévolo y dadivoso como un gran san Nicolás decembrino. Calcular las consecuencias de un desarrollo desordenado resultaba, antes que un irrenunciable procedimiento técnico, un discurso políticamente incorrecto. Incluso, oponerse al crecimiento, sonaba a discursos anacrónicos de políticos cuestionadores y a declaraciones de hippies y abuelos nostálgicos, polos de diversas actitudes ante el mismo fenómeno de cuestionamiento.
Eran tiempos de descentralización, aunque más como excusa que como proyecto real, y búsqueda de nuevas estructuras de participación, como había estimulado el programa de gobierno de Luis Herrera Campins en 1978 (“Mi compromiso con el pueblo”), pero a la vez eran también tiempos de nacionalismo exaltado, sobre todo, por la celebración de efemérides significativas: el cincuentenario de Doña Bárbara, la gran novela de Rómulo Gallegos, en 1979; el bicentenario de Andrés Bello en 1981 y el bicentenario de Bolívar en 1983. Algo se movía en el inconsciente venezolano.
Impulsado por la descentralización, el deseo de optimización de servicios y funciones públicas, se había generado la idea de crear un municipio autónomo, separado del antiguo distrito Guaicaipuro. Su asumía sin más que el centralismo tequense restaba oportunidades a los municipios (entendidos como divisiones no autónomas de los distritos en el ordenamiento legal anterior) que conformaban aquella unidad de Los Altos y sus adyacencias. Así nació en 1982 el municipio que, en consonancia con el espíritu nacionalista, debía tener un nombre épico. Se echó mano de lo que casi pudiera llamarse hoy una “leyenda urbana” por la escasa vinculación entre el nombre y el lugar, pero que ya había sido invocada anteriormente, en la transición de la dictadura a la democracia, al llamar “Los Salias” al nuevo grupo escolar erigido en la urbanización El Sitio. En consecuencia, “Los Salias” terminó llamándose el nuevo municipio autónomo, que no mucho en verdad tenía que ver con los hermanos Vicente y Francisco Salias, pero cuya vinculación con San Antonio había que inventar, en los términos que propone el historiador inglés Bernard Lewis. Otros nombres que llegaron a oírse fueron Andrés Bello y Rómulo Betancourt, proscrito el de Cecilio Acosta por una cuestión de dignidad de San Diego de Los Altos: su cuna, centro urbano que quedó bajo los términos municipales de Los Teques. Hoy, el que otrora fuera el centro poblado más importante de Los Altos después de Los Teques, constituye la parroquia Cecilio Acosta del municipio Guaicaipuro. De todos esos nombres, el de los Salias contaban con más arraigo popular, especialmente por el mencionado centro educativo.
Los hermanos Francisco y Vicente Salias estuvieron vinculados al proceso independentista, especialmente en sus inicios, y Vicente ha sido considerado como el probable autor de la letra del himno nacional. El patronímico de los Salias reafirmaba el sentido nacionalista al invocar la fundación del Estado nacional y enfatizar esa época, sus gestas y protagonistas como la edad dorada de la historia venezolana. De esa manera, habiendo sido Los Altos no obstante una región de tendencias realistas, se bendecía con el agua lustral de la Independencia, según las ideologías nacionalistas, a San Antonio de Los Altos, cuyo mismo nombre hubiera sido el apropiado para el nuevo municipio sin descartar el viejo topónimo indígena: Gulima.
Tantos cambios terminaban por confundir, como los incesantes movimientos de tierra y el polvo que levantaban. Podía parecer simpático que al lado de un potrero o de un campo sembrado de hortalizas se alzara un edificio de apartamentos o un centro comercial frente a un establo o que una calle asfaltada rompiera la armonía de un campo de flores… Pocos advertían, sin embargo, las nubes que empezaban a cargarse de elementos tóxicos.
San Antonio parecía un pueblo nuevo, pero sobre todo una cobija de retazos que combinaba tinajeros y automóviles, bueyes y televisores, vegas y aceras. Sin embargo, el pueblo era viejo, más que la impresión de los nuevos habitantes de urbanizaciones de casas o de apartamentos de no muchos metros cuadrados.
¿Una ciudad dormitorio? ¡Cuánto me costaba, y aún como sanantoñero me sigue costando, no reaccionar frente a ese calificativo! San Antonio de Los Altos, en verdad, pasó de pueblo a ciudad, pero a ciudad dormitorio, y estar, como ahora, rodeada de poblaciones satélites cuyas economías dependen del inestable trabajo que se pueda generar y ofrecer en San Antonio (fundamentalmente servicios y comercio).
En ese contexto aún inicial, que podemos llamar el período formativo de lo que ahora vivimos como un estruendoso deterioro de los servicios y estructuras urbanas, sobresalía la percepción de la novedad urbana. Por ello, no dejaba de ser una sorpresa que se celebrara la antigüedad del pueblo que contrastaba con su apariencia. El 1º de mayo de 1983 se cumplía el tricentenario de la fundación de San Antonio de Los Altos, fecha del poblamiento europeo inicial indicada en una carta al Rey de don Diego de Melo Maldonado, gobernador de la provincia de Caracas o Venezuela. El 21 de abril de ese mismo se arribaba al bicentenario de la erección canónica de la parroquia de San Antonio de Padua.
La celebración de esos centenarios tenía un sentido especial más allá de la mera intención conmemorativa. Permitía ratificar la antigüedad de San Antonio de Los Altos como centro poblacional fundado en la época colonial. Había sido hasta entrado el siglo XX un pueblo de pocos habitantes, de pequeños productores agrícolas, y sin grandes manifestaciones arquitectónicas muchas veces consideradas como indicadores privilegiados de pasado y esplendor: la riqueza como ostentación e indicio de pretérita grandiosidad.
En otras palabras, la celebración del tricentenario de San Antonio de Los Altos y del bicentenario de su primera parroquia eclesiástica servía para dignificar una historia menuda y en gran parte desconocida y sometida a invisibilidad social y, por esa vía, a la minusvaloración y el desprecio. San Antonio, especialmente en aquellos días de crecimiento agitado y efervescente, necesitaba reafirmar su condición de centro urbano antiguo y, por tanto, poseedor de tradiciones anteriores a sus pobladores originarios, quienes las habían heredado de sus mayores. Durante varios días se sucedieron diversas actividades culturales, musicales, religiosas y de entretenimiento que marcaban las efemérides.
Faltaba mucho por recorrer, mucha agua por bajar de los cerros y sus quebradas, muchas hojas de helecho sorprendidas y flores de árnica y varitas de san José por brillar bajo el sol como consuelo. Los nubarrones no se podían interpretar adecuadamente. San Antonio en la actualidad, como Venezuela toda, necesita mirar, reevaluar y valorar su pasado para construir su futuro, otro futuro más digno, sostenidamente próspero e inclusivo al máximo.
Recordar los orígenes y la historia tiene siempre un efecto afirmativo, en el sentido de consolidar y solidificar. Vista cuatro décadas después, ese fue el sentido esencial de la celebración de los centenarios de San Antonio de Los Altos y su primera parroquia. La que alguna vez un titular de prensa llamó “ejemplo mundial de caos urbano”, la ciudad-municipio, debe mirarse a sí misma, a sus hermanas de Los Altos y con ellas a una Venezuela que necesita conocer su pasado, muy especialmente el de localidades y regiones, como condición indispensable para elaborar proyectos de futuro.
San Antonio de Los Altos sigue su palpitar en las tierras que los indios llamaron de otra forma. En Gulima o San Antonio, la “raza buena” de sanantoñeros y gulimenses imitamos a la de la llanura venezolana que en palabras de Gallegos, “ama, sufre y espera”.
hbiordrcl@gmail.com