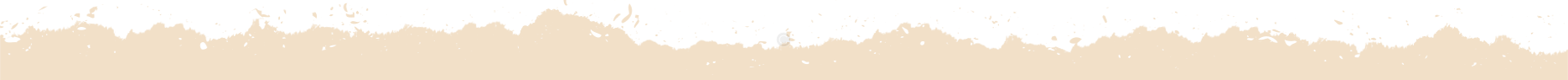La historia de Puerto Cabello no puede comprenderse cabalmente sin aludir a uno de los actores económicos más influyentes de su etapa colonial: la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, cuyo establecimiento en la región en el siglo XVIII marcó un punto de inflexión en su desarrollo comercial, militar y urbano. Don Pedro de Olavarriaga, comerciante vasco y funcionario al servicio de intereses mercantiles de Guipúzcoa, realizó entre 1720 y 1721 un viaje de inspección a la Provincia de Venezuela por encargo de un grupo de comerciantes guipuzcoanos interesados en abrir rutas comerciales con América bajo autorización de la Corona. El objetivo era evaluar las condiciones económicas, comerciales y políticas de la región para estudiar la viabilidad de establecer un comercio legal y protegido con la metrópoli. Fruto de ese viaje fue la elaboración de una obra crucial titulada Instrucción General y Particular del Estado Presente de la Provincia de Venezuela en los Años 1720 y 1721, obra fundamental para entender la situación venezolana en el primer cuarto del siglo XVIII. Olavarriaga presenta allí un diagnóstico agudo de las debilidades estructurales de la provincia. En su descripción, identificó a Puerto Cabello como un punto neurálgico del contrabando y de gran potencial comercial. Lo describió como un fondeadero natural más seguro que el de La Guaira, y recomendó su uso como puerto alternativo y complementario para las actividades de la futura compañía. Gracias a su geografía, su fácil acceso desde los valles interiores y protección natural contra temporales, el puerto podía ser convertido en un centro de exportación e importación clave.
La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas fue creada oficialmente por Real Cédula del 25 de septiembre de 1728, y obtuvo un conjunto de prerrogativas que le concedían el monopolio del comercio entre el puerto de La Guaira y la región de Caracas, y más adelante se extendería también a Puerto Cabello, que se convertiría en uno de sus centros operativos más importantes. Los objetivos principales de la compañía eran asegurar el comercio legal entre Venezuela y España, eliminando el contrabando; establecer defensas militares en los principales puertos y contribuir al desarrollo agrícola mediante el financiamiento a los cosecheros.
La importancia estratégica de Puerto Cabello justificó su establecimiento. Su puerto natural, protegido y con mayor calado que el de La Guaira, ofrecía ventajas para el atraque de navíos de mayor tonelaje, así como un mejor resguardo ante los temporales. La Compañía estableció formalmente su presencia allí hacia 1730, construyendo almacenes, muelles, depósitos y viviendas para sus empleados. Uno de sus aportes más significativos fue la fortificación del puerto con la construcción del Castillo de San Felipe, una obra militar de gran envergadura diseñada para proteger el fondeadero y repeler ataques corsarios y piratas. Esta obra marcó el inicio de una transformación urbana en Puerto Cabello, que lo convertiría en uno de los principales enclaves marítimos del norte de Venezuela. La Compañía Guipuzcoana operó hasta 1785, cuando fue disuelta por la Corona española tras años de conflictos, pérdidas económicas y presiones internas.
Los vascos se encargaron de comprar y exportar los principales productos agrícolas y pecuarios de la Provincia de Caracas. Desde Puerto Cabello se embarcaba el cacao procedente de los valles de Aragua, Valencia, San Esteban, Nirgua y Borburata, de hecho se convirtió en uno de los principales puertos cacaoteros del Caribe durante el siglo XVIII; tabaco, cuero y pieles, añil, algodón y maderas de gran valor como el cedro, caoba y jabillo. Igualmente, la Compañía de Caracas introducía mercancías europeas muy demandadas por la población criolla, muchas de las cuales entraban por Puerto Cabello, entre ellas paños finos de lana, lino y algodón, vinos y licores, harina y alimentos procesados como embutidos, aceite de oliva y conservas, herramientas y aperos de labranza, armas y pertrechos militares, libros y artículos religiosos y, en ocasiones, esclavos africanos. Gracias a las obras de infraestructura, su conexión con los mercados europeos y su posición geoestratégica, quedó consolidado como un puerto de primera importancia en el Caribe venezolano, posición que mantendría durante el siglo XIX y hasta el presente.
Símbolo de los días de esplendor de la empresas vasca, lo constituye la Casa Guipuzcoana, joya arquitectónica colonial construida entre 1734 y 1742 y concebida como casa factoría de la compañía en Puerto Cabello. Su diseño robusto y funcional refleja influencias vascas: es una casona de dos plantas con espacios comerciales en la planta baja y áreas residenciales en la superior, todas organizadas alrededor de un patio central. La fachada principal exhibe una gran portada y un amplio balcón de madera, elementos típicos de la arquitectura colonial venezolana. Detrás del tejado, la casa cuenta incluso con un pequeño mirador desde donde se podía otear el horizonte en espera de los barcos que llegaban al puerto. Desde su origen el inmueble combinó bajo un mismo techo las funciones de vivienda y centro de trabajo, reflejando la importancia estratégica que tendría este inmueble en la vida comercial de la región.
Durante el siglo XVIII, esta casa fue el eje central de las operaciones de la Real Compañía Guipuzcoana en el puerto. En coordinación con la sede de La Guaira, funcionó como un centro logístico clave dentro del sistema comercial colonial. Principalmente, aquí se acopiaban y almacenaban los productos agrícolas de Venezuela antes de su envío a Europa, y se recibían las mercancías peninsulares para su distribución en la colonia. Aquí se concentraban cargamentos enteros de cacao, además de otros productos como añil, cueros y café, esperando el embarque hacia España. Al mismo tiempo, el edificio servía de aduana y oficinas administrativas, en sus salas se pesaban, contabilizaban y controlaban las mercancías, y trabajaban los factores y empleados encargados de llevar las cuentas y hacer cumplir el monopolio real. La arquitectura misma facilitaba estas labores, pues la sección frontal de la casona albergaba oficinas, salas de reunión y hasta depósitos en la planta baja, mientras el piso superior servía de vivienda para el personal de la compañía. En la parte posterior había amplios almacenes y patios usados como depósitos de mercancías, con cobertizos e incluso caballerizas para las mulas que transportaban los bienes tierra adentro.
El inmueble perteneció al Gral. José Antonio Páez como parte de pago de sus haberes militares, pero más tarde se negocia con la nación. Sirvió como sede de la aduana marítima, la Guardia Nacional, la biblioteca pública “Ramón Díaz Sánchez” y oficina del Cronista Oficial de la Ciudad don Miguel Elías Dao, quien se esmeró por su restauración a principios de los años setenta. Por su gran valor arquitectónico e histórico, el inmueble fue declarado Monumento Histórico Nacional el 11 de julio de 1978.
mail@ahcarabobo.com
@PepeSabatino