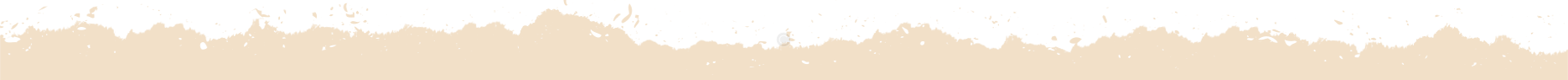La región centro-norte de Venezuela comprende la zona montañosa, valles, la costa marítima y la depresión llanera de la región central de Venezuela. Los aborígenes que allí vivían en el siglo XVI probablemente constituían un subgrupo de los caribes septentrionales. Estos serían un grupo étnico o pueblo indígena (“nación”, como se denominaban en la época colonial) que puede describirse como una “macroetnia” por estar integrada por segmentos o subgrupos con diferencias regionales. Este patrón es típico de la estructura social de las sociedades caribehablantes, es decir aquellas que hablan lenguas agrupadas en el tronco lingüístico caribe.
La lengua de los caribes septentrionales, como reflejo de la complejidad social, también pudiera entenderse como una macrolengua con diferencias dialectales que se corresponden con los subrgrupos. Además de los aborígenes de la región centro-norte, serían subgrupos de los caribes septentrionales los cumanagotos, los chaimas y los guaiqueríes.
En 2003 inicié una investigación de historia oral para tratar de recuperar memorias locales sobre los aborígenes de la región centro-norte. Intenté focalizar esos recuerdos en torno a la figura casi emblemática y legendaria de Guaicaipuro, uno de los jefes indígenas o “caciques” que la historiografía y la historia oficial han enfatizado como cabecilla principal de la resistencia indígena a los conquistadores españoles. Seleccioné una zona de Los Altos que cae sobre el piedemonte de los valles del Tuy. Esta selección se fundamentó en dos razones fundamentales: una de carácter histórico y otra de tipo etnográfico.
En cuanto a la razón histórica, hay indicios mas no pruebas concluyentes de que en esa zona pudo habitar Guaicaipuro, en una aldea llamada Suruapo o Suruapay. En cuanto a la etnografía, todavía en ese momento era una zona periurbana en la que se conservaban modos de vidas y tradiciones rurales.
Así, pues, escogí específicamente dos poblaciones: Guareguare y Cocorote, ambas ubicadas en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda, cerca de la población de San Diego de Los Altos. Tras una prospección inicial, pude encontrar un mayor número de informantes en Guareguare y, aunque hice trabajo de campo y entrevistas en las dos poblaciones, la mayor parte de la información recopilada proviene de Guareguare, a poca distancia de Cocorote en línea recta, pero por la vialidad actual esa distancia aumenta a unos diez kilómetros.
En el pasado, tanto Guareguare como Cocorote eran zonas agrícolas y sus habitantes se hallaban más interconectados y socialmente relacionados que en la actualidad. En efecto, desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX existieron allí grandes haciendas de café y conucos o huertos de policultivo. Sin embargo, con la transformación urbana de Caracas y de las ciudades aledañas, esos pueblos se han ido convirtiendo en centros densamente poblados, pero con un mínimo de actividades agrícolas. Como consecuencia, los habitantes, en su mayor parte, solo duerme allí y trabaja en las ciudades cercanas.
Los entrevistados tenían, en 2003, 80 o más años de edad. Casi todos fallecieron dos o tres años después de efectuada la investigación. Creo que lamentablemente llegué tarde a hacer la investigación, pero al menos justo a tiempo para entrevistar a varios ancianos aún lúcidos. Estos habían vivido como adultos en la zona cuando todavía albergaba áreas agrícolas. Sus habitantes entonces dependían básicamente de la agricultura y no, como ahora, de empleos asalariados fuera de sus comunidades. Ello, en parte, aseguraba un mayor apego a las tradiciones y costumbres transmitidas de manera oral por las generaciones antecedentes.
La investigación tuvo como principal objetivo reconstruir el imaginario social sobre el pasado indígena de la región. Los testimonios ofrecidos por los informantes solo permitieron una visión muy parcial y fragmentaria de ese pasado, lo que evidenciaba que al menos desde el mediados del siglo XIX, cuando era de suponer que habían nacido los padres y abuelos de los entrevistados, se había perdido la memoria sobre la alteridad sociocultural y la presencia de segmentos diferenciados en una sociedad campesina. Excepto un informante de alrededor de 83 años que me señaló dónde vivían personas de probable origen indígena, según se señalaba cuando él era joven, todos los demás manifestaron recordar muy poco o nada, sobre todo, de poblaciones indígenas.
En cambio, pude documentar diversos testimonios sobre Guaicaipuro. Algunos los señalaban como un hombre muy fuerte y aguerrido, valeroso, guerrero, poseedor y custodio de gran cantidad de oro. Lo había escondido en lugares míticos (como cuevas y parajes inaccesibles), custodiados por animales fantásticos (como jaguares), para evitar que los conquistadores españoles lo pudieran robar. Ese oro, sin embargo, nadie puede encontrarlo y las entradas a los accidentes naturales donde probablemente estaría depositado se han desdibujado o son muy difíciles de hallar en la actualidad, mitemas comunes en las narrativas indígenas.
Algunos testimonios recrean la historia del jefe indígena a partir de tres elementos: (i) las versiones historiográficas sobre Guaicaipuro, derivadas fundamentalmente de la Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela de José de Oviedo y Baños, un libro del siglo XVIII, publicado en 1723, y que por tanto resulta una fuente secundaria con respecto a Guaicaipuro; (ii) historias sobre otras figuras (como la del Tirano Aguirre que mató a su hija) que parecen interpolarse en la de Guaicaipuro, quien habría matado a su propia hija para evitar que se casara con un español y eventualmente le revelase el sitio donde había ocultado el oro; y (iii) la estatuaria indígena, referida a Guaicaipuro, entre ellas una estatua llamada “El indio combatiente” de Andrés Pérez Mujica, colocada hacia 1927 en la plaza Guaicaipuro de la ciudad de Los Teques, que presenta a un indio en actitud defensiva sobre el cadáver de otro caído en combate.
Para poder obtener esos testimonios tuve entonces que hacerlo de manera indirecta. Me vi obligado a entrar por puertas y ventanas laterales, ya que no podía abordar los recuerdos de manera directa sin toparme con un muro de contención que era la supuesta carencia de recuerdos sobre el pasado indio. La reconstrucción de modos de vida me permitió compararlos con usos y costumbres indígenas. Por su parte, el abordaje de la figura de Guaicaipuro no solo posibilitó recoger versiones sobre su historia que parecerían variantes anodinas de la historia oficial o recordada, sino, más importante develar un imaginario que da cuenta del valor atribuido a los indios antiguos. En efecto, la visión heroica de Guaicaipuro podría interpretarse como la percepción popular no solo de la fuerza sino de la valía de los indígenas, despojados de los sentimientos desmerecedores de la vergüenza étnica y la concepción colonial de los héroes vencedores y la poca visibilidad de lo indio y los indios como elementos formantes de la cultura, la sociedad y la historia del país.
Los Altos guardan con orgullo los testimonios, materiales e inmateriales, del pasado indio y de la resistencia indígena. Volver los ojos al pasado y, sobre todo, al activo presente indígena es garantía de futuro para Venezuela y América Latina.
Horacio Biord
hbiordrcl@gmail.com