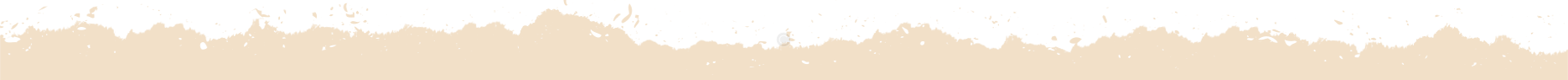La Casona Solariega del Dr. Miguel Peña, El Papiniano de Valencia, Padre Jurídico de la
República de Venezuela
Palabras Introductorias
Buenos días, señores miembros de la academia, distinguidos invitados, amigos, familiares y demás presentes
Reciban, apreciados colegas, de esta honorable corporación, de la Academia de Historia del Estado Carabobo, presidida por el Dr. José Alfredo Sabatino Pizzolante, a su junta directiva y demás miembros que la conforman, mi más hondo agradecimiento, por haberme elegido Individuo Correspondiente de la Academia de Historia, la cual recibo con gratitud y al mismo tiempo, con mi firme promesa de cumplir con los deberes, que se derivan de tan honrosa designación, no a mis modestos méritos, sino al deseo de distinguir y fomentar una rama de la investigación histórica, en nuestro medio o entorno, a la cual me he consagrado: “La Historia de las Casonas Solariegas Valencianas”. No puedo ocultar la emoción con que tomo las palabras, en este venerable recinto, la Casa de la Estrella, un lugar de gran significación para el gentilicio regional y nacional, en cuya morada a través del Congreso Constituyente de 1830, nació jurídicamente y legalmente Venezuela, como una república independiente.
Primeramente, glorifico a Dios Padre Todopoderoso y a nuestra Patrona, la Virgen del Socorro, por todas las bendiciones dadas.
Quiero destacar, el papel fundamental de mi familia, como el primer recinto de enseñanzas y valores. El valor de honrarles, en especial a mis padres Giuseppe Cariello Cobuccio y a mi madre Marcelle Gubaira de Cariello, ambos difuntos, por todo el amor, esfuerzo y dedicación en todo momento. A mi hermana Florelia de Bacalao por todos sus consejos, en cada paso trascendental de vida.
No puedo ocultar, con motivo de incorporación a la academia, enaltecer al Dr. Enrique Mandry Llanos, Individuo de Numero en el sillón Letra “Y”, quien ejerció el cargo de Presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo, ilustre valenciano, Medico con especialidad en otorrinolaringología, Profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, a quien tuve la suerte, de haber sido mi referente, mi guía de consulta como investigador documental, a través de la modalidad, de tradición legal e histórica en mis investigaciones sobre casonas valencianas. Asimismo, quiero agradecer, la valiosa colaboración prestada a esta investigación: Ana María Correa de Ramos, Presidenta de la Sociedad Amigos de Valencia, Rafael Vargas Falcón, Mary Betty Bustillos; descendientes del prócer Miguel Peña, las profesoras y cronistas Margarita Marrero de Milonas, Militza Romero, el fotógrafo Leonardo Rojas Magallanes y los Doctores Fadi Kallab y Virgilio Mogollón.
En una calurosa tarde valenciana, refrescada por un par de cervezas bien frías, como lo hacemos muchos venezolanos, en la popular Esquina La Estrella.
Planteándole mi angustia investigativa, a mi estimado amigo caraqueño, Christian González Gavidia, artista plástico, curador y conocedor de nuestras casas antiguas, propietario y restaurador de varias de estas, en los centros históricos de la ciudad de Coro, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco; El Hatillo, Estado Miranda y La Pastora, que con su experiencia, en las aulas, de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Pupilo del historiador Don Carlos Federico Duarte, y familiarizado con este tipo de líneas investigativas, por sus siete años, laborando en la Casa de Estudios de la Historia de Venezuela de la Fundación Empresas Polar, que ha aportado la valiosa obra, “Diccionario de Historia de Venezuela”, concebido por los historiadores, Manuel Pérez Vila, Manuel Rodríguez y Pedro Cunill Grau entre otros; me dio el dato certero y trascendental para mi investigación, de ir a los archivos, de las testamentarias del siglo XVIII y XIX, de los personajes principales y del mantuanaje, de la historia del centro del país.
Reafirmado y tutoriado, por el amigo en común, Francisco Melo Pelache, Licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, alumno de los profesores y académicos José Rafael Lovera e Inés Quintero, y parte del equipo restaurador del Capitolio Federal de Caracas. Asimismo al Dr. Ralph Granado Rivas, medico valenciano, coleccionista de arte colonial y republicano, que me permitió estudiar, su valiosa colección, del mobiliario del periodo hispánico de Venezuela, junto con mis constantes visitas al Museo de Arte Colonial, Quinta de Anauco; logrando, conocer la distribución, decoración y mobiliario de las estancias y salones de la mano de su Director Don Carlos Federico Duarte (1939-2024).
Ingrese a la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo. No acudí a ella respondiendo al llamado de una vocación, ya que siempre quise ser historiador e investigador, debido a mi pasión por el conocimiento del pasado, por diferentes circunstancias de la vida, no se dio de manera formal. En aquel momento solo aspiraba iniciar mi formación universitaria. Sin embargo, desde el mismo instante, que entre en contacto, con el estudio sistemático de la economía, supe que aunque ser economista, sería el oficio al que me dedicaría profesionalmente, siempre la historia, mi pasión, estaba entrelazada con la misma.
Concluido el segundo año de la carrera, al culminar una de las asignaturas denominada, Historia y Sistemas Económicos, pude comprender que ambas están entrelazadas, aunque no parezcan, mientras en el primero, estudia los hechos sucedidos a lo largo del tiempo, el segundo busca e intenta comprender los acontecimientos o fenómenos históricos, apelando al conocimiento, a través de los procesos y las variables económicas, que conducen a encontrar los elementos distintivos y poder explicar los fenómenos y procesos históricos.
La vida universitaria, me puso en contacto, con excelentes profesores, que me formaron en el uso y exigencia de la disciplina y afianzaron en el interés por la investigación, en particular mi interés por la Historia de Valencia. Inicie, en las faenas de la investigación histórica, cuando era un estudiante. En el trascurrir de la vida, tuve la oportunidad de recorrer, diversos centros históricos y observar, como en cada uno de ellos, se distinguía por una determinada personalidad, el llamado sello, que refleja e identifica, su verdadera identidad y gentilicio. Sobre todo por la historia de una casona, que contiene una multiplicidad formal de muchas historias, cuyos hilos, conforman una imagen.
Históricamente, se conoce como casona solariega, a la casa, en la que residía el cabeza de un linaje nobiliario o familiar y residieron durante varias generaciones, al que daba nombre o título de honor y que solía pasar al hijo mayor, a veces a través de mayorazgos. Aparece definida, como la vivienda principal, del estamento familiar respectivo. La distribución de la fortuna y el estatus jurídico, provocaban una diversidad social. Debe su nombre, donde radica la casa en un solar, vinculada a un propietario. Cuando a través del tiempo, se mantenía el solar originario de una familia, quedaba así, la muestra y reflejo del poder de las personas, que la construyeron y se complementan con las expresiones artísticas, así como la posesión de aquellos títulos de honor, distinción o merecimientos, apreciados y respetados por la sociedad.
Pasando a cumplir, el deber que me imponen los estatutos de esta ilustre corporación, presentare parte de una investigación que tengo, de tradición legal e histórica, de una casona del periodo hispánico muy particular, de fines de mediados de siglo XVIII. El tema que tratare lo he denominado “La Casona Solariega del Dr. Miguel Peña, El Papiniano de Valencia, Padre Jurídico de la Republica de Venezuela” y constituye la reconstrucción, de un aspecto de la vida de Miguel Antonio Peña Páez, uno de los dos próceres civiles, que aporto la ciudad de Valencia a la nación, considerado, el jurista más prestigioso y autorizado de la ciudad, siendo el padre de la nacionalidad venezolana. Muy poco, se conoce, sobre los aspectos de la morada de este personaje, existiendo algunas lagunas, permítanme, tocar y llamar a su enorme y agonizante portal y con ustedes, entrar en materia para dar fruto de mis pesquisas, que arrojan luz sobre un lugar emblemático e histórico desconocido por muchos en la ciudad.
Miguel Francisco Peña Páez, conocido como el Dr. Miguel Peña, nació en la ciudad de Valencia, en la zona conocida como Pueblo Nuevo, la actual Parroquia Candelaria, lo que con el devenir del tiempo, se fue convirtiendo, en el barrio de los isleños o canarios, en una vieja casona colonial de fines de siglo XVIII, conocida como “La Casa Grande de los Peña”, el 29 de Septiembre de 1780; viene al mundo, cuando solo hay atisbos de revolución, en las leales colonias del Rey Fernando VII, y tres años después, cuando el 8 de Septiembre de 1777, fecha, en que se dictó la Real Cedula, por el Rey Carlos III (1716-1788), Duque de Parma y Plasencia (1731-1735) ; Rey de Nápoles y de Sicilia (1734- 1759), creando la Capitanía General de Venezuela, cubriendo todo nuestro territorio y provincia, pues el nombre de Venezuela, antes de la Real Cedula, solo cubría una parte de la misma.
Hijo legítimo de Don Ramón Peña y Garmendia y Doña María Antonia Páez y López, bautizado el 7 de Octubre del mismo año, teniendo como padrinos a Don Juan Francisco Elizechea y a su tía materna Doña María Josefa Páez y López, oficiando el sacramento, en la Santa Iglesia Parroquial de Valencia, el Doctor Juan Joseph Bustillo, Teniente de Vicario y Juez Eclesiástico.
En esa misma Iglesia y tal como se comprueba del acta de matrimonio, fechada el 28 de Diciembre de 1778, cuya partida, fue asentada, en el libro de Partida de Casamientos Españoles, habían contraído enlace sus padres, siendo testigos de dicho matrimonio los siguientes: Pedro Páez, Domingo Bello y Justo Requena y da fe de ello, el Cura Teniente, de la mencionada Iglesia Parroquial, Bachiller Joseph Trinidad Pagola.
Su padre, Don Ramón Peña y Garmendia (1747-1821), es natural de la Provincia de Vizcaya, del Reino de España, hijo legítimo de Don Francisco Peña y de Francisca Perogorria Garmendia, también naturales de la misma provincia, según manifiesta en su disposición testamentaria.
La Provincia de Vizcaya, oficialmente en euskera Bizkaia, es un territorio histórico español y una de las tres provincias, que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Siendo su capital, la ciudad de Bilbao. Está situada en el norte de la península ibérica y limita al norte con el Mar Cantábrico, al este con la provincia de Guipúzcoa, al sur con la provincia de Álava y con Burgos y al oeste con Cantabria. Vizcaya es una provincia montañosa, con una alta densidad de población y cuenta con un clima oceánico, con precipitaciones abundantes y temperaturas suaves.
Se compone de 113 municipios organizados en siete comarcas. Con una superficie de 2217 Km2, es la segunda provincia más pequeña de España, pero es la décima más poblada y la tercera en densidad de población. Los idiomas oficiales son el español y el euskera; un dialecto autóctono, el idioma de los vascos, siendo la lengua más antigua de Europa, afirmación ratificada por la mayor parte de los lingüistas y expertos investigadores.
Para entender, el origen de los Peña, los hacendados, agricultores y terratenientes de la Nueva Valencia del Rey, y valientes patricios, próceres de nuestra independencia, tiene su origen en el medieval señorío de Vizcaya, integrado en la Corona de Castilla desde el siglo XIV, del que derivan derechos históricos y un régimen foral, que son reconocidos por la constitución española. La Diputación de Vizcaya, como el resto de las diputaciones forales vascas, cuenta con una autonomía mucho mayor que la del resto de diputaciones provinciales.
El historiador Dr. Antonio Reyes Andrade, en su Discurso como Orador de Orden en la Municipalidad de Valencia, el 25 de Marzo de 1972, señala que durante una visita a la Villa de Vera, enclavada, en un valle de la Provincia de Navarra, pudo verificar, en el año de 1961, que la genealogía de Ramón Peña y Garmendia, padre del Dr. Miguel Peña, se elevaba a más de cien años de factible comprobación, y que de acuerdo a los documentos, que reposan en el Registro Eclesiástico de la Villa de Vera, la edad de Don Ramón Peña, cuando llego a Venezuela, era de 20 años, en el año de 1767.
Llegado al país, ya estaba metido en haciendas en la jurisdicción de San Diego de Alcalá, cultivando verduras por las tardes, y de día de labriego, cortando caña en una de las haciendas del Marques del Toro, denominada “Hacienda Mocundo”, en la jurisdicción de Guacara.
Según el cronista historiador, Enrique Grooscors, señala “uno de los principales propietarios de esta Nueva Valencia, por la segunda mitad del siglo XVIII, hombre de pro e influencia en la vida municipal de la ciudad, era Don Ramón Peña y Garmendia, padre del Dr. Miguel Peña”.
Con el tiempo, reflejando la herencia agrícola de sus ancestros, a fuerza de trabajo duro e intenso, hizo una regular fortuna, constituida por haciendas de caña de azúcar en el valle valenciano, y por huertas de frutos menores, hatos con grandes rebaños en las praderas del estado Cojedes, y comercios en la misma ciudad y hasta en Caracas, la capital de la capitanía.
El historiador Reyes Andrade señala que “Era un hombre sumamente trabajador, tenía un gran respeto casi religioso por todo lo que sea producto del trabajo, aferrado a conceptos definido y con las virtudes y defectos que siempre han caracterizado a los vascos. Se ocupó del cultivo del añil, e intervino en las negociaciones de la Compania Guipuzcoana, así como en diversas obras de construcción. Todos sus negocios los realizaba con singular éxito por sus condiciones de buen administrador y por el amplio crédito con que contaba, dada la firmeza de su palabra”.
El análisis grafológico de su firma, realizado por la Licenciada Ana María Correa, señala, que era una persona reservada, de buen carácter y estricto. Se adaptaba con facilidad a los ambientes. Realista, no soñador. Consultaba antes de actuar. No tenía un gran ego, pero estaba satisfecho de quien era. No era para nada materialista. El dinero no era su prioridad. Era emotivamente estable. Un hombre con iniciativa, que se adaptaba a los problemas cotidianos. Sociable. Le gustaba competir y conseguir lo que se proponía, con eficacia. Tenía la capacidad para expresarse de manera correcta y precisa, la gente lo comprendía. Rechazaba las incoherencias. Era autentico, leal, con intenciones claras que no ocultaban sus propios defectos. De conciencia escrupulosa y autocritica.
En cambio su madre, según Reyes Andrade, “María Antonia Páez y López, una dama aristócrata, con un rostro hermoso, llena de deslumbrante belleza, con gracia femenina, era de carácter benévolo y conciliadora. Una mujer de superior inteligencia, de bondad a flor de piel, que amaba intensamente a Valencia y consideraba que lo venezolano, era lo mejor y que el Imperio Español, allende a los mares tocaba a su término”.
En la obra de genealogía “Estirpe de las Rojas” de Herrera Vaillant, manifiesta ser: “Hija legitima del Capitán Andrés Félix Páez de Villamediana y de Ana Juliana López. Su padre nacido en Valencia en 1729, desciende de Francisco José Páez de Loaysa, (1698-1756), casado con Doña Josefa de Villamediana y Saavedra; Fernando José Páez de Vargas y Rojas, (1668-1723), casado con Doña Juana María Pérez de Loaysa y Ayala, (1675-1741); Fernando Páez de Vargas y Silva, casado con Sebastiana Vázquez de Rojas; Andrés Páez de Vargas, casado con Paula Silva y Rojas; Beatriz de Rojas, casada con el Capitán Garci González de Silva”.
La Familia Páez de Vargas en la Provincia de Venezuela, se inicia con la llegada del patriarca el Capitán Andrés Páez de Vargas, hidalgo cordobés, quien arriba a las Indias como oficial de la real armada; se casa en Caracas con Paula Silva y Rojas en 1631, de las principales de la ciudad, nieta de Garci González de Silva, el gran encomendero y conquistador de la provincia. Participo a su costa, en la campaña de Curazao y Bonaire en 1642 y llego a ser alcalde ordinario de la capital. Su hijo el alférez Fernando José Páez de Vargas, se avecindo en la ciudad de Valencia y caso con Sebastiana Vásquez de Rojas, también de Caracas y de las principales familias de la provincia. Cuando Fernando se hace de una encomienda de doce indios útiles en el valle del Pao, en 1674 ya había sido tres veces Alcalde Ordinario de Valencia.
En la Provincia de Venezuela, es incontestable el hecho de que las principales familias de la ciudad de Valencia, en cuanto a su poder económico, eran a su vez las principales figuras del Cabildo. El control de las amplias prerrogativas municipales, supuso, el dominio de la escena regional inmediata y un punto de apoyo, para la defensa de sus intereses en el marco de la estructura institucional. El Cabildo fue espacio, para ratificar su influencia económica y política, además de servir como sede de preservación del honor, elemento crucial en la escala de valores de la sociedad hispánica.
Basado en la obra, “El Cabildo de la Nueva Valencia del Rey 1700-1812”, de Juan Carlos Contreras señala: “En el siglo XVIII, a partir del primer tercio, los miembros con el apellido Páez de Vargas, eran una de las dos familias, con mayor poder político y económico, con respecto al resto de las familias más hidalgas de Valencia; obtuvieron el cargo de Alcaldes Ordinarios de Primer Voto en 23 oportunidades, y 11 para el cargo de Alcaldes Ordinarios de Segundo Voto; y 71 años de permanencia en el cargo de regidores”.
Miguel Peña, heredo, sus condiciones primigenias. De su padre, la altivez innata y el valor sin limitaciones. De su madre, la simpatía y personalidad que cautivaba rápidamente a los que le rodeaban y ese querer profundo y definitivo por la tierra en que había nacido.
El análisis grafológico de la firma del Dr. Miguel Peña, señala sus deseos de proteger al prójimo. Habilidoso para resolver problemas. Aunque pareciera tener buen carácter, a veces tenia explosiones de mal humor. Veía problemas donde no los había. No era amante de los conflictos. Quizás por esto, renunciaba a tomar una decisión clara, para no descubrirse y poder atacar sutilmente, o desenmascarar las intrigas de otros. Tenía cierto temor por el futuro. Su cultura y educación eran indudables. Le gustaban las buenas maneras. Sentía curiosidad por examinar el “meollo de las cosas”. Pero prometía más de lo que podía cumplir. Se emocionaba al comienzo y luego iba creciendo su desilusión. A pesar de que era “prosopopeyico”, le gustaba terminar pronto lo que comenzaba. Tenía tacto para decir las cosas. A veces no estaba seguro de sus acciones. Era prudente y perspicaz. Siempre buscaba evidencias de lo que planteaba. Era muy objetivo. Intuición creadora. Interés por el pasado personal, racial e histórico.
Para Miguel Peña, fue siempre Valencia, una razón para vivir y un sitio para obtener nuevas fuerzas, por el logro de una patria libre de dominaciones extranjeras. Todo lo podía perdonar, menos un ataque contra la integridad de Venezuela o una injusticia contra un compatriota, además se había acostumbrado, a contemplar las cosas con especial cuidado y luego analizar todos los aspectos de ella, emitir su opinión de manera concreta y ajustada a la realidad.
De su madre, había aprendido, que no se puede odiar y razonar al mismo tiempo, y que al llegar a la proyección exacta, de lo que convenía, como solución a todos los problemas: como lo aprecia a su vez la otra y como es este en la realidad. Por ello José Martí, estableció como una premisa indiscutible, “Peña tenia siempre la contestación, aplicable a cada caso y la habilidad necesaria, para enfrentar todos los obstáculos que se atravesaran en su acción política y personal”.
Según Reyes Andrade: Marcada influencia, también recibió Miguel Peña de su madrina y tía materna María Josefa Páez y López, quien había contraído matrimonio con Don Ramón Ibarrolaburu y Añorga, un acaudalado vasco con grandes conexiones con la Compañía Guipuzcoana, y quien tenía predilección por la lectura de libros y documentos, los cuales, dadas las prohibiciones establecidas por España, eran artículos de difícil consecución y de prohibida venta.
Miguel Peña, encontró en la casa del matrimonio Ibarrolaburu Páez, conocida actualmente como La Casa de los Celis, la posibilidad de obras importantes, desde los primeros años de su vida y ellas habían de ser la base de la amplia cultura, que puso en evidencia en el correr de los años.
Durante sus primeros catorce años, realizo sus primeros estudios, en su ciudad natal, asiste a lecciones de primeras letras, con su propia madre, en la propia casona candelareña. A raíz de que el Obispo Mariano Martí, dio un decreto el 24 de Abril de 1772, en la que recomendaba, al Ayuntamiento de Valencia, la creación de escuelas en su jurisdicción, se establecen dos escuelas, conocidas como la Escuela de Primeras Letras y Latinidad de los Franciscanos. Miguel Peña asiste a la primera, donde le enseñan a leer, escribir y contar, teniendo como maestro a Don Joseph Antonio Ugalde; y otra para instrucción de latinidad de poesía y retórica, el cual tuvo como precepto al maestro Juan Pablo de Salazar.
Tenía una predilección por las cuestiones públicas. Era un gran idealista, estudia la vida jurídica del periodo hispánico. Compara la regulación fría y oligárquica de la legislatura española y los abusos y atropellos, que cometen los encargados de efectuar la justicia en estas regiones, las cuestiones administrativas. No concibe, que un asunto de simple trámite que preste, en vez de resolverse en horas, tenga que ser consultado a España, atravesando durante meses el Atlántico.
Luego paso en calidad de “colegial porcionista”, a la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Allí siguió tal como ordenaba el reglamento universitario, un trienio académico de Filosofía. se destacara por lo brillante y vivo de su inteligencia, que lo hace comprender, entender primero y mejor las clases, como por lo vehemente y encendido de su elocuencia, con una forma convincente con que la expresa y expone, de espíritu soñador, idealista, que se impulsa con grandes y nobles ideas y proyectos, el cual se enriquece con grandes tertulias, con sus compañeros Francisco y Vicente Salías, Francisco Espejo y Felipe Fermín Paul y con una brillante tesis de colación obtiene el grado de Bachiller en Filosofía en 1798.
Prosigue sus estudios y se gradúa de Bachiller en Derecho Civil en 1802, obtiene la Licenciatura en 1804, se gradúa de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y en la misma Real Pontificia Universidad de Caracas, la principal casa de estudios superiores de la época, obtuvo el 6 de Enero de 1806, el grado de Doctor en Jurisprudencia, recibiendo de manos de su profesor más querido y respetado en la materia, Juan German Roscio, su título de doctor, para incorporarse, a los 26 años de edad, al Colegio de Abogados.
Miguel Peña se gradúa, coronando brillantes estudios, mereciendo el aprecio de profesores y compañeros de curso. La Audiencia, era el tribunal más alto, de más categoría y señorío de toda la Capitanía General, era la más elevada jerarquía y el grado superior en el ramo del Poder Judicial, siendo nombrado el Dr. Miguel Peña, Relator de la Real Audiencia, un hombre de 26 años reunido con doctos juristas consagrado, a la ciencia del derecho.
En su obra “Biografías de Hombres Notables de Hispanoamérica”, Don Ramón Azpurua, le consagra estos comentarios, entre otros no menos ilustrativos de la personalidad del Dr. Peña “Sin detenerse en los pasatiempos de la edad temprana, fue estudioso, con lo que su gran talento, adquirió notable progreso, en su ilustración y saber profundo. Las aptitudes de Peña en el foro español americano, dieron motivo, a que el Regente de la Real Audiencia de Venezuela, Don Joaquín Mosquera y Figueroa, lo llamase al desempeño del puesto de Relator de aquel Alto Tribunal en el año de 1807; y dos años después, en 1809, habiendo el gobierno británico exigido al español, un abogado para que auxiliase en sus trabajos a otro abogado ingles en la Isla de Trinidad, la Audiencia de Caracas mando a Peña, con informes tan honoríficos, que parecían ser incompatibles, con lo que debía esperarse de la mocedad del abogado patriota”.
Refiere, asimismo, el biógrafo Azpurua, que en aquella colonia inglesa y con excelente actuación, como asesor del abogado inglés, a petición de aquella posesión británica, permanecía Peña en la Isla de Trinidad hasta principios de 1811, con una destacada actuación en las conferencias de las comisiones españolas e inglesas, lo que le trae una aureolada fama profesional. Peña se apasiona por las fuentes jurídicas inglesas, toma dicho conocimiento, en los viejos maestros del derecho británico y se le concede licencia, para actuar en los dominios ingleses, llegando a abrir un bufete en Puerto España, la capital antillana, profundizando sus conocimientos en el idioma inglés.
El Dr. Peña se vino entonces a Caracas, dispuesto a tomar parte activa, en el movimiento inicialmente autonomista y luego independentista. Los amigos y compañeros de estudio que lo conocen y respetan como: los Hermanos Salías, el Doctor Espejo, Muñoz Tébar y los Uztariz, le hacen coro entusiasmado con dos epítetos tales como “El Papiniano de la Candelaria de Valencia”, y “El Justiniano de las Guacamayas”, asimismo es saludado por su antiguo profesor y paisano valenciano, el Licenciado Miguel José Sanz, uno de los pocos venezolanos, que ha llegado a ocupar elevadísimas posiciones, tales como miembro de la Real Audiencia, Tribunal Supremo de la Provincia, miembro del Cabildo y maestro de la Universidad, le conmina a prepararse para integrar la Sociedad Patriótica. La independencia de Venezuela es un hecho, y Peña suma sus esfuerzos, al gran movimiento de voluntades, que predomina en ese instante. Es asiduo concurrente, después a las reuniones acaloradas y alguna veces caldeadas, que la Sociedad efectúa tres veces por semana, luego serán diarias.
Peña llega a compartir, impresiones y puntos de vista con el General Francisco de Miranda, recién llegado de Europa, el Marques del Toro y su hermano Fernando, militar, linajudos mantuanos caraqueños, el plantado José Félix Ribas, los pausados y aristócratas Tovar, hermanos del Conde; el radical y animoso Mariano Montilla y su amigo de los días estudiantiles Vicente Salías, Coto Paul, Roscio y con su gran amigo, el futuro Libertador Simón Bolívar, debaten en alegres tertulias, y desde su llegada, casi sin consultarle, se le ha elegido Diputado al Congreso Nacional.
La independencia, tuvo su corazón y cerebro en la Sociedad Patriótica; era el comienzo laborioso y pacífico, ordenado de la república, en la elite conservadora unitaria; el acceso de las clases desposeídas, de los llamados pardos al desempeño de los derechos y cargos públicos altos e importantes, la nivelación de la política social y la igualdad para todos a la obtención de una instrucción humanística y técnica.
El debate independentista, del primer Congreso de Venezuela, reunido en la Capilla de Santa Rosa de Lima del Seminario de Caracas, comenzó el 3 de Julio, recibiendo la propuesta para la Declaración de la Independencia y acto seguido, comenzó la discusión. En la exaltada reunión de la Sociedad Patriótica del 4 de Julio, tres sendos discursos, fueron determinantes, por su gran contenido y sentido patrio: el Libertador Coronel Simón Bolívar, Coto Paul y el Dr. Miguel Peña, lo que acelero, culminando la última sesión del congreso, el 5 de Julio de 1811, con la aprobación de la declaración solemne absoluta de la Independencia de Venezuela, proclamada por el primer Congreso Nacional Venezolano.
Miguel Peña, destacado miembro de la Sociedad Patriótica, en representación de la cual, encabezo, una comisión ante el congreso ese mismo 4 de Julio, conmueve la tribuna republicana, con un discurso de una brillantez impresionante, que ha oído las voces acaloradas de Coto Paul, Vicente Salías, Felipe Fermín Paul y Francisco Espejo y trae al ámbito, una voz de estudio y reflexión, abonada con razones de convicción y peso. En esa memorable reunión, cuando todos con entusiasmo han abogado por la libertad de Venezuela, Peña une su voto a los demás expresados en ese sentido, pero haciendo hincapié en las razones históricas que lo asisten.
Peña pronuncio un discurso, que representa, una obra de justicia patria, un análisis exhaustivo de los 26 apartes que lo forman, que contiene la clave, para contestar las interrogantes sobre la situación económica, política y social que vivía Venezuela en ese momento, Llego incluso más allá, de elevar una visión futura del porvenir de la América, sobre la geopolítica internacional, haciendo un análisis de como el americano por su naturaleza, estaba dotado de cualidades físicas y morales, para ser destinado a ver una refulgente aurora de su libertad, donde establece la preeminencia directora de América en el mundo, a diferencia de Europa.
En 1812, fue Auditor de Guerra de los Ejércitos de la Primera República, hasta la capitulación de San Mateo. En 1813, designado Gobernador Civil y Comandante Militar de los Valles de Aragua. En 1814, combativo en las calles de Valencia, asiste al Segundo Sitio de su ciudad natal, por el caudillo asturiano José Tomas Boves; propone, pero no es aceptado por la mayoría, estallen prendiendo fuego al polvorín.
Al ser tomada Valencia, debe ocultarse logrando huir a los llanos, pasando hambre y sed, se incorporó a las fuerzas, que comandaba Pedro Zaraza, en las márgenes del Rio Orinoco, uno de los oficiales más valientes de la guerra, pero sin mayor formación cultural, que luchaba solo y su eficacia era limitada. El encuentro de Peña y Zaraza fue afortunada para los patriotas, la capacidad organizativa y de convencimiento del ilustrado valenciano, se unió a la ferocidad del combate del llanero, logra reunir a todos los que andan alzados contra los realistas pero replegados por todo el llano en guerra de guerrillas y logra reunirlos bajo una sola voz de mando la del coronel José Tadeo Monagas, designado jefe supremo provisorio, en una asamblea en San Diego de Cabruta, a quien conmina a reconocer a Simón Bolívar como el Libertador Jefe Supremo. Este fue un gran logro de Peña, su contribución a la unificación de las tropas patriotas.
Luego Peña sale en busca de Bolívar, para ayudarlo a rehacer el ejército derrotado, tras la pérdida de la Segunda República, en ese peregrinar en su búsqueda y peregrinar por el mar de las Antillas, en busca de su amigo, siendo perseguido por los realistas en 1817, enferma gravemente y se exilia a la isla de Trinidad, donde devenga su sustento, ejerciendo su profesión de abogado.
Peña regresa a Venezuela, Bolívar lo está esperando para ser postulado, en Diciembre de 1820, como Diputado Principal por la Provincia de Margarita, siendo también elegido, Diputado por Barcelona al Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, donde se funda la llamada “Republica de Colombia”, el 6 de Mayo de 1821, siendo Venezuela un departamento de la misma; cuya Presidencia ejerció entre el 14 de Agosto y el 11 de Septiembre del mismo año, donde firmo la Constitución aprobada el 30 de Agosto. Peña era partidario de un régimen de ambas modalidades, la Unitaria y la Federal, es decir, una mezcla de las dos, cogiendo de cada una, lo más conveniente, un régimen centro federal, tesis que a lo largo de los años, será sostenida en Venezuela y en América.
El propio Congreso, lo nombra el 6 de Octubre de 1821, Miembro y Presidente de la Alta Corte Suprema de Justicia de la Republica de Colombia, que residía en la ciudad de Bogotá, de la cual fue Presidente hasta Marzo de 1825, en que el Senado de Colombia, constituido en Alto Tribunal, le suspendió por el término de un año, a causa de haberse negado, en su calidad de Ministro, a firmar el fallo de la Alta Corte Marcial, en que esta condeno a muerte injustamente al Coronel venezolano Leonardo Infante.
A fines de 1825, Peña volvió a Venezuela. En ella se encontraba cuando el Senado de Colombia, llamaba a juicio al General José Antonio Páez, por supuestas irregularidades, cometidas en el desempeño de su cargo, de Comandante General y Jefe Superior del Departamento de Venezuela, esta circunstancia, unida a la de que el propio Peña, era también llamado a juicio, para responder de un supuesto desfalco, le condujeron a ponerse al lado de Páez, en el movimiento denominado “La Cosiata”, contra el Gobierno de Colombia, dirigido, en aquel momento, por el Vicepresidente de la Republica, General Francisco de Paula Santander, encargado de la misma, ante la ausencia del Libertador, que se encontraba en campaña por el Alto Perú; quien se ensaño, contra los dos distinguidos venezolanos. La vuelta del Libertador a Venezuela en 1827, pareció calmar los ánimos, y se creyó que la llamada Convención de Ocaña de 1828, donde Miguel Peña, fue electo Diputado, sanaría las heridas de la Republica. Fue objetada su designación, defendida por el Libertador, asistiendo como Asesor y Concejero de los Diputados por la Unidad, la Estabilidad y el Equilibrio. Pero todo ello fue inútil, y el movimiento separatista siguió adelante.
En Enero de 1830, el General Páez, en la organización del nuevo estado de Venezuela. Designa como Secretario del Interior, Justicia y Policía al Dr. Miguel Peña, convirtiéndose en el primer ministro, que ocupa ese cargo. La Provincia de Carabobo, le designo luego, su representante al Congreso Constituyente, que debía reunirse en Valencia. Fue su Presidente y con su firma autorizo la primera Carta Constitucional de la República de Venezuela.
Versado y conocedor del Derecho Constitucional, dio estructura jurídica, formando a la nueva república, en términos como el ordenamiento político territorial, el capítulo de la nacionalidad venezolana; así como el Código Penal y de su Procedimiento Civil, el Código de Comercio y el Código de Régimen Político; logro que la capital de la república estuviera en Valencia, desde el 6 de Octubre de 1830 hasta el 31 de Mayo de 1831; según la comprobación de las actas y diarios de debates del congreso constituyente, el Dr. Peña, nunca propuso, el ostracismo del decreto del destierro y expulsión del Libertador, todo lo contrario, siempre salvo su voto, la propuesta había sido realizada, por 7 diputados, que llegaron a ocupar, más adelante altos cargos públicos, como fueron Alejo Fortique, Ramón Ayala, José Luis Cabrera, Juan José Osio, Antonio Febres Cordero, Andrés Narvarte y Ángel Quintero; quienes le adversaban en todo momento, durante el desarrollo del congreso, que como conocedor del manejo parlamentario, supo contrarrestar, pero dado que la mayoría acogió la propuesta, como hombre de estado e institucional, no le quedó más remedio que signarlo; como Presidente del Congreso, se negó apoyar una petición de indulto, al señor Carujo, implicado en el intento de asesinato del Libertador en Bogotá en 1828.
En 1831 asistió como Senador por Carabobo al primer Congreso Constitucional, siendo Presidente de la primera Cámara de Senadores; retirándose de la vida pública; su salud se quebrantó profundamente en 1832 y casi a la medianoche del 8 de Febrero de 1833, falleció en su residencia en La Parroquia Candelaria, donde lo había visto nacer, de una tisis intestinal, a la edad de 52 años. Velados sus restos en el salón principal de la casa. En la tarde del 9 de Febrero, Valencia entera, casi puede así decirse, llevo el cadáver de su distinguido hijo, primero a la Iglesia de San Francisco, donde se verifico sus funerales oficiales, por encontrarse la Iglesia de la parroquia en fabrica y luego sepultado en el Cementerio Morillo, donde reposo, hasta que en el año de 1911, esos restos fueron trasladados al recinto augusto del Panteón Nacional, en donde reposan actual y definitivamente.
La Casa Solariega de los Peña, es la que forma el ángulo sureste, en el cruce de las calles Díaz Moreno y Cantaura, situada en la Esquina de La Fuentecita. Los documentos, señalan, en la Calle “Coronación de Espinas”, que era la antigua nomenclatura teologal religiosa, colocada por el Ilustrísimo Monseñor Diego Diez de Madroñero, que luego se denominó Calle de Barcelona y Sucre, por el camino que comunicaba hacia el Oriente de la Provincia de Venezuela, finalmente la Calle Cantaura, que es la Calle 94, que comienza en las márgenes del Rio Cabriales y se extiende al oeste, hasta la Avenida 112, Padre Bergeretti. De allí continua bajo la denominación de Avenida 113, Monseñor Bellera.
Lleva ese nombre, en memoria de la ciudadela de su nombre Capital del Distrito Freitas, en el Estado Anzoátegui. Cantaura fue fundada por Fray Fernando Jiménez en 1740. Es muy rico y completamente agrícola. Fue cuna del Arzobispo de Caracas, Dr. Silvestre Guevara y Lira, que tanto impulso, le imprimió a la religión católica y resolvió serios problemas surgidos entre la grey encomendada a sus paternales cuidados, y fue cuna, de un médico famoso de nombre Felipe Guevara Rojas.
En su lado oeste del referido inmueble, de gran importancia estratégica, pasa el antiguo camino a Puerto Cabello, que desde la casona del ilustre prócer, existen pruebas de un camino empedrado, que hace suponer, que la vía, que conducía a Valencia, no era la Avenida Constitución, sino otra desplazada, a unos 100 metros hacia el oeste, que iba del sector de Pueblo Nuevo, que se llamó, a lo que es hoy Candelaria y Santa Rosa y seguía hasta el sur, un camino real que comunicaba, a las haciendas del Comisario Don Blas de Lamas, Toribio Espinosa, Francisco Tejera, Blas Antonio Landaeta, Antonio Gornes, Bartolomé Cazorla, Carlos Monagas, José Calvo y Nicolás Malpica en los confines del Municipio Valencia, como la actual Parroquia Negro Primero, llegando hasta los límites del estado Cojedes. Convertida luego en la Calle Díaz Moreno, que es la Avenida 101, que comienza al sur, en la Urbanización El Palotal y se extiende hacia el norte, hasta la Avenida 112 Guzmán Blanco, en el cruce con la Avenida Bolívar.
Los antiguos documentos, mencionan, que se trata de una casona de habitación de tapias y rafas, cubierta de tejas que linda por el naciente: con solar de estos bienes de los Peña, por el poniente: calle de por medio o de Puerto Cabello y casona de la señora Juana Rodríguez, donde años después funciono el establecimiento industrial Manufacturas Karam, por el norte: calle en medio o de Barcelona y casona del mismo Don Ramón Peña, por el sur: con el solar de la misma propiedad.
Se trata de una vivienda, construida en el siglo XVIII, específicamente en 1778, probablemente por Don Ramón Peña y Garmendia, con su propio pecunio, padre del prócer, abogado y político Miguel Peña. Esta casa ha permanecido en propiedad de la misma familia, en toda su tradición legal e histórica. Reúne las características de las viviendas coloniales, reflejo de su arquitectura hispánica. Es posible hubiese estado hecha antes. Aunque las grandes casonas en Valencia, comienzan a construirse a partir de 1740. La altura de sus paredes y techos, es baja, en comparación con la escala monumental de la Casa de los Celis, debido a la influencia borbónica de la época.
Tiene cornisa lateral mudéjar, al gusto del siglo XVII y principios de siglo
XVIII. En el portal de entrada de su fachada, se observa, un elemento tímidamente neoclásico, de finales de siglo XVIII y principios de siglo XIX, al igual que la cornisa sencilla de la misma; igual que el muro del techo de la fachada, cuando desde la época de Guzmán Blanco hasta Juan Vicente Gómez, fueron eliminados los aleros de madera y teja, y se empotraron los desagües, que recogían el agua de los techos, usando esos muros, para ocultarlos, dándole un aspecto afrancesado y borrar el aspecto arcaico español, que no le gustaba al Presidente Guzmán Blanco.
La casona, tiene unos 38,5 metros de frente por 39,6 de fondo, para un total aproximado de 1524,60 metros cuadrados; que corresponden a 1089 metros cuadrados al propio inmueble, más 435,5 metros cuadrados, de áreas que formaron parte de los patios de caballerizas. Consta de una planta y su fachada que da a la Calle Cantaura; marcada al principio, con el número 50, antigua numeración cívica, implantada, durante el gobierno de Guzmán Blanco, en el año de 1875, modificada en el año de 1952, con el número cívico 100-79, que se mantiene en la actualidad.
Nunca ha sido presentado, en las oficinas del catastro de la Municipalidad de Valencia, no existe en sus archivos, ninguna descripción de sus características físicas, jurídicas y económicas; las medidas o superficie del mismo, fueron realizadas por mi persona, junto con la cronista Margarita Marrero, a través de una cinta métrica, especial y precisa, para medir la longitud y la anchura del espacio en metros.
Abarcaba originalmente toda la manzana, con una superficie de una hectárea o 10000 metros cuadrados, y era de tal amplitud, que se componía de 18 cuerpos, siendo el escenario principal, de la vida cotidiana, era sin duda la casa urbana de la familia. Sus espacios, se dispusieron, siguiendo la misma fórmula, de todo el periodo hispánico: presenta una regia, austera y dilatada fachada, con cuatro ventanales de rejas de hierro forjado, repisas y quitapolvo a los lados del amplio portal, flanqueadas con pilastras estriadas y discretamente y tímidamente neoclásicas, que enmarcan, su alto portón principal, de madera de cedro amargo, pintadas de color verde al “oleo”, que permitían la entrada de un hombre a caballo.
De musa hidalguía, en efecto, es una joya arquitectónica del periodo hispánico en Venezuela. Esa casona, ha debido tener, coronando su portón, un escudo del estamento familiar, ya que siendo una familia ilustre, aunque los Peña Páez y Peña Ibarrolaburu, no eran nobles, fueron una familia de hacendados, de origen vasco, de la nueva Valencia del Rey. De indiscutible rectitud moral, de costumbres sanas y de practica católica a ultranza. Hubo un tiempo, en el que intentaron comprar una condición condal, pero solo lograron, la certificación real de limpieza de sangre, el 19 de Octubre de 1798.
Se accede al inmueble, atravesando el amplio portón y zaguán, llegando al entreporton más liviano, que el portón de la calle. Casi siempre hechos de madera de cedro amargo, con balaustres torneados o de hierro, que permitían la ventilación cruzada, curioso descubrimiento, atribuidas a las escuelas de arquitectura del siglo XX, que ya nuestros sabios antepasados aplicaban; siendo sustituido, por uno que llego a nuestros días, con calados y vidrios de colores, al gusto de finales de siglo XIX y principios del siglo XX, que desde el año 2023 al 2025 ha sido constantemente vandalizado, para pasar al lado derecho hacia la sala y la alcoba, áreas sociales indispensables y cargadas de simbolismo, o al lado izquierdo o al este, donde se hallaba el gabinete o escritorio, al cual se accedía usualmente, directamente por una puerta desde el zaguán, sin necesidad de entrar a la intimidad del hogar. Dicha puerta de acceso, comprobé, que si existió, al ir recientemente con el amigo y conocedor Christian González, quien con su olfato y vista de rayos X, me hizo ver, que debajo del desconches de los frisos, están los ladrillos de arcilla cocida, en contraste con los de adobes más antiguos, que sellaron el acceso, a lo que fue la oficina del dueño de la casa, donde se discutían, los asuntos de negocios, directamente.
La sala principal, que posiblemente, tuvo artesonado de cielo raso con un entramado de madera, con bastidores y yeso, era la habitación más grande y lujosa de la casa. Fue el lugar de recibo protocolar, de gran formalidad, todo ceremonial con la pompa y la etiqueta de la época, que dictaba, que todos los taburetes (sillas), sillones y sofás, iban pegados a la pared, para permitir el libre transitar, de las damas y caballeros, con sus complicados y grandes trajes, vestidos y casacas; y de una a tres mesas altas, en el centro, con los candeleros o candelabros, que al igual que en las esquinas sobre mesas rinconeras, se podían encender las velas al caer la noche. De las paredes, colgarían, los retratos de familia, acompañados de numerosas imágenes religiosas, traídas de España, México y otras de nuestros pintores locales. En la sala tenían lugar los bailes que daban con motivo de alguna celebración especial. Los Peña, no eran dados a
celebrar grandes fiestas o bailes, pero si celebraban el bautizo, el día del santo u otro aniversario familiar.
Seguía contigua, la alcoba de parada o principal, donde se hallaba la cama más importante de la casa, situada al lado del salón principal, a través de una división. La alcoba, era una prolongación de la sala, haciendo decoración con esta. En esa cama de parada, la señora de la casa recibía a las visitas después del alumbramiento, luego de una larga enfermedad o indisposición. También era el lugar, donde se velaba algún miembro de la familia, en cuerpo presente, tal como fue, el velorio del prócer Miguel Peña, sus padres y toda su familia.
Es probable, que haya tenido lugar relevante dentro de la casa, el estrado, aunque de herencia morisca, y de uso aun en la época borbónica, constituido solo por una gran alfombra y sobre ella un juego de sillones de menor escala, adosado a un zócalo pintado o forrado en telas o cuero (cordobán de mascovita), donde se recibía visitas.
Un patio interno central, rodeado de amplios corredores, que daba luz y ventilación, y 8 imponentes columnas de orden toscanas, fabricadas de ladrillos de arcilla; repartidas en los tres corredores (norte, este y sur). Según testimonios orales de la familia y los actuales ocupantes, hubo una fuente de agua en el centro del patio, sustraída recientemente, que procuraba el doble placer, de tener agua a la mano y de poder cultivar un pequeño jardín. Según el prócer cubano José Martí, que posiblemente visito la casona, escribió en la biografía del prócer de Don Miguel Peña, 1781-1833, publicado en Valencia por Publicidad Herluc, en el año 1961, “De los amplios corredores, emanaba, un aroma permanente a dulce de guayaba, que le preparaba su tradicional cocinera o de los agradables olores que emanaban del arbusto de jazmín de su patio interior; adornada con cuadros de excelentes pintores norteamericanos, donde se plasman escenas de las más importantes batallas de la guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuyos marcos estaban bañados en oro fino”.
Es probable, que las paredes de los corredores, hayan sido blancas y encaladas, y en una de mis últimas visitas, el caraqueño conocedor, Christian González, me enseño, muestras de un sencillo zócalo, de 60 centímetros aproximadamente, que está saliendo a la vista, como consecuencia, del deterioro de la pintura y frisos. El zócalo en cuestión, es de un color rojo pompeyano, tal vez pintura de almagre (elaborada con cal y sangre de buey), que le da ese tono rojizo, que se nota también debajo de las capas de pintura, de las columnas del patio, decoraciones que nos vienen de la época de los romanos y heredadas del periodo hispánico.
Rematado en la parte superior, por una franja de color oscuro, de pigmentos naturales, posiblemente de azul añil. Según su recomendación, deben ser debidamente exploradas, en un estudio de capas y calas pictóricas en las paredes y muros, estudiadas y no picoteadas, con un equipo restaurador, especializado y multidisciplinario, que demostraría, incluso científicamente, tomando muestras, para demostrar, si es una decoración, a base de pigmentos naturales, típicas, de los siglos XVIII y XIX, o si es del siglo XX, hecha con pintura industrial.
Los techos del inmueble y los corredores, son de caña amarga, y rolas de madera, que terminan en canecillos, sencilla y graciosamente tallados, en curvas de un barroquismo tosco, ingenuo y popular, que deben ser restituidos en una posible restauración, pero tomando en cuenta su sencillo pero valioso diseño original. Los pisos, actualmente son de cemento pulido, de principios de siglo XX, pero debajo de sus capas, posiblemente, se encuentren las baldosas de arcilla cocida, cuadradas o hexagonales, típicas del siglo XVIII; no se descarta, que debajo del piso del zaguán de cemento, se encuentren rastros, no solo del piso de barro original, que también pudo ser de canto rodado, con piedras de rio o mejor algunas muestras hechas de huesito de ganado.
Por el lado derecho del corredor de patio, se suceden una detrás de otras conformando los dormitorios, con un total de tres; estos se comunican entre sí, como fue usual, durante 300 años, en este tipo de casas, de arquitectura como las villas, de herencia grecolatina e hispánica. El patio con los corredores, le proporcionan la frescura a esas habitaciones. Las habitaciones, tienen techos muy altos, lo que aumenta su ventilación. Los dos primeros dormitorios, para los hijos de la familia, uno para los hijos varones y otro para las hembras.
En el dormitorio principal, se aprecia en el piso, una entrada sellada, a un túnel subterráneo, que permitía el acceso, a una posible vía de escape, usado durante los convulsionados años de la guerra de Independencia, cuyo supuesto destino, era la Iglesia de La Candelaria, a tan solo dos cuadras de distancia. Debajo de la capas de pintura, se observa, una decoración de un zócalo de más de un metro de alto, rematado con una franja de tonalidad de azul añil, de 5 centímetros aproximadamente, siendo a base de cintas estarcidas, típicas del siglO NXVIII. En los muros de la pared sur y este, hay dos claraboyas circulares, que permitían la entrada de luz y aire, guardando la privacidad de ese espacio a una gran altura.
Por el lado izquierdo del corredor este, se observa, una pieza, actualmente sellada con bloques, que servía de oratorio o capilla privada de la familia, para oficios religiosos, misas y rezos, durante las pestes y enfermedades, debido a la larga distancia, con respecto a otras iglesias de San Francisco y Catedral y a la todavía no construida Iglesia Candelaria para el siglo XVIII y bien entrado el XIX.
Llama poderosamente la atención, contiguo al oratorio, una enorme galería, que fue usada, como el gran comedor principal, con una puerta de acceso central, y dos vanos o nichos chatos y ciegos, de lado y lado, de arcos rebajados, flanqueados y enmarcados, por cuatro columnas neoclásicas, sobre pedestales y pilastras, rematado con cornisa, todo hecho en mampostería, con un acabado monumental, de fachada clasicista, que curiosamente, recuerda a las decoraciones de gusto historicistas, realizadas por el arquitecto francés, Antonio Malaussena (1853-1919), que venía aplicando, con toques de modernidad, a los principales edificios de la ciudad de Caracas, al igual a lo que le realizo, a la Quinta de Anauco, hoy Museo de Arte Colonial de Caracas; como fue la fachada clasicista de la cochera, que unía al cuerpo principal de la casa, con sus arcos rebajados, a propósito del centenario del natalicio del Libertador en 1883, y que contrastan con el resto de la arquitectura de la casona.
Seguidamente se encuentra la cocina; los aposentos del cuarto de despensa y el de criados y esclavos, se hallan en la parte trasera, del cuerpo principal de la casona, situados a su vez, alrededor de otro patio o corral, donde la vida tenía otro sentido. Tenía amplias caballerizas, en cuyos espacios, había además: 7 bueyes entre machos y 9 hembras; 4 vacas paridas con sus crías; 9 novillos; 1 mula de silla; 1 caballo y 1 yegua; 4 cabras, de los cuales 2 paridas y sus padrotes y los muebles del servicio y uso de la casa, mencionados en el testamento del padre de familia, en el año de 1818.
Entre los ilustres visitantes que tuvo la casona, según descendientes del prócer, estuvieron el Libertador Simón Bolívar, el General José Antonio Páez y el Doctor José María Vargas, y muchos personajes que iban en busca de la palabra sapiente y ágil de aquel doctor en leyes, de frondosa mentalidad intelectual, como fue Miguel Peña.
Su padre, casado en primeras nupcias, con María Antonia Páez y López (1757-1794); tuvieron por hijos legítimos a los siguientes: Miguel Francisco (1780- 1833), Rosa del Socorro (1782), María del Carmen (1793), Alejandro (1784-1814), José María (1786-1814) y Ramón (1788-1814); los tres últimos agricultor y comerciantes, fallecidos, fueron sacrificados por José Tomas Boves en la masacre del 11 de Julio de 1814.
Rosa del Socorro, era casada con José Ceferino Sánchez y González, el 9 de Junio de 1824; y María del Carmen con José Gregorio Simancas.
Por fallecimiento de la madre, el 6 de Enero de 1794, se hicieron partición y división de los bienes, que quedaron al poder de su padre, incluso el quinto y tercio de los bienes, la cantidad de 23218 pesos, dos reales y 30 maravedises y tres quintos y a sus expresados hijos, la cantidad de 1044 pesos, un real y 10 maravedises. Entre los muebles, la cantidad de 215 pesos y 18 maravedises.
Casado en segundas nupcias, con su sobrina política, Doña Ramona Antonia Ibarrolaburu y Páez, el 24 de Octubre de 1794, según ordena, la santa madre iglesia, hija del Coronel de Caballería del Rey y Alcalde Ordinario de Valencia, Joseph Vicente Ramón de Ibarrolaburu y Añorga, (1753-1824), y de María Josefa Páez y López, (1758-1817); tuvieron como hijos legítimos: José Antonio, Juan Antonio, Juan Miguel, María Antonia y María Ana.
Llegado al matrimonio, su segunda esposa, tenía bienes heredados de su difunta madre María Josefa, por la cantidad de 7043 pesos y 602 maravedises y tres quintos, además de bienes muebles y semovientes.
Don Ramón Peña y Garmendia, falleció el 29 de Abril de 1821. Su testamento, había sido otorgado, el 14 de Noviembre de 1818, en la ciudad de la Valencia del Rey, donde reside, siendo testigos: Luz María Gadea, Bula Rivero y el Escribano José Melian, que son sus vecinos, siendo el documento protocolizado el 30 de Abril de 1821, ante el Escribano Real Principal Interino, Don José de Otálora.
Consta de 31 numerales, siendo testigos Manuel Trujillo, Román Izaguirre, y como sus albaceas testamentarios, en primer lugar, a su esposa Doña Ramona Antonia Ibarrolaburu y Páez, en segundo lugar, a Don Juan Pedro Arvizu, y en tercero a Don Ramón Ibarrolaburu y Añorga, y todos juntos y a cada uno les da poder y facultad para que cumplan y ejecuten el testamento en virtud, que ese poder lo hiciese que este cumplido al término.
Entre sus disposiciones, estaba que su cuerpo, sea sepultado en la Iglesia Parroquial, hoy Catedral de Valencia, amortajado con el hábito de Nuestro Padre San Francisco, junto al Altar de Nuestra Señora del Carmen, que le venera en otra Iglesia, con entierro cantado y los funerales así como del entierro que le acostumbraban, y en otros días, de que todos los sacerdotes que hayan en aquella ciudad, le manden a decir 100 misas, rezados con la limosna de 8 reales cada una, con una misa a la Virgen del Carmen, que el venera en otra iglesia, con toda la solemnidad posible y asistencia de los pobres, que se cuentan combinándose para ello, y que se reparta entre todos la limosna de 10 pesos; aporta la cantidad de 25 pesos, correspondientes a la fábrica de Nuestra Señora de Candelaria, para cuando se estableciese su templo.
El patrimonio de bienes familiares consta de dos haciendas; la Hacienda de Yuma, que luego perteneció al señor Eduardo Berrizbeitia, quien se la vende al General Juan Vicente Gómez en 1915, que tras la muerte del dictador, pasa a manos de la nación y luego vendida en 1945 al Coronel José María Iragorry. La Hacienda Sabana del Medio, luego propiedad del señor Carlos González; ambas, estuvieron situadas, en la jurisdicción del actual Municipio San Diego, dejando a su hija menor, María Ana Peña Ibarrolaburu, todas las tierras de carácter agrícola, que constan en sus respectivas escrituras.
Un total de 27 casas. Si tomamos en cuenta, que el censo levantado por el Ilustrísimo Doctor Don Mariano Martí, Obispo del Concejo de su Majestad, en su visita pastoral a Valencia, el 18 de Marzo de 1782, le daba una población de 7.237 habitantes y un total de casas dentro de la ciudad en 513, significa que la Familia Peña, concentraban como propietarios, un total de 5,26% del total de casas que contaba la ciudad de Valencia.
Estos bienes consistían, además de la Casa Natal del Dr. Miguel Peña; otra casona, que compró a Pedro y Ramón Latadi, como esposo de Casia Latadi y Luis Méndez, situada a dos cuadras del rio y la Iglesia de Candelaria y linda por el naciente: con solar vacío del testador, por el poniente: con casona del señor Mateo Villela, por el norte: con los herederos de Don Martin Machuca, por el sur: con la casona del comprador. Otra casona de tapias y rafas cubiertas de tejas, que hubo por haberla comprado a Don Francisco Rodríguez y a Francisca Granadillo, que linda por el naciente: con la casona de Don Francisco Otálora, por el poniente: con los herederos del señor Bernardino Pérez, por el norte: con casona y solar de estos bienes, por el sur: con los herederos del señor Juan Quintana; otra casona que compro a Eugenio Otálora en el pueblo de Tocuyito; otra casona de la misma especie, que hubo por haberla comprado a Cristóbal Páez y María Bartola Giamate; otra casona que hubo el testador comprado a Juan Tomas Gonnaldo y su esposa María Rosalía Maronia, situada en Los Corrales; otras seis casonas de tapias y rafas, cubiertas de tejas, situada en Los Corrales, en la calle Cantaura, que le compro a Don Francisco Hernández; otra casona que le pertenece por haberla comprado a Rita Manave, Juan Castellanos y Francisco Xavier Quiñones, situada en el sitio de Pueblo Nuevo, y linda con casona de la causante Don Antonio Padrón y Don Nicolás Ríos; otra casona de horcones y bahareque, cubierta de tejas, situada en el barrio de La Candelaria de esta ciudad y que linda por el norte y el sur con solar de los causantes Don José Antonio Pérez Calbo y José Tomas Cardosa, la que le pertenece, por compra que le hizo de ellas a Felipe Manosalva. Todas las cuales se hayan escrituras que por los vendedores, según parece en los testimonios que pasan de poder de los otorgantes; otra casona de mampostería y alto y está situada frente a mi casona de habitación, que linda con el naciente: con casona de Don Salvador González, por el norte: con solar de Andrea Mendoza, por el poniente y el sur con casona del testador, calle de por medio; Otra casona de tapias y rafas, cubierta de tejas que linda con el naciente: calle de por medio y casona de esta testamentaria, por el poniente: con casona de la misma, por el norte: con casona nuestra, por el sur: calle en medio y casona de la señora Juana Rodríguez; otra casona con mampostería que linda con el naciente y el poniente con los causantes de Miguel Arvizu, los Camacho; por el norte y el sur con casonas de los herederos de los señores Apolinario Rodríguez y del mismo Miguel Arvizu; otra casona de tapias y rafas cubiertas de tejas y que en la actualidad sirve de Hospital Militar y hacia esquina y tres cuadras con la Iglesia de San Francisco, frente a la iglesia que nominan; Otra casona de bahareque que linda con el naciente: con el solar del señor Felipe Malpica, por el poniente: con el solar de los Artilleros, por el norte: con el solar de los Rodríguez o Guataparo Abajo, por el sur: con Cerafina Rodríguez; otra casona mas también con tapias y rafas que linda por el naciente y por el sur: con casona y solar de esta testamentaria, por el norte: con la casona del señor Calixto Aponte, calle de por medio; otra casona de la misma fabrica que linda por el naciente y el poniente con casonas y solar del testador, por el sur: con solar del señor Francisco Hernández, con casonas del viudo de María Sandoval; otra casona de bahareque que linda por el naciente: con solar de Bernardino Álvarez, por el poniente con solar y casona de los herederos de María Porxalera, por el norte con la misma, por el sur: con el solar de José Baldivez; otra casona también de bahareque cubierta de tejas que hubo de María Petronila Suarez, habiéndola comprado según el papel que le otorgo el 10 de Julio de 1810, que mantiene en su poder; otra casona de bahareque, cubierta de tejas que hubo del Capitán Francisco Bolívar, en cambio de otra del testador que linda con el naciente con el solar de Feliciano Muñoz, por el norte y el sur: con los Malpica y casina de Antonio Navarro; otra casona de bahareque en el valle de Candelaria o la Plaza de Pardos, media cuadra hacia esta iglesia, que hubo de Mariano Ruiz, según el papel que otorgo el 15 de Marzo de 1818; otra casona más parecida de tapias y rafas con todas las piezas, habiéndola con su solar cercado de tapias ortogonales que linda por el naciente: con Victorino Páez, por el poniente: con casona y solar de los herederos de Juan José Cruz, por el norte y sur: con solares bajo calle de por medio.
Como parte de sus bienes, los solares: uno, que linda por el poniente, naciente y norte, con casonas y solares del testamentador y por el sur con el solar del señor Antonio García; otro que linda por el naciente, con el solar de Bernavela Paredes, por el poniente con casona del testador, por el norte con el solar de Domingo Sánchez y por el sur con el solar de Pedro Padrón; otro solar más compuesto, de 17 varas, en Los Corrales, que linda por el naciente con el solar de la viuda de Juan Nepomuceno Chávez, por el poniente, norte y sur con casonas y solares de Cayetano Guevara; otro solar pequeño, que linda por el naciente con casonas de Cerafina Torres, por el poniente con los Brizuela, y por el norte con y por el sur con Casona de los Villegas y además, los solares, que la hayan contenida a sus casonas, que quedan expresadas y consta en escritura y declaro por sus bienes.
Tenía cuentas por cobrar, a Don Ramón Ibarrolaburu y Añorga, Don Juan Echeverría y Don Miguel Miaroni, por la cantidad de 4500 pesos, que les entrego en plata corriente y cuentas por pagar, a razón de préstamo con el señor Juan José Lucena, por la cantidad de 500 pesos.
Dejo deudas, al ciudadano Diego Escorihuela, la cantidad de 53 pesos; a Don Francisco Álvarez, la cantidad de 40 pesos; a Martiniano Reyes la de 300 pesos, por valor que le dio en plata, en truque de queso de ganado, a un real menos del precio corriente; a Lino Balberde, la cantidad en plata, que no ha justificado a él, ni lo uno ni lo otro; a María del Rosario Barranciana, 110 pesos que le presto en plata; a Don Trinidad Matute, 80 pesos, que le presto en la misma empresa; a Manuel Antonio Michelena, 80 quintales de algodón, que le había entregado, empacados en forros, por la cantidad que le suplía el testador de 780 pesos, por no haber cumplido con la entrega, de los citados algodones.
El 26 de Marzo de 1822, se realizó la partición de todos los bienes del padre del prócer, así como los veredictos decididos por las partes, que les fueron adjudicados judicialmente, por los Doctores Gerónimo Windevoxhel y Cayetano Arvelo.
En el caso del Dr. Miguel Peña, le correspondió; de la herencia de su padre, la cantidad de 300 pesos y los derechos sobre el tercio de los bienes, que al final, le fueron adjudicados por corresponderle, por la cantidad de herederos, solo 3 casonas: la Casona de Alto de balconcillo, donde funciono la primera sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Policía, otra casa, cercana por la misma Calle Cantaura y finalmente la Casona de habitación, donde el nació, por ser, el hijo primogénito del cabeza del estamento familiar, y donde por disposición de su padre, solicito a su segunda esposa, que acomodase para su habitación, cualquier propiedad, que ella quisiese, menos esta, viviendo junto a sus hijos los Peña Ibarrolaburu, en una casona, que estaba situada en el cruce de la Avenida Montes de Oca, con Calle Comercio, donde posteriormente funciono la Farmacia Normal del Dr. Matías Manrique.
El ilustre prócer nunca había sido casado; en realidad tuvo cuatro amores en su vida; su primer y gran amor, la señorita Hilda Pumar, hija de uno de los hombres más ricos de América, conocido como el Marques de Pumar y Conde de las Riberas de Bocono y Masparro, de quien queda enamorado, comprometiéndose con miras a contraer nupcias, cuestión que no se lleva a cabo, por haberla asesinado Boves en la ciudad de Barinas en el año de 1814.
Esta amargura por la pérdida de la mujer amada, no lograra llenarla nadie, y por ello no contraerá nunca más matrimonio. Solo hará vida marital, primero con Francisca González, dama perteneciente a la alta sociedad bogotana, que le dará su primer hijo, Francisco González (1807-1909), quien se convertirá en hacendado, siendo propietario de una hacienda en el Valle de Chirgua, donde cultivaba café. Casado con Antonia Guinan Limardo, llegaron a tener 10 hijos. Los González Guinan, un apellido estrechamente ligado, a la vida y a la historia de la Provincia de Carabobo, aglutinaron sectores poderosos de opinión, por espacio de largos años, en el ámbito carabobeño, con figuras representativas, de manera muy especial, el mayor de los hijos Francisco González Guinan, político y escritor carabobeño, era el más encendido defensor del liberalismo, siendo uno de los fundadores, de aquel partido en Carabobo. Editor del diario “La Voz Publica”, que circulo por 18 años, que sirviendo de bastión a la causa liberal, muy amigo y colaborador del General Antonio Guzmán Blanco, fue el personaje público y el ente social más consultado y requerido en nuestro medio. Fue también el hombre público más discutido y controvertido por los valencianos; Santiago González Guinan, poeta, periodista, político, historiador, es el trovador valenciano por excelencia, autor de la letra del “Himno del Estado Carabobo”; Socorro González Guinan: Pedagoga, dama de gran cultura. Fundadora de la Escuela Nacional Miguel Peña, dirigió el Colegio Nacional de Niñas de Carabobo.
Un segundo, con una mujer de identidad desconocida, donde declara que en la Isla de Trinidad, en el año de 1810, tuvo otro hijo llamado Ramón, a cuya madre le dejo 1000 pesos para su alimentación; que después se encargó de él y procuro darle cuanta educación estuvo a su alcance, manteniéndolo hasta los 14 años, en cuyo tiempo, correspondió muy mal a sus esmeros y cuidados, llenándolo de pesadumbres, por cuya razón lo abandono a su suerte, después de haber contribuido a su alimentación y educación, hasta una edad en el que podía trabajar por sí mismo, no le considero con ningún derecho de sus bienes.
Tercero con Joaquina Granados, dama colombiana, con tres hijos llamados Rafael, Alejandro y Miguel, a quienes los reconoce como sus hijos y de acuerdo a su testamento, de fecha 14 de Febrero de 1828, época en la que sale de Valencia como diputado ante la Convención de Ocaña, ante el temor de ser asesinado en Colombia. El documento protocolizado el 10 de Febrero de 1833, nombra como sus herederos a Joaquina Granados, en la tercera parte de todos sus bienes, y quiere que de las otras dos, se hagan tres partes, cada una de las cuales, sea para cada uno de sus tres hijos ya nombrados, a quienes instituye por herederos en sus respectivas porciones. Declara que sus bienes consisten en tres casonas y algunos muebles y semovientes. Nombra como sus albaceas testamentarios, en primer lugar, al ciudadano Vicente Arvizu, en segundas, al ciudadano Antonio Viso.
El 19 de Mayo de 1857, su hijo Miguel Peña Granados, nacido en 1828, de profesión agente de negocios, casado en la Iglesia Matriz de Valencia, el 03 de Julio de 1857, con Julia Cabrera Guinan, hija de Don Domingo Cabrera y Doña Antonia Guinan, de cuyo matrimonio, nace su hija Ana Joaquina Peña Cabrera (1859-1899), casada el 27 de Enero de 1882, con Manuel González Guinan, de profesión instructor; da en venta legal, por la cantidad de 750 pesos, a su prima segunda, Doña Ramona Ibarrolaburu Páez de Peña, la mitad de la casona, que le pertenece por herencia de su padre el Dr. Miguel Peña y el resto hasta completar la referida mitad por compra que en unión de su hermano Rafael, hicieron al otro hermano en común Alejandro, de la tercera parte, que en la mencionada casa le tocaba, el 11 de Agosto de 1852.
Para 1857, la mencionada casona, mantenía sus linderos originales: por el norte con la Calle Cantaura; por el oeste con la Calle de Puerto Cabello; por el sur por la Calle de las Margaritas, hoy Calle Silva; y por el naciente con un solar que pertenece a la compradora.
El 30 de Agosto de 1866, la finada Ramona Ibarrolaburu de Peña; le deja de herencia, la casa a su hija menor, María Ana Peña Ibarrolaburu. Todo el lado del naciente de la manzana, donde se encuentra la morada familiar de los Peña, es parcelada con el tiempo y vendida entre los años de 1866 a 1913, convirtiéndose en la casas y solares de Francisco Pacasi, luego de los Hermanos Passini; Felipe Arcay, luego de Alfredo Viso; la Sucesión Winkeljohan; Enrique
Gausseran y Temistocles López, luego de Apolinar López. Manteniendo intactos sus linderos norte, oeste y sur.María Ana Peña Ibarrolaburu, de estado civil soltera, murió ab intestato, en la ciudad de Valencia, el 29 de Octubre de 1889, sin dejar ascendientes, descendientes ni hermanos vivos, siendo por consiguiente los únicos herederos de ella sus 5 sobrinos, hijos legítimos de sus hermanos José Antonio y María Antonia. Se procedió a la liquidación de los bienes, dos años después, el 17 de Abril de 1891, por no querer continuar por más tiempo, en la comunidad de bienes que dejo la finada.
María Antonia Peña Ibarrolaburu, casada el 28 de Febrero de 1829, en la Iglesia Parroquial de Valencia, con Francisco Sandoval Del Valle. Tuvieron dos hijos los Doctores en Medicina Juan Antonio y Francisco Antonio Sandoval Peña, que dejo una hija, llamada Isabel Sandoval de Martínez, madre de Clara y Antonio Martínez. Clara se casó con un señor de apellido Gutiérrez, dejando dos hijos Gladys y el Dr. Silvio Gutiérrez. Francisco Antonio Sandoval muere en Enero de 1891, habiéndola instituido por su única heredera a su hija natural.
José Antonio Peña Ibarrolaburu, hermano por parte de padre del Dr. Miguel Peña, casado con Doña Tomasa González, el 5 de Mayo de 1827, en la Iglesia Parroquial de Valencia, tuvieron como hijos a Zoilo, casado con Vicenta Oria, fallecido en Junio de 1890, dejando de heredera universal a su esposa; Ramón, casado con Luz Trujillo, con una única hija legitima, María Teresa Peña Trujillo, casada con el General Pedro Pablo Maldonado y Antonia de Jesús Peña González, casada con Don Ricardo Smith Vera, hijo del Coronel Guillermo Smith y tío de Don Carlos Stelling Smith; que hereda de su tía María Ana varias casonas, entre ellas la Casa Natal de Miguel Peña, que será su morada familiar hasta 1913, y además 30000 pesos en efectivo, cuyo dinero lo tomo su esposo y adquirió para su pecunio, bienes inmuebles, que después de su fallecimiento, el 7 de Febrero de 1910, aparece heredando su esposa. Parte de ese dinero, lo utilizaron para la fundación, de las empresas de la Electricidad de Valencia y la fábrica de aceites comestibles Pérez Aikman.
María Teresa Peña Trujillo de Maldonado, hereda de su tía Antonia de Jesús Peña González de Smith, la Casona donde estuvo el Ministerio de Interior y Justicia, y la Casona Grande de la Candelaria, donde nació y murió el Dr. Miguel Peña. El 30 de Enero de 1913, da en venta a su madre Luz Trujillo de Peña, esas propiedades. Al fallecer el 25 de Enero de 1915, a la edad de 50 años, dejando un testamento cerrado, abierto el 6 de Noviembre de 1919, declaro, que compro los bienes a su hija, e instituyo de hecho y de derecho que sus únicos herederos son sus nietos legítimos del matrimonio, del que mantienen sus derechos por herencia testamentaria de su abuela. Siendo albacea testamentario, el General Pedro Pablo Maldonado, nacido en Capacho, Estado Táchira; casado en primeras nupcias con
la señora Mery Chrowther, de ascendencia inglesa, de cuya unión, nacieron 3 hijos llamados Marcela, Mery Agueda y Pedro José.
Al enviudar, luego en sus segundas nupcias, con María Teresa Peña Trujillo, tendrá 7 hijos: Elisa Teresa, ama de casa, soltera; Julio Cesar, medico, Gobernador del Estado Carabobo en 1958, casado con Carmen Cecilia Conde, con 3 hijos Carmen Cecilia, casada con el Dr. Donato Pinto Lamagna; Victoria Eugenia y Julio Cesar; Ramón Antonio, comerciante, ejecutivo del Aeropuerto de Maiquetía, casado con Delia Escuraima, con 2 hijos Edgar Humberto y Delia; Pedro Pablo, comerciante de ganado y empleado de farmacia, casado con Florinda Carrillo, con 4 hijos Pedro Pablo, Julio Cesar, Carlos José y Rafael; Carlos José, Teniente de la Aviación, Mayor de las Fuerzas Aéreas Venezolanas, casado con Chalia Conde, con 3 hijos Carlos Franco, Alberto y Marisol; Socorro Elba, ama de casa, casada con Rafael Escalona, con 5 hijos Pedro Rafael, Rafael Antonio, Lisbeth María, Maritza de Jesús, María Teresa; y Luz Alcira, ama de casa, soltera.
El 17 de Noviembre de 1942, la Familia Maldonado Peña, había realizado una hipoteca del inmueble, a los hermanos Anita y Carlos Federico Tiede Aigster, por la cantidad de 4000 bolívares; una segunda el 15 de Junio de 1948, al comerciante Carlos Rodríguez Sandoval, por la misma cantidad, ambas siendo liberadas.
La Casa Natal del Dr. Miguel Peña, fue dividida en tres cuerpos o compartimientos, que se mantiene en la actualidad. El lado sur, que originalmente llegaba hasta la Calle Silva, fue vendida, a partir del año de 1913, y sobre ella se edificaron tres casas, que son propiedad del señor José G Moreno y el Edificio para depósitos de la Factoría Manufacturas Karam, con el tiempo, fue convertido en oficinas del grupo comercial Comersa. Los linderos definitivos de la casa, quedaron reducidos de la totalidad de una manzana, 10000 metros cuadrados o una hectárea, a un total de 1485 metros cuadrados.
El 29 de Septiembre de 1957, El ejecutivo del Estado Carabobo y la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación en Carabobo, invitaron para una conferencia celebrada en el Ateneo de Valencia, que dictara el Profesor Carlos Manuel Moller, (1896-1966), historiador del mobiliario y del arte colonial en Venezuela; artífice junto a Enrique Planchart y Alfredo Machado Hernández, de la creación del Museo de Arte Colonial de Caracas, siendo su primer Director; vino, con el objeto de asesorar en Valencia, sobre la suerte de algunos edificios, considerados como joyas históricas o artísticas de arquitectura antigua, entre esas, se encontraba La Casa de los Celis, y la Casona del General José Antonio Páez. El conferencista, fue presentado por el Primer Cronista de la ciudad de Valencia, Rafael Saturno Guerra. El distinguido visitante, incluyo en su conferencia a la Casona natal del Dr. Miguel Peña, donde la versión general y aun algunos historiadores, atribuyen que tuvieron lugar, muchas deliberaciones en torno al trascendente acontecimiento, que dio motivo, a la creación de la nacionalidad venezolana, por medio de la separación de Venezuela, como departamento de la Republica de Colombia. Trascurrido el tiempo, la Casa de los Celis y la Casa Páez, fueron declaradas, Monumentos Históricos Nacionales, en 1960 y 1964 respectivamente.
En 1941, el escritor valenciano, José Rafael Pocaterra, durante su gestión de Presidente de Estado, coloco una placa conmemorativa alegórica, en la fachada de una casona, propiedad del prócer, que hoy se encuentra en el patio de caballerizas de la Casa Páez, que reza “Dr. Miguel Peña: ilustre prócer de la independencia suramericana, nació en esta casa, el 29 de Septiembre de 1781 y murió en ella el 8 de Febrero de 1833. Creada la Republica en 1830, siendo entonces, Valencia su capital, funciono en esta misma casa, el Ministerio del Interior y Justicia cuya cartera, se encomendó al talento, ilustración y patriotismo del Dr. Miguel Peña”; siendo completamente falso, lo que llevo a una confusión. Pocaterra asistió al acto de develación de la placa conmemorativa, a sabiendas, de que lo que se estaba verificando, en aquel momento no era verdad, lo cual su presencia, convalido tácitamente, en prejuicio de la realidad histórica del inmueble.
El 2 de Diciembre de 1964, en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 27.608, la Junta Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, en uso de las atribuciones, que le concedía el numeral 1º primero del artículo 6 de la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación, declaro Monumento Histórico de la Nación al inmueble en cuestión, basado en una confusión, de que el lugar había sido la casa natal del ilustre prócer.
En el año de 1971, uno de los descendientes del prócer, el Mayor Retirado de las Fuerzas Aéreas Venezolanas, Carlos Maldonado Peña, fue entrevistado en ocasión del hecho, cuyo trabajo, fue publicado en el Suplemento Especial, que con ocasión del Sesquicentenario de la Batalla de Carabobo, edito el matutino valenciano Diario “El Carabobeño”, donde pone en claro “El Origen y Destino de la Verdadera Casa donde nació y murió el Dr. Miguel Peña”. Sumado a dos excepcionales investigaciones, realizadas por los cronistas, Martin Gornes McPherson y Rafael Saturno Guerra, el primero, en su revista “Venezuela Grafica”, 2 Tomos”, editada en 1929, y el segundo en su libro “Recado Histórico sobre Valencia”, publicado a principios de los años 60, donde verifican dicha verdad.
Existe un clamor, de parte de los residentes de la comunidad de la Parroquia Candelaria, así como de su respectiva autoridad eclesiástica, de que ese lugar, sea rescatado y restaurado, para ser convertido en el principal y referente centro cultural de la misma, por ser la cuna de un eminente ciudadano, que presto grandes servicios a la patria, como brillante abogado, orador, jurista, parlamentario y político.
El célebre discurso del Dr. Lisandro Ruedas (1830-1875), sobre el Dr. Miguel Peña, fue pronunciado en un acto, que en memoria de Peña, celebrara el Colegio Nacional de Carabobo, en el año de 1853 a veinte años de la muerte del afamado jurista. Asimismo, se adiciona, como el mejor y más brillante biógrafo a José Martí, el apóstol y libertador de Cuba.
El 9 de Septiembre de 1881, en el centenario del natalicio del prócer, en la Plaza de la Candelaria, en el barrio en que siempre vivió el tribuno, el Ilustre Americano el Presidente Antonio Guzmán Blanco, develo, una estatua en figura de bronce, donde pronuncio el elogio, recordando los largos servicios a la independencia, su gran talento, su potente inteligencia ampliamente cultivada, su brillante capacidad victoriosamente ejercidas en las practicas del Parlamento, en la controversia del foro y en las actividades de la magistratura; su dialéctica elocuente y su erudición jurídica y su gallarda preferencias literarias.
En reconocimiento a sus méritos, Don Oswaldo Feo Caballero, en representación de las instituciones de Valencia, propuso a la Asamblea Legislativa, la creación de la Parroquia Miguel Peña, que ocupa 200 Km cuadrados y cuenta en promedio con más de 500000 habitantes, siendo, la parroquia más poblada del Municipio Valencia, creada el 4 de Agosto de 1971.
Aunque la casona, no tiene todavía, ninguna declaratoria de patrimonio histórico, debe ser declarada así, por varias circunstancias: es uno de los ejemplares más antiguos que quedan en la ciudad; una de las pocas muestras, de la arquitectura hispánica venezolana, en la ciudad de Valencia; además de ser el hogar donde nació uno de los valencianos más importantes de la historia, “El abogado de la Independencia”.
Monseñor Gregorio Adam, Tercer Obispo de la Diócesis de Valencia, en una sesión solemne en la Sociedad Bolivariana, manifestó “Si la independencia se la debemos a Caracas, la Republica de Venezuela, se la debemos a Peña y a Valencia”.
Muchísimas Gracias.
Fuentes Bibliográficas
1- ARCHIVOS
Archivo General de la Nación. Caracas, Sección Testamentarias Archivo del Concejo Municipal de Valencia, Sección Archivos Diversos Archivo Arquidiocesano de Caracas, Sección Testamentarias
Registro Principal del Estado Carabobo
Registro Público del Primer Circuito del Municipio Valencia
2- BIBLIOGRAFIA
Azpurua, Ramón, Biografía de Hombres Notables de Hispanoamérica, Edición Imprenta Nacional, Caracas, 1877, 4 Volúmenes.
Colombet, Miguel, Carabobo Histórico y Pintoresco, Biblioteca de Autores y Temas Carabobeños, II Volumen, Valencia, 1975.
Contreras, Juan Carlos, El Cabildo de la Nueva Valencia del Rey 1700-1812, UC, Valencia, 2022.
Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar, Caracas, 1997, 4 Volúmenes.
Duarte, Carlos F, La Vida Cotidiana en Venezuela durante el Periodo Hispánico, Fundación Cisneros, Caracas, 2001.
Duarte, Carlos F, Mobiliario y Decoración Interior, durante el Periodo Hispánico Venezolano, Armitaño Editores,
Ecarri Bolívar, Antonio, Miguel Peña, Biblioteca Biográfica Venezolana, Editora Arte de El Nacional y Fundación Bancaribe, Caracas, 2011, Volumen 127.
Ecarri Bolívar, Antonio, Miguel Peña y La Cosiata, Reencuentro de una Controversia Histórica, Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo IPAPEDI, Venezuela, 2017.
González, Martin, Origen de los Nombres de las Avenidas y Calles de Valencia, Editado por el Concejo Municipal del Distrito Valencia, Valencia, Venezuela, 1982.
Grosscors, Enrique, Miguel Peña Grandes y Sombras de una Voluntad Creadora, Editado por la Secretaria de Educación y Cultura del Ejecutivo del Estado Carabobo, Valencia, Venezuela, 1979.
Guerra, Rafael Saturno, Recado Histórico sobre Valencia, Ediciones de la Universidad de Carabobo, Valencia, 1960.
Herrera Vaillant, Antonio, La Estirpe de las Rojas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia 264, Caracas, 2007, 2 Tomos.
Manzo Núñez, Torcuato, Historia del Estado Carabobo, Ediciones de la Presidencia de la Republica, Caracas, 1981.
Martí, José, Revista Venezolana, 1 de Julio 1881, Articulo nro. 1, Don Miguel Peña, Ediciones Critica de Ramón Losada Aldama, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1993.
Rueda Lisandro y Daniel Guerra Iñiguez, Documentos sobre Miguel Peña, Colección Cabriales NRO 3, Valencia, 1972.
Velásquez Ramón, Horas Singulares de Valencia, Ediciones Academia de Historia del Estado Carabobo, Valencia, 2002.