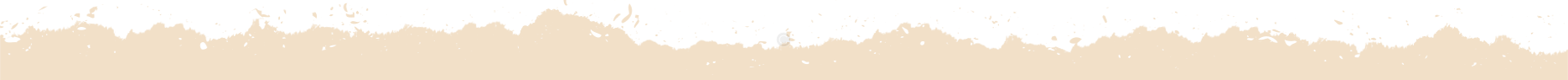Aunando esfuerzos y voluntades, la Gobernación del estado La Guaira y la diócesis homónima, con el apoyo de la Misión Venezuela Bella, acometieron la restauración de la Ermita del Carmen de La Guaira. La construcción de este templo tardocolonial fue iniciada en 1776 y concluida en 1810, año del inicio del proceso independentista. Poco después, el terrible terremoto del 26 de marzo de 1812 le causó daños considerables a la estructura sin destruirla. La ermita fue reparada en la segunda mitad del siglo XIX y durante la centuria siguiente se realizaron diversos trabajos de mantenimiento y renovación. Estaba pendiente, sin embargo, la tarea de lograr reconstruirla de manera apropiada.
Así, pues, el 31 de agosto de 2022, finalizadas felizmente las obras, fue día de gran solemnidad y gozo para la comunidad de La Guaira, en especial para la del casco histórico donde la ermita se alza como preciado símbolo y atalaya de su historia. Allí probablemente fueron velados los restos del Libertador la noche del 15 al 16 de diciembre de 1842 con motivo de su traslado a Caracas desde Santa Marta, donde reposaban desde su fallecimiento el 17 de diciembre de 1830. Invitado por el progresista y comprometido gobernador de la entidad, el Dr. José Alejandro Terán, y por el obispo de la diócesis, monseñor Raúl Biord Castillo, me tocó decir el discurso de orden.
En esa oportunidad pude recordar que en los caminos encontramos marcas y señales, rótulos que indican rumbos y direcciones y los hacen más seguros, más humanos, más agradables al evitar a los transeúntes y viajeros confusiones o rumbos errados, perder o equivocar las destinos propuestos. Viajar por tierra o caminar sin poder guiarse con indicaciones es, sin duda, algo nada fácil y en ocasiones angustioso.
Las colectividades, por su parte, necesitan también esos signos que sirven para guiar la memoria, que la refrescan y actualizan, la encauzan o incluso la refuerzan y potencian, reiteran los significados que dan sentidos a las acciones. Esos signos pueden provenir de narrativas orales (y de allí la importancia de la tradición y, por extensión, del patrimonio inmaterial), de textos de cualquier naturaleza o de testimonios materiales. Estas pueden abarcar desde evidencias líticas hasta grandes monumentos arquitectónicos, incluso restos de ellos, ruinas propiamente que adquieren, sin embargo, un valor especial.
Preservar todos esos elementos “pro memoria”, sin importar su grado de conservación, reviste una pertenencia y un compromiso que no siempre se reconoce. Así como un sencillo objeto doméstico, o hasta un sabor y un olor, pueden estimular el recuerdo de una persona o de una familia, el patrimonio, material o inmaterial, recuerda también y actualiza la memoria colectiva, el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la relación con el pasado o, en otras palabras, las raíces, lo que hemos sido, de dónde venimos. Todo ello resulta esencial para afrontar el proyecto de lo que queremos ser, colectiva, socialmente.
Así, pues, los monumentos históricos, las construcciones antiguas, tienen una gran importancia como indicadores y demarcadores del paisaje cultural. El paisaje no es meramente un entorno físico, sea natural o edificado o humanizado, como se le suele llamar, sino que es una construcción afectiva, ideológica y simbólica. Para un forastero una calle sería solo una vía pública, que puede alojar establecimientos comerciales, oficinas, centros de diversión o algún elemento ornamental; pero para un nativo o vecino de antiguo arraigo la calle puede encerrar recuerdos: la casa donde vivía un pariente, la esquina donde la abuela ofrecía sus granjerías, el sitio donde los padres se conocieron, el lugar donde se hizo tal o cual anuncio de relevancia social u ocurrió determinado hecho, el punto de reunión de los amigos, el escenario de los juegos de infancia.
Los templos, por ejemplo, más allá de su valor intrínseco como lugar de culto, tienen una importancia social innegable, tanto como patrimonio artístico de un lugar como referente de tradiciones y costumbres, de recuerdos familiares y sociales. En un país mayoritariamente católico como Venezuela, entre estas podemos señalar los ciclos litúrgicos y celebraciones (como las procesiones, especialmente las de Semana Santa; las llamadas misas de aguinaldo o de novena de la Navidad; las fiestas patronales) y los ritos sacramentales con proyección social (matrimonios, bautismos, primeras comuniones) y las relaciones sociales que se configuran a partir de ellos, como los compadrazgos.
La conservación del patrimonio, tanto material como inmaterial, es un imperativo social, pero también político y religioso. Por tanto, debe ser entendida y asumida como una prioridad comunitaria e institucional, dinámicamente manejada para evitar que se convierta en un medio o excusa para otros fines. Esa prioridad de conservación resulta más urgente cuando en tantos sectores, pueblos, ciudades o regiones el patrimonio se ve como una carga o algo superfluo y prescindible.
Contacto y comentarios: hbiordrcl@gmail.com
Publicado en _El Nacional_. Caracas, 21 de enero, 2023