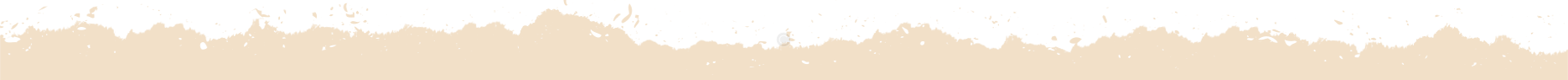Nota: Estas páginas martianas, se publican en Memoria del Poeta y Académico Valenciano Don Felipe Herrera Vial, quien la aportó en su momento para que fuera publicada en el Boletín del Centro de Historia del Estado Carabobo.
Honrar, honra. Hubo, ha setenta años, sucesos tales en esta ilustre tierra, que sólo en atención a que la polvareda que los ejércitos levantan en su marcha elévase tan alta cuanto son ellos numerosos, pueden aún los que abrieron la gloriosa vía estar oscurecidos por el polvo del camino. Más no a los ojos de los que en él andamos. Valencia erige hoy una estatua al doctor Peña; pues hoy paga Valencia lo que debe.
Aquel lidiador audaz que así movía la espada como la pluma, sin que la pluma fuera más extraña a sus manos que la espada; aquel tribuno apuesto que supo, de los paños de la casaca colonial, corta y estrecha, hacer túnica y toga; aquel héroe colérico, sentido de lo grande, amador de lo propio, mirado siempre como igual y como enemigo terrible por los héroes; aquel que con su amor ayudó a fundar pueblos, y con su rencor a volcarlos; aquel en quien la pasión no perdió nunca los estribos del juicio; pero en quien, sobre los estribos del juicio, no dejó nunca de erguirse, implacable y ardiente, la pasión; el rivalizó en pujanza con los grandes, y venció en astucia a los pequeños; el que, por una vez que sacó provecho desusado de las arcas públicas, trabajó siempre con fogoso empeño en defensa y provecho de la patria; el que llevaba a los senados, inquietos y encendidos, en aquellos tiempos de hervor y de batalla, un bravo corazón americano y el arma con que había de defenderlos, merece presidir, en aposento de bronce, los destinos de la ciudad que él supo hacer tumba de realista, fortaleza de derechos y cuna de republicanos.
Era Peña hombre entero y erguido, ni medrado, ni rico de cuerpo, importante de suyo y gallardo, con esa gallardía que viene de la alteza del espíritu, y de singular realce a lo vulgar, y disimula y trueca en bello lo mezquino.
Era de cara enjuta, aunque maciza; de ojos claros y vivos, llenos de empuje y de poder de examen; de boca fina, como de hombre agudo; de frente alzada en cúpula, cual frente de letrado, azotada a menudo por un guedejo de cabellos lacios, signo seguro de hombre indómito. Limpio de barba, llevaba el rostro; ceñía a su talle grave casaca de elevado cuello, de entre cuyas solapas anchurosas rebosaba sobre el chaleco de enhiestos costados, la rizada pechera, aquí y allí prendida con perlas lujosas.
Bullía en las aulas, en la primera década del siglo, señalado por su palabra risueña y flagelante y expedientes fáciles, y ciencia de Ordenanzas y Novísimas, el que había de fatigar caballos, defender murallas, vestir disfraces, conmover congresos, apasionar ciudades, desatar y enfrentar iras y presidir a hombres ilustres. Gastados, más que por los propios pesares, por los ajenos; hijos de casas donde, con los vaivenes de los tiempos, son huéspedes de turno el fausto y la penuria, y otra se bebe en copa de Bohemia, ora no hay licor de que llenar la copa, mecidos más que en cuna, en olas de la mar, son los hombres ahora a los veinticinco años, gigantillos cansados, jefes tal vez de familia numerosa, pálidos de hambre y pálidos de cuerpo: Mas por entonces causó asombro que los veintiséis de sus años agitados, fuera Peña, con merma de sus fuerzas, por lo excesivo del trabajo, abogado relator de la Excelentísima Audiencia Española.
¡Tal freno era preciso, duro freno de leyes, a un hombre en quien la misteriosa naturaleza parecía haber dado carne al odio sagrado y la cólera batalladora de América ofendida! Pasiones numerosas le agitaron, y, más que de perdón, supo de ira; pero no hubo entre ellas alguna que moviese su voluntad a más hazañas, ni su elocuencia a más esfuerzos, que la independencia de su América. Su mano buscaba instintivamente el bridón y las armas cuanto, ya echado el señor, se le hablaba de reesclavitud. Anhelo de milicia le posee, y, como en carta suya a Flemming, su pluma, que se divierte en los primeros razonamientos de sus domésticos enemigos, truécase de súbito, no bien sabe que se trata de invasión probable, en lanza trémula, inquieta en el estribo; cuya asta azota impaciente el banderín de la guerra.
Era su modo de hablar, como su modo de escribir, igual en lo alto. Las frases que decía, como los renglones que con mano firme trazaba, eran rectas y netas; sus letras, como sus pensamientos, acerados, y como su imaginación, rematados por rasgos airosos de amplio vuelo. Corría su palabra sin esfuerzo y sin movimientos convulsivos, ni desigualdad ni arrebatos, ni fulgor boliviano, aquí segando y allá tajando, como de quien no quiere ver lo que taja y siega. Nunca fue locuaz; por lo que fue siempre elocuente. Ni rehuía combate, ni gustaba de provocarlo. Ni dejó nunca de adivinar el pensamiento de los otros, ni fue nunca posible adivinar enteramente el suyo. Vestidos de cristal estaban los demás para él; y él, para ellos, de sombra. Hecho al ruido de las armas, no le movía a miedo el de los parlamentos; y habituado a oír fieras, parecíanle pequeñas las pasiones. Serenamente hablaba, cuidaba de ser galano y correcto. No esquivaba, más bien buscaba un chiste correcto y oportuno, y con la gracia de la aplicación redimía la vulgaridad del chiste. A sucesos grandes reservaba las palabras grandes, y era fuerte, porque en su odio y en su amor era constante y sincero.
Cuando ya ni el anhelo de desconcertar a sus contrarios le movía, sino el riesgo de la independencia de la patria o de la propia honra, henchíase su natural caudal, como río que recibe inesperadamente aguas de monte, y con el sonar y atropellar de los torrentes caía sobre los absortos enemigos; aunque en lo tonante, no era abundoso. Saltábanle al encuentro imágenes gráficas y osadas, y aquellas palabras precisas y nervudas que hallaban tan fácilmente nuestros padres, hechos a batir a Encélado y a templar hierro en la fragua de Vulcano. Su discurso, a las veces, flamea: “Lo que debemos hacer es tocar a punto la reunión!” “Si vienen, suspenderemos nuestra contienda hasta que los hayamos acabados en enterrar, y sobre sus despojos cantaremos himnos a la patria, y con su sangre escribiremos nuestros derechos a la independencia, y continuaremos después la obra de la libertad!”. Era su discurso como invisible constrictor que atraía, con hábiles artes, a sus victimas a su dominio peligroso; y oíase a poco el crujir de los contrarios argumentos, deshuesados y estrujados por la boa. Venía en lo común sobre sus contrarios, como la ola de pacífico mar sobre la playa: se extendía con manso ruido y se hacía señora de la arena. Su réplica vivaz igualaba a su dialéctica contundente. La historia de otros tiempos y el espectáculo de los suyos daban a su estilo aquella singular elevación, que pareciera entre nosotros hipérbole ridícula, y era entonces único, propio y natural lenguaje. Volvió a saberse entonces como hablaban los cíclopes.
Con ellos estaba siempre en faena el doctor Peña. Con él nace, y por él muere Colombia. De él teme Bolívar, que lo acaricia. El da pensamiento a la lanza de Páez. A Miranda lo acusa. Con Santander combate. A los jefes del llano convence. Burla a Monteverde. Burla a Boves. Y cuando las almas fuertes, fatigadas de su grandeza excesiva, o de la ajena pequeñez desmayan, él, sobre el héroe dormido alza al abogado. Luego de Cúcuta, Valencia.
El preside en todas partes, donde Bolívar no preside.; en San Diego de Cabruta, donde acerca y confunde, en flamígera masa, las guerrillas del llano oriental; en el Congreso de Cúcuta, donde firma, en 1821, la primera Constitución de la República de Colombia, en la Alta Corte de Bogotá, donde salva, si no la vida de Leonardo Infante, su honor de magistrado; en el Ministerio de Páez, y en su ánimo; en el Congreso famoso de Valencia; en el Senado inquieto de 1831. Con él van siempre su tono personal, su voluntad precisa, su ánimo batallante, su facilidad venturosa de ofrecer en sentencias breves ideas graves. A los suyos organiza; a los adversarios desbanda. Severo en los primeros años de su vida, cuando la severidad es fácil, truécase en indulgente cuando tiene que serlo consigo propio; que no hay como vivir para aprender a tener compasión con los que viven. Fue tan hábil que su habilidad mató su grandeza. La habilidad es la cualidad de los pequeños.
Así se sentaba él en la áspera silla del caballo llanero; como en aquellas de cordobás pespunteado de seda de colores, ornamento preciado de las salas en aquellas épocas modestas. ¡Qué activo en todas partes! ¡Qué brioso en al sociedad patriótica! ¡Qué buen republicano en los primeros años difíciles de la República! ¡Qué bravo cuando acusa a Miranda! ¡Qué injusto cuando lo prende! ¡Qué útil en los llanos! En Cúcuta ¡qué asiduo! En Bogotá, que fiero! ¡Qué pequeño en lo de los dineros de la agricultura! ¡Qué laborioso en su Ministerio! ¡Qué imponente en Congreso de Valencia! Y en el Senado, ¡cuán discreto!
Hierve la Sociedad Patriótica en encontradas opiniones: Miranda se prudente; Bolívar es grande; Peña es osado; ni a Bolívar ni a Miranda cede. Con pujante discurso echa por tierra pareceres menguados. Desnuda su carácter. Arranca de Bolívar aquel amor y clamor famoso, hijo de siglos de durar siglos, sin que sea parte a su duración y fama justa esa opinión irreverente que, como ave de noche, suele enfriar el aire en torno nuestro, por cuanto es ley moral que viven en constante contacto con los virtuosos; y, en pueblos, como en ríos, es fuerza para juzgar del beneficio de las aguas, esperar a que se sequen, al sol del tiempo, los residuos limosos que la corriente deja en su camino. Su lengua, aquella noche, se hizo azote. Peña va a repetir su discurso, tonante como un monte que revienta, al seno del Congreso. Esto es el día 4. El día 5, el Congreso declara independiente a Venezuela. ¡Independiente a América! ¡Ah! ¡es que hay sucesos tales, que exigen tanta grandeza en los que han de soportarlos como en los que los realizan!
Asesor de Miranda es ya el conspicuo Peña. De sí arranca, y en Trinidad, donde le envió la Colonia a asesorar a un abogado inglés, había fortalecido el instinto del gobierno propio. Opónese con brío a toda exigencia de ordenes sociales. Ve en el sacudimiento un cambio de esencia y no de forma. Enamórase de esta palabra hermosa: ciudadano. Las plazas griegas y las juntas francesas lo hubieran reconocido como suyo. Miranda ha enfrenado en Valencia la soberbia realista: en su obra severa, júzgase alcanzado – en la persona de su padre – Peña. Ni ama al compañero, ni teme al jefe, ni quiere distinguir qué es valor, qué es cólera. Acusa a Miranda ante el Congreso. Velo inferior a sí, porque lo ve menos enérgico. Y ¡cuán bello eso de acusar con voz segura a un jefe poderoso que el pueblo ama! Respétalo la Cámara; el pueblo, airado, ruge; pese de su acusación, que no haya curso, lo imprudente, no lo valeroso.
¡Ah! ¿por qué firma Peña la orden de prisión de aquel anciano, de quien tenía el gobierno del puerto de La Guaira, en que lo prendía? ¿Qué es la grandeza, sino el poder de embridar las pasiones, y el deber de ser justo y de prever? Miranda, que en su capitulación con Monteverde desconoció el vigor continental e inextinguible de las fuerzas que estaba en su mano, no cometió más falta que ésta. Era él anciano, y los otros, jóvenes, él reservado y ellos lastimados de su reserva; él desconfiado de su impetuosidad, y de su prudencia, ellos; quebrantados al fin el freno que de mal grado habían tascado y creyeron que castigaban a un traidor, allí donde no hacían más que ofender a un grande hombre.
Cierra Casas, el compañero de Peña en el gobierno, el puerto de los emigrados, de orden de Monteverde, a quien acata; queda Miranda preso; huye Peña; ampárale Caracas; surge de nuevo acaudillando bravos en los Valles de Aragua. El resiste, él dirige, él mantiene. Boves, que algún nombre han de tener las fieras, cerca a Valencia. Mientras la espada tiene punta, esgrímenla los valencianos; rota ya hasta el pomo, cejan. A Peña, su hijo ilustre, acuden. El se encara al terrible; recábale franquicias; arráncale promesas de respeto al clero y seglares, a gentes de armas y gentes pacíficas; tómale de ello juramento por su vida, honra y Dios. Mas tal como los ríos, que han amontonado con ruido sordo nuevas aguas ante la enérgica represa, sáltanla al cabo y quiebránla, y se echan por el cauce y por los bordes, en crespas ondas roncas, así la ola de sangre pasó sobre la mísera Valencia. Fueron horas frenéticas de bestia.
De casa de la dama valerosa Vicenta Rodríguez de Escorihuela, salió protegido de un disfraz, el defensor del cerco. Acá se finge de clérigo, y leñador allá y allá demente. No olvida lo que ve, ni lo que oye. Vencer le es preciso, puesto que le acaban de vencer. El lamento es de ruines cuando está enfrente la obra.
Llega, por fin, al campo de Zaraza, el jefe de los laureados de Rompelínea, el que en Maturín desalojó a Morales, en la Hogaza hiere a Latorre, en Quebrada Honda combate contra Quero, y remata luego a Boves en Urica. ¿Qué importa a Peña que el agua le venga ahora, no ya de la porosa piedra, ornada de frondosa yerbecilla, sino de la rústica tapara? ¿Qué que sea su lecho el colgante chinchorro, o el áspero cuero y troncos de árboles su asiento, y cráneos de caballos? Con su palabra calurosa y la autoridad que en sí llevaba, crea rápidamente y sin auxilio, sobre las menudas rivalidades de caudillos, un Congreso en el llano. Acá monta; allí riñe; seduce a éste; a aquél convence. El hace de los rivales, apretados amigos, y de las guerrillas, un ejército. Reúne un haz de rayos, y pónelo en las manos de Monagas. Aquella obra está hecha, juntos aquellos miembros de gigantes, creada la República en el bosque. Allí arreciaba la persecución de los realistas; allí puso su esfuerzo encima del peligro.
Sale en busca de Bolívar, y atájanle las fiebres; que suelen mezquinas causas domar a hombres egregios. Se acoge en Trinidad, donde le quieren, y pronto cura. Aún le huelgan las carnes enfermizas cuando vuelve a Guayana: que en tiempos de peligro, el pesar mayor es estar lejos de él. Su austeridad en los comienzos, su fortaleza en las adversidades; su prontitud en el consejo le valen, a su vuelta, un puesto en Cúcuta. Hecho a las prácticas republicanas, por lo que admiraba y conocía las de la América del Norte; templado en sus ardores de convencional por tres años de Relatoría; encendido en amor vehemente por la independencia americana, que sus sufrimientos recientes acrecientan, combate con ligereza y sin fatiga, maravilla por la oportunidad de sus recursos, la madurez de sus juicios, la robustez y desenvoltura de su palabra. El Congreso le lleva a su presidencia, y desde ella anuncia a la Tierra habitada que Colombia ha nacido. ¡Ah, padre ingrato!
Envíale el Congreso a la ciudad histórica, donde a los cuatro vientos, retando a duelo singular a nombres y dioses, regó el polvo que le cupo en el puño el altivo Jiménez de Quesada. De leyes sabe mucho y lleva un cargo de leyes. Hay Alta Corte, que por ser alta es suya. Que la preside, dicho se está con verlo en ella. ¡Qué hervir el de su casa en Bogotá! ¡qué apretarse contra los dueños naturales de la tierra y qué mirarse en ella como perseguidos y expatriados! ¡Cuán poco puede el genio generoso contra la obra de discordia de los hombres! ¡Todavía se alzan entre pueblo y pueblo aquellos muros que los españoles astutos levantaron! Si hubo falta en Bolívar: la de medir el corazón de todos los hombres por el suyo. Sí hubo iniquidad en los conquistadores: la de amontonar obstáculos gigantes, de vientre de sangre, a la existencia de sus hijos. De ladridos de gozques, muerto el formidable americano. Murió de amor de padre, de ver morir a sus hijas.
Agitábanse en casa de Peña todos aquellos rencores que la colonia había animado y que de la guerra y el Congreso de Cúcuta habían nacido, con la elección de Bogotá para capital y el nombramiento de Santander para vicepresidente. Tales eran los muros, que no pudo fundirlos aquel fecundo sol de gloria. Arrebato de amor había sido el levantado pensamiento colombiano lo que alcanzó el prestigio del héroe, lo destruyeron las vanidades e intereses de los hombres. ¡OH! ¡qué dolor ver claramente en las entrañas de los siglos futuros, y vivir enclavados en su siglo! Por entonces ni los venezolanos gustaban de ser mandados por los granadinos, ni éstos de ver a aquellos en su casa; ni importaba al Vicepresidente de Colombia tanto ser teniente en un pueblo dilatado, como capitán en pueblo propio. De Caracas se quejaba Santander, y de Peña; y Peña de Bogotá y de Santander. De la primacía de los bogotanos sufrían los de Venezuela, y los de Bogotá de la mayor gloria, inquietos talentos e incómoda presencia de los venezolanos. Ni al Vicepresidente gustaban la importancia y destreza del Presidente de la Alta Corte, – ni a éste verse relegado a aquella condición oscura e ingloriosa, donde su férvida palabra – que es la palabra águila que no consiente tener plegadas las alas largo tiempo – pugnaban en vano por la de alzar el vuelo de aquel cerco menguado de procesos.
El batallador quería batalla; húbola, al fin, siniestra.
Tenía monarca venezolano el barrio de San Victorino. Gastaba lujosísimo uniforme, sombrero de gala y sable sonador; y era lo cierto que no había bravo sin miedo, ni zagala en calma, desde que estaba en Bogotá Leonardo Infante. Como a tierra conquistada miraba él, más apuesto de cuerpo que rico de cultura, el barrio en que vivía; y como a dolorosa humillación tenían la presencia del arrogante negro en la ciudad los bogotanos.
No se veían en la ciudad sus increíbles hazañas, sino sus desordenados apetitos. Burlaba a uno, ponía espanto al otro, reía de todos, codiciaba a casadas, pagaba a celestinas y vivía en poblado con aquel desembarazo primitivo, brusco donaires y altivez salvaje del llanero. Tamaño heroico tenía el negro bizarro, y era de los que hizo Naturaleza para dar cima a cosas grandes.
De un caso de conflicto andaban en busca aquellas iras mal sujetas, de que eran muy principales teatros la casa de Santander y la de Peña; Osío, Pérez y Arvelo eran tenientes de éste; de Santander, Azuero y Soto. Colmo hallaron las iras por Infante. Muere un Perdomo; dícese, sin razón suficiente, que Infante lo había muerto. Los rencores bullentes se desatan: “!San Victorino libre!” claman los pasquines que los barrianos fijan en las calles; alégranse los bogotanos de tener por reo a aquél héroe importuno; prepáranse los de Venezuela a su defensa. De un lado se decide la mala ventura de la víctima, y del otro ampararlo de ella bravamente. No fue, por cierto, entonces cuando el doctor Peña cambió por otro más flexible y sombrío el carácter austero y poderoso de los primeros años de su vida. A cóleras populares y a más temibles cóleras, hizo frente. Las manos trémulas del apasionado defensor no alteraron los pliegues majestuosos de la toga viril del magistrado. Salvando urgentes trámites con extraña premura, sentencia a Infante dos jueces a muerte, uno a presidio; libre lo quieren dos restantes. Llámase un conjuez que vota a muerte. Pues entre tres votos a vida y tres a muerte, no hay sentencia de muerte. “¡No firmo esa sentencia!” A que firme le conmina el Vicepresidente. Que no puede conminarle arguye Peña. El Congreso le acusa ante el Senado; ¡arrogantísima pieza de oratoria su defensa! Las indómitas iras que azotaban el pecho del lastimado venezolano no salieron a su rostro, ni a su lenguaje, sino con una amarga frase preñada de dolor y amenaza: “Yo abrigo la esperanza de ser el último colombiano juzgado por tribunales tan parciales” Es una pieza esbelta y sólida, de oratoria de buena ley ricamente engranada, donde la ciencia llega al lujo, la disposición que ponía su orgullo herido por debajo del interés que la vida de Infante le inspiraba. Sus frases como aquellos dardos celtas, partían, robustas y aceradas, a clavarse en el trémulo escudo, que se doblaba a su gran peso.
“Inútil sería que un magistrado conociera la verdad y amase la justicia, si no tuviera la firmeza necesaria para defender la verdad que conoce y combatir y sufrir por la justicia que ama”. Decíase que el doctor Soto, encarnizado enemigo de Infante, deseaba la toga de Peña. “No he traído la toga para dejarla en este salón sagrado, y que la levante el que la pretenda o la haya pretendido, porque no fuese este acto mío tachado de soberbia”.
Que la voz pública acusaba a Infante: “¡La voz pública, esa estatua risueña que con voz sonora habla a cada uno el lenguaje que le agrada!” ¿Será crimen ese vigor con que defiende a un hombre infortunado? “¡Mi crimen es mi gloria!”. Óyesele esta sentencia admirable: “El pueblo, dice, amigo de novedades, previene el celo de la justicia y anticipa las decisiones de los jueces”. “¡Condenadme!” acaba: “no hay poder humano sobre la tierra que pueda hacer desgraciado a un hombre de bien!”
Argúyele al Fiscal a quien burla fieramente. Defiéndele con fraternal calor, “porque así lo haría ante un tirano”, el severo Mosquera. Rebello quiere que su desobediencia se le excuse. No lo quiere Hoyos. Con frío empeño y extemporánea destreza atácale Soto. Y Gómez. “Es modelo de buenos magistrados”, prorrumpe Arosemena. “ha retardado el golpe de la justicia sobre un criminal que ha ensangrentado las venas de un hombre indefenso la espada que la República había dado para defender sus leyes” clama con fogoso ímpetu Narváez. Con grave continente y corteses frases levántase a acusarle Méndez. Malo añade a la acusación dilatada plática. “Su desobediencia al Tribunal Superior que declaró que había sentencia, se falta leve”, dice el Vicepresidente del Senado. Se oye entonces a Briceño: “Por error o capricho procede, mas no debe afligirse a hombre tan digno y a patriota tan constante con la máxima pena”. “Cierto”, refuerza Márquez, “¡Máxima la merece!” clama, airado, Larrea. “Harto nos ha costado la República, para que miremos como falta leve un hecho que tiende a subvertirla”. Con desenvuelto modo, presidencial estilo y común frase, alístase entre los acusadores don Luis Andrés Baralt, que presidía. “¿Es culpable de una conducta manifiestamente contraria al bien de la República? “¡No!” claman, entre veinticinco senadores, veintitrés. “Pero es culpable de una conducta manifiestamente contraria a los deberes de su empleo”, declaran veintiún votos. Retacéalen la pena, como si no hallaran manera de imponérsela; y luego de diversas votaciones, viene a quedar en un año de suspensión de su empleo, y, en que de su sueldo se pague a su suplente.
Suplica Peña de la sentencia ante el Senado, y es aquel documento vigoroso, más que súplica, defensa previa de actos posteriores. Como su resolución está tomada, su tono es tranquilo, desdeñoso, no airado, amenazador, con amenaza sorda. No es bueno despertar a los colosos, no moverlos imprudentemente a la ira. “¡A los grandes vencidos”, dice, seguro de su alteza “se les mata o se les perdona!” “¿Qué fuera si así juzgarais a Santander, o a Bolívar? Sería más digno de su grandeza caer y morir, que someterse a las observaciones que un ministro haría a un alcalde”. “¡un año me imponeis de suspensión, cumpliré vuestro decreto, senadores, aún más allá del tiempo señalado!”. Como que quiere hallar un freno para su rencor, y se denuncia, “Ved que esta sentencia vuestra puede ser origen de facciones que lleguen algún día a turbar la paz pública”. Lastímale que como pena le hayan impuesto la de la privación de unos dineros: “Por fortuna me habéis impuesto una pena pecuniaria, en lo que he sido bastante disipado”. Quiere dejar en Bogotá más de lo que de ella ha recibido. “Muchos saben que de cada año de permanencia en esta ciudad he gastado más de un doble de lo que valen mis sueldos”. “Reconoced que no podéis juzgarme, por mi bien y por el de la República”.
Y murió Infante diciendo cosas épicas a los senadores que lo condenaban y al pueblo que le oía, con lo que quedaron manchadas de sangre las cruces de Libertador de Venezuela, y de Boyacá, que le colgaban del pecho, y rota la lanza que abrió paso por la tropa enemiga en Pantano de Vargas, y Peña, airado, sepultada la prudencia, empañada la justicia y traspasado de nueva y honda herida el pecho de la pálida Colombia.
Peña vuelve a Valencia. Reconocido de antemano, por pláticas y cartas y por su bravura en lo de Infante, como vehemente adversario de Colombia, y penetrado de la necesidad política de dar con ella en tierra, y en Venezuela con un gobierno independiente, no bien llega a Valencia, que seguía sus pasos con amor, y en él tenía confianza y orgullo, encabeza las no disimuladas cóleras que, sobre los celos de Bogotá y su dependencia de ella, encendían entre los venezolanos las disposiciones de Santander y sus amigos. Y aquí se confundieron de tal modo el hervor del rencor público y el del personal de Peña, que fuera injusto decir que movió exclusivamente su resentimiento a aquellas rebeldías, y fuera nimio desconocer que sin él no hubieran sido tan rápidas ni pujantes.
Aquel público hablar, aquel caliente escribir, aquel humilde depender de un pueblo siempre tenido por menor, aquel haber de moverse conforme a la ajena voluntad y no a la propia; y aquel recibir leyes donde se las había dictado de continuo, puesto todo a bullir por el agravio potente de Miguel Peña, y su vivísimo amor al solar patrio, no habían menester de tanto para alzarse en rebelión, como de aquellas justicias exclusivas , que más parecieron voluntarias provocaciones, de la Cámara bogotana, con las que fueron Páez acusado de mal cumplidor de leyes, Carabaño y Pedro Díaz multados en mucho y notados feamente Tovar y Mariño. De Páez fueron entonces los actos visibles, pero los invisibles y determinantes fueron de Peña. Ni halla, ni quiere hallar manera de suspender el cumplimiento de la orden que separa a Páez del mando. Por él se alza Valencia, y con Valencia, Venezuela. El flagela, con su pluma temida, a su rival y enemigo Santander. De éste se sacude. A Bolívar se ofrece. No es, no, en contra de aquel hombre “en quién él, más que en su patria, ve su patria”, contra quien alza armas, sino contra aquellas “leyes de circunstancias” de Cúcuta nacidas, y el que a su juicio las violenta y hace menos amables.
Cuanto se escribe es suyo, cuanto se mueve, por él se mueve, él estuvo de pie de abril a diciembre de aquel año. De diversos factores se compuso aquella que, por quedar en poco, fue llamada la Cosiata, más fue de él el arte de agruparlos y hacerlos producir. Sin lo de Infante, lo habría hecho,; mas lo precipitó por lo de Infante.
Y por aquel desdichadísimo negocio, que le valió nueva sentencia del senado, que constituyó en tomar de la Tesorería de Cartagena $ 200.000 en onzas de oro, que a Venezuela tocaban en el repartimiento del empréstito agrícola de entonces, contada cada onza por $16.oo y entregar $200.000 en la Tesorería de Caracas como si cada onza valiese $18.oo. Hallan los hombres excusa a los actos censurables en la frecuencia con que éstos acontecen y en la impunidad en que queda el delito; de tal modo, que llega a causar asombro que se llame al crimen, crimen, por el hábito de verlo cometido. Créase una especie de honradez relativa, que no satisface a los espíritus viriles, pero atenúa y excusa la falta que durante su reinado se comete. Ni vale que no parezca delito legal el que es delito moral, que si a la justicia ajena escapamos, no a la propia. Por esto, desde entonces – y por el necesario alejamiento en que su carácter, temido de Bolívar, y sus enérgicas gestiones en daño a las ideas más caras de éste, le tenían de aquella excelsa criatura roída por el diente interior de su grandeza y por el agudo de los hombres – no vuelven ya a notarse en obras ni en palabras, en el doctor Peña, aquella altivez sana y áspera fiereza con que dejó asombro en el Senado bogotano, para sacarlas luego mal heridas de la Tesorería de Cartagena.
Contra la voluntad de sus secuaces alarmados y de sus émulos envidiosos, vuelve Bolívar a Venezuela alzada, poniendo silencio, con la extensión de su grandeza, a cuantas palabras intenten celebrársela, a pedir cuenta a la rebelde hija, de aquel sacudimiento y devaneo. El, más fuerte que todos, fue más fuerte que las ansias de Páez y las iras de Peña. Ve en éste carácter bravío, ambición defraudada, rencor que no ceja, más gozaba su fúlgida mente, en la elevada del valenciano, desusado prestigio, y, aunque acusado peña de émulos y no reñido tal vez completamente – cuidando más de ser cauto político que irreprochable amigo –con sus malogrados propósitos, ni con el glorioso llanero que lo aseguraba, no parece que perdiera, a pesar de su prisión transitoria en Barquisimeto, la confianza de Bolívar, ni que él se la negara, pues sobre confesar en carta suya que tenía del Padre de Colombia misión, y la cumplía, es el tono de sus cartas a él de servidor humildísimo y apasionado; y por venirle de Bolívar, que quería gallardamente redimirlo del cargo de las onzas, acata el nombramiento que le envía a la apartada Ocaña, como miembro de aquella Convención precipitada para acallar las impaciencias de los venezolanos y dar nueva y más sólida base a la unión de las secciones descontentas de la gran República. Ni Peña sabía olvidar, ni Santander. En vano con marcado esfuerzo, que llegó hasta invocar, en excusa de la falta de su diputado, faltas iguales o mayores de otros que ya tenían asiento en los estrados de Ocaña, escribió sus llameantes frases el Libertador, en la admisión de Peña muy viva y principalmente interesado. Con todas sus artes se revuelve Santander contra su temidísimo adversario, y lo echan rechazado de la Convención, porque no debe entrar en ella hombre acusado de comercio impuro con los dineros nacionales, – a llorar, con impotentes iras, su inesperada y pública vergüenza, al puerto nacional de Ocaña, donde, abrumado al fin, piensa en esquivar el rostro robusto de la patria que lo ve humillado.
Fortalece en Cartagena ánima y cuerpo, y vuelve de nuevo los ojos, que un instante tuvo fijos en Bolívar y en Ocaña, al ensayo del año 1826, y a Páez. No dice a Bolívar, a quien en agosto felicita por el término súbito de la Gran Convención, y asegura que por él y sus hazañas de paz, más difíciles que las de la guerra, vuelven a abrazarse venezolanos y granadinos, como en julio, con la primera pluma que en tierra de Venezuela hubo en sus manos, escribió a Páez, en carta batalladora, que de grandes cambios era la época, por la que todos suspiraban y a los que batallaban.
Ya con la rara fuerza de acometimiento que debía a la Naturaleza, a todo acude y prepáralo todo para la cercana resistencia, porque él tenía las capacidades de ir poniendo en orden los elementos mismos que airaba y encrespaba, la cual es dote grandísima en tiempos de revolución, ya, con fulmíneo arranque, pide a Bolívar que extermine a los malvados que a su vida atentan, ya, como para impedir a Bolívar que mancille su gloria, o para obligar a Páez a que se le respete, o para volver a ser él grande, halla en aquel suceso memorable y en aquel amor de compañero que a tanto hermoso guía, y su ardiente sentimiento americano, el alto tono histórico que realza el manifiesto que suscribe Páez en 7 de febrero, en encomio de las glorias del Libertador, que enumera y agrupa, ¡manifiesto que brilla y que batalla!. No quería él, como tantos otros, celosos de glorias ajenas o atormentados de no poseer el valor necesario para lograrlas, fundar, con exclusión de su sublime hijo, la independencia de la patria.
Estremece y conmueve aquella página vibrante en que, por entre las pasiones de vulgar orden que empujaban la mente del diestro valenciano, asoma aquel elemento grandioso que le dio brío en la Sociedad Patriótica, y que se fue en mala hora mermando con la común merma de los hombres y los tiempos. Que los que se conservaron a su natural altura, como los hombres no perdonan nunca a los que le son reconocidamente superiores, perecieron. Ni en Temístocles, ni en Pisístrato, ni en César, ni en el astuto Napoleón, ni en el honrado Washington, halla alguno a Bolívar semejante. En su paseo por la Historia, ha recogido los elementos útiles. Con el ojo penetrante reduce lo grandioso pasado a sus proporciones naturales, y como con igual seguridad ve lo que fue que lo que va siendo, compárales sin miedo, y unge grande al más grande. ¡Qué modo de decir aquél para acabar un admirable párrafo. “Ha tenido que lidiar con los cielos y con la tierra; con los hombres y con las fieras; lo diré de una vez, con españoles y con anarquistas!”.
Poblábanse por entonces los círculos políticos, grandemente animados a la separación de Venezuela, de los recién venidos a la vida pública o de los que no habían ganado en ella gran prestigio, los cuales andaban temerosos de la importancia de los que habían sobre sus hombros alzado la patria.
Erales fácil achacar a deslealtad el natural vaivén de los ilustres de Colombia, que, como Peña a veces, entreveían, enardecidos por la palabra fervorosa de Bolívar, mejora pública sin sacudimiento y sin artes de guerra. Es más fácil apoderarse de los ánimos moviendo sus pasiones, que enfrentándolas. No a celos parricidas enderezaba el ánimo de Páez nuestro abogado, ni sacó nunca criminal partido de aquellas amarguras del Padre de Colombia, ciego ya de dolor, que, con convulsivos movimientos quería aún retener entre sus brazos a su rebelde y cara hija. Es fama que antes de la batalla queden los alrededores libres de curiosos, y luego del peligro y del triunfo, aparecen de súbito acrecidos los ejércitos con gran número de combatientes ignorados, que, temerosos de no gozar la fama que de fijo no merecen, la decantan y pregonan con altísimas voces, en tanto que los vencedores verdaderos, contentos de sí mismos, se sientan en los bordes del camino a enjugarse la frente y las heridas.
Fue en 1829 de los voceros del triunfo, y de la deslealtad se hizo atributo, y la mayor ingratitud fue el mayor mérito. A defender el nombre de Bolívar guía Peña la mano de Páez, aún en aquellos días de juntas, y actas, y clamores, y desconocimiento tempestuoso de la unión de Colombia, y de su magnánimo jefe, no lo guía a atacarlo. A declarar le lleva que mueve guerra el pensamiento político que en Nueva Granada tiene asiento, no a Nueva Granada; y al tener a sus adversarios despedazada la gloriosa Acta de Cúcuta, tiéndele aún en blanco el acta generosa de la paz. Páez, astuto, déjase empujar por los voceros que lo exaltan; mas, bien seguro de la previsión extremada y eficacísimos recursos de aquel hombre incansable, que a su culpa de haber contribuido al desmembramiento de Colombia, reúne el mérito alto de haber preparado a Venezuela para su establecimiento y enfrenado las cóleras primeras de sus hijos, asesórase de Peña. Que Peña en tanto, por lo que estima su influjo, no cede en el propósito de ejercerlo, y por lo que ama a la paria y al humano derecho, no consiente que el jefe ande sin brida ¡Leal fue a la libertad el que ya no lo era a Colombia, ni a su magnánimo Jefe!
Así, con aquella palabra diestra y lisa; semejante a extendida llanura, cercada de altos montes, de los cuales cayera sobre el llano inesperadamente la hueste enemiga, el batallante Peña – que trueca por la labor desembarazada del Congreso, ya en 1830, la sujeta y oscura de su Ministerio – confunde, con grande honra suya , que ha de tenérsele en cuenta, a los que quieran hurtar a aquella Nueva Granada, que él no ama, un retazo de tierra que de derecho a Nueva Granada pertenece; ¡como si en aquel pecho agitado no debiera extinguirse por completo aquella alma fecunda, en Vulcano templada y hecha a Escélado! Niégase a la ignominia de imponer al gobierno bogotano la expulsión de Bolívar de la tierra de Colombia. Alza fusta crujiente sobre los que pretenden dar carta de ciudad en el nuevo pueblo a los que intentaron manchar con su sangre ilustre el pueblo vecino. Siéntase como Presidente, al lado de Picón que aún vive. Cerca de él bullen, Vargas, que lo auxilia; Yánez que observa; Gallegos, que calcula; Ayala que condena; Osío, a quien intrigas de gobierno arrebataron el palio arzobispal; Ángel Quintero, ávido de adueñarse del ánimo de Páez, y voceador famoso; Manuel Quintero, que había de amparar más tarde el honor de la República; Mariño, arrebatado y desprendido; y Tovar, respetado, y Michelena, íntegro. Y firma luego, como en Cúcuta, la primera Constitución de Colombia, la primera de Venezuela en Valencia. ¡Y también firma, rompiendo así el que venía a ser hermoso título suyo al póstumo respeto – a trueque de un influjo que no vale jamás el decoro a cuya costa se le adquiere comúnmente – la proscripción de Bolívar de Colombia, y la clausura de sus hogares para sus servidores, aquellos dos decretos que él flageló con su palabra hermosa, y que suscribe ahora con tranquila mano, sacrificando al propio encumbramiento el placer fiero de amar a la desgracia, y respetar a los vencidos! ¡Oh! ¡qué airosa figura, clavando entonces en el papel rebelde la pluma avergonzada; o en su pecho aquel elegante puñalito, de cabo y contera de bruñida plata, que fue siempre en aquellos días de lidia y susto, su compañero en el Senado.
Así se va extinguiendo, con su capacidad para la grandeza, aquella vida que comienza en monte y termina en llano.
Para amoldarse a los tiempos tuvo siempre aptitud maravillosa, y era de aquellas raras naturalezas que tenían en igual suma la dote de destruir y la de cimentar. Ya para 1831, él es el Presidente del Senado, que no sabe como entenderse con la vecina Nueva Granada; esquiva a Páez, que de él se esquiva; declarada, después de formidable lucha con Ángel Quintero, capital a Caracas, acompaña a su jefe hasta las puertas de aquella Valencia que entrañablemente ama; y no va más allá, y Páez lo dice: “porque él es como el gato, que acompaña al amo hasta la puerta de su casa”. Nuevos dueños va a tener Caracas; de Valencia él es dueño. En su casa, allá en el barrio viejo de la Candelaria, al caer de la tarde, al amor de aquellas copiosas enredaderas que dan sombra a su comedor elegante y afamado, bosquéjanse ternas para puestos públicos, viértense noticias, recíbense inspiraciones escuchánsele cuentos incisivos, deténtense sus oyentes, asombrados de la profundidad de su juicio, de la gracia de su frase, de su ciencia de los hombres y de la energía de se infatigable pensamiento. Vese en él como cómo el vivir de prisa, y no rehuir los halagos de la vida, ni ordenar sus hábitos, merman presto el cuerpo. Del trabajo, su reposo es el trabajo. De hacer la historia descansa en leerla. Era de verle en aquellas conventuales noches, cercado de veneradores contertulios, habituados en hallar en él, en casos arduos, remedio a los achaques públicos; sentado en su cuarto de escribir, ante aquella amplia mesa, sobre la cual, en orden riguroso y en imagen fiel a su cerebro vasto, casa extensa de tanta idea precisa, campeaban entre escasos libros, abundantes papeles, y acá un voto, y allá un manifiesto, y allá una carta; y por entre todo, esperando el tajo diestro de su mano firme, un haz de blancas plumas, esponjeadas y como orgullo de quien había de manejarlas. Era de ver cómo leía, con claridad extrema y con su voz reposada y distinta, encumbramientos y derrumbes de hombres y de pueblos, y mudanzas y lides de naciones, y sucesos enormes y pequeños; en lo que había placer muy grande sus oyentes, y mayor cuando dejaba el libro de las manos, y fijando en ellos su mirada ahondadora, y sacando de la tumultuosa época en que había vivido, y de la misma en que vivía, enseñanzas y símiles, vestía con animado comentario, el relato huesoso; o esclarecía, con deslumbrante crítica, el viejo caso oscuro.
Era dado al fausto, y en su mesa espléndido; y no había en las casas valencianas, ni más muelle sofá de negra cerda, ni sillas más costosas, ni más robusta mesa, de su fanal colgante coronada; ni cuadros más valiosos que aquellos de la independencia norteamericana, que en sus trabajados marcos de oro eran adorno de su hermosa sala.
De sus adversarios muy temido; de los valencianos muy amado; de los amigos de las cosas viejas, visto como un atleta de las nuevas; dotado de áspera entereza en el carácter y de blandura sorprendente en el talento; nacido a dirigir, por ingénita valía, y a gobernar, porque sabía plegarse; grande primero, pequeño algunas veces, hábil, apasionado y elocuente siempre, murió al cabo, en el crepúsculo de aquella guerra fúlgida, que había de ser perpetua admiración de los humanos, aquel letrado brioso que se había rebelado contra un trono, dado vida y muerte a una república y cercenado de sus ruinas otra.
Nota: Este trabajo de José Martí sobre Miguel Peña, apareció en Caracas el 1º. De julio de 1.881, bajo el No. 1 de la Revista Venezolana fundada por él. Esta revista sólo pudo ver el segundo número el 15 de julio, con un enjundioso estudio biográfico sobre Don Cecilio Acosta hecho por Martí, ya que un incidente personal con el Presidente de la República le obligó a salir precipitadamente del país.