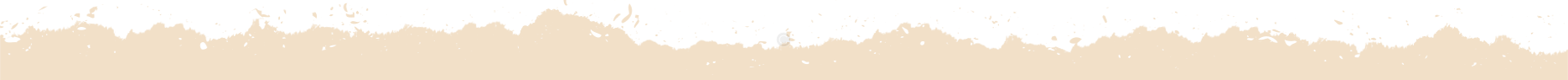Mi exposición la he denominado la antigua Nirgua, matriz de los pueblos del noroccidente del estado Carabobo, y ello porque personalmente me siento motivado en este caso en particular, en este tipo de indagación histórica por mi carácter o condición de cronista oficial del municipio Juan José Mora, que tiene en su jurisdicción los poblados de Morón, Alpargatòn y Urama.
Los dos primeros estuvieron subordinados político y administrativamente a la micro región de Nirgua por casi dos centurias y el último, Urama, lo estuvo por 207 años y en las cuatro décadas subsiguientes (41 años) dependiendo del ayuntamiento de Montalbán.
Me propongo entonces, señalar la conformación, desarrollo y decadencia de la micro región histórica niéguense como un espacio de ocupación y organización -objeto de la geografía- que como un hecho social que es, adquiere la categoría de hecho histórico, como bien lo señala Lucien Goldman : “ Todo hecho social, es un hecho histórico”.
De inmediato planteamos las primeras interrogantes ¿La micro región de Nirgua estaba incluida en la región valenciana o carabobeña o acaso poseía su propio perfil y era independiente? Cómo se relacionaban ambas en el proceso socio-económico colonial?
Ahora conviene precisar algunos términos; cuando revisamos la historiografía de Carabobo en cuanto al tema de la regionalización, encontramos a dos autores que tienen mucho en común y hoy quiero mencionarlos con mucho respeto porque fueron nuestros guías y fue un honor haber aprendido de ellos:
Ambos ya fallecidos, profesores universitarios, doctores de la historia y miembros de número de la academia de la historia de Carabobo.
El primero a quien quiero referirme es al Dr. Armando Martínez cuando denomina a este territorio como la región valenciana o carabobeña, mientras que el Dr. Luis Rafael García nos habla de la sub-región valenciana para jerarquizar como región propiamente dicha a la entidad Centro-Norte-Costera, es decir, Caracas.
Sin embargo, no debe haber confusión o diatriba, si utilizamos cualquiera de esos términos o categorías para denominar la entidad valenciana o cualquier otra, según nos lo dice el mismo profesor García:
“En lo referente a que si somos una región o una sub- región que llamamos valenciana o carabobeña ; po- demos decir que, la denominación seria lo de menos, lo importante sería tener claro que una región tiene un carácter dialéctico y cambiante, evoluciona o invo- luciona, dicho de otra manera; una región puede am- pliarse o reducirse en determinado período o época, es decir, lo que ayer fue una región, hoy será una sub- región; mañana, quizás una micro-región”(2002;15-16)
De modo que cuando tratamos en esta investigación el espacio de la antigua jurisdicción nirgûense, lo haremos considerando los criterios de este mismo autor que también afirma lo siguiente:
“Como ya se sabe la región histórica (sub-región y micro- Región) ha existido y existe independientemente de la Visión y concepción que tenga el historiador de ella. La Región histórica está determinada y delimitada por la Acción del hombre, su presencia a través de su actividad política, económica, social y cultural; esa acción del hom- bre trasciende o no las regiones geográficas y administra- tivas. La única injerencia que tiene el historiador es darle un nombre a esa región, sub-región y micro-región y deli- mitarla en el espacio y el tiempo” (García, 2002;13).
La micro-región de Nirgua tuvo una clara delimitación geográfica o físico-natural; estuvo englobada en la orografía del macizo de Nirgua que incluyó por el norte su costa de mar, pertenece a la sección central de la cordillera de la costa. Está delineada de este a oeste por dos fallas tectónicas. Al oeste, el surco o el amplio valle del Turbio-Yaracuy, asiento de las ciudades de Barquisimeto y San Felipe, colindando esta última con el extremo oriental de las montañas de Aroa. Al este, la falla de Las Trincheras o de La Entrada, que dibuja un valle profundo por donde discurre el rio Aguas Calientes hasta su desembocadura en el mar.
Esta abra fallìstica separa el macizo de Nirgua del tramo cordillerano oriental en territorio carabobeño, de esta manera queda excluido Puerto Cabello de la micro-región de Nirgua y ubicado en la región o sub-región valenciana.
Pero los límites de la jurisdicción de Nirgua propiamente lo establece el capitán Andrés Román en su insólito ultimátum de 24 horas que le da a su superior capitán general y gobernador Juan de Meneses y Padilla el 24 de enero de 1628. Este ultimá- tum tuvo lugar para que dicho gobernador fundara oficialmente la ciudad de Nirgua, y fue encontrado este documento por el cronista de Montalbán Don Torcuato Manzo Núñez y se localiza en el legajo 194 de la Audiencia de Santo Domingo, en el archivo de indias; y lo tomamos del libro “Crónicas de Nirgua” cuyo autor es el que fue cronista de esa ciudad Don Rafael Ferrer.
De ese documento vamos a extraer sólo la parte de la delimitación de Nirgua que hace el capitán Román porque la consideramos muy elocuente, no obstante, disculpen lo extenso de la cita:
“Requiero que como Gobernador y Capitán General Que es, pueble la dicha ciudad, en este dicho puesto (sitio), poniéndole el nombre que fuere servido y nom- bre justicias, asì de teniente de gobernador y de capi- tàn general, como alcaldes ordinarios y de la santa her- mandad y regidores… y le señale por términos(linderos) desde este dicho fuerte (a orillas del rio Nirva) yendo para la Valencia hasta el rio de Chirva (Chirgua) y des- allí cortando por derecho a la costa de la mar hasta la venta qe llaman de Sanchòn (rio Sanchòn) y por esta otra parte de la tierra adentro (hacia el oeste) hasta el Yaracuy (rio) desde donde nace hasta donde entra en la mar y por la costa (al norte) de ella desde la costa de dicho rio (Yaracuy) hasta la dicha venta de Sanchòn y para la parte del sur, hacia los llanos de Coedes (Co- jedes) . . . cincuenta leguas a lo largo y desde el rio de Coede ( Cojedes ) hasta el del Pao a lo ancho que yo Y los dichos mis partes resebiremos en hacérselo…Bien y merced y se hará muy grande servicio a su Majestad.
. Andres Romàn.(2005-39).
Esta demarcación incluye los pueblos – de este a oeste- de Sanchón, Morón, Alpargatòn, Urama, Canoabo, Bejuma, Montalbàn, Miranda, Cabria, Bella Vista, El Guayabo, El Cienego, Tarìa( valle del Yaracuy).
Cuando Andrés Román hace el ultimátum a su gobernador Juan de Meneses y Padilla (cosa rara de un subalterno a su jefe, más cuando se hace efectiva esa petición en 24 horas) en 1628 , ya las partidas armadas de los españoles habían exterminado a los nativos Jiraharas que habían soportado sucesivas acometidas desde 1551 con el descubrimiento de las minas de oro del rio Burìa por Damián del Barrio.
Por la sed del oro de las minas de Burìa brota en los españoles como un imperativo, la necesidad de asentar población en el sitio para el resguardo y explotación de las mismas, y entonces se produce en 1552 la edificación de la primigenia Nueva Segovia, la cual, por el acecho y los ataques de los Jiraharas hubo de trasladarse a otro lugar.
Esta tenaz resistencia de los nativos contra los invasores espa- ñoles determinó las razias represivas de castigo y exterminio contra ellos, y simultáneamente se fundaban pueblos efímeros porque se despoblaban al poco tiempo ante la amenaza latente y recurrente de los aborígenes.
Villa de las Palmas se fundó en 1554 por Diego de Montes, Villa de Nirua en 1555 por Diego Paredes, Villa Rica o Villa de Nirua del Collado, Nueva Jerez, Santa Ana de Alquiza 1609, etc., hasta lle- gar a la fundación de la ciudad de Mulatos de Nuestra señora de Santa María de la Victoria del Prado de Talavera en el año de 1628. Sin embargo, cuando esta última parecía consolidarse co- mo ciudad, sucede lo inesperado, se va extinguiendo paulatina- mente por el abandono voluntario de sus habitantes; 34 años después, en 1662, queda reducida la ciudad a unas decenas de vecinos. Vuelta a repoblar año y medio después por mandato del gobernador mediante un auto amenazante: “ A son de caxas de guerra que todos sus Besinos guarden la vecindad pena de traí- dores al RRey y de perdimiento de todos sus bienes”.
Los primeros intentos de poblamiento de Nirgua fueron hechos en las cercanías del rio Burìa, en las proximidades de los posible accesos a las vetas auríferas, pero luego, tal vez por la pobreza de las mismas o por su agotamiento, provocó que el emplazamiento del poblado se mudara a un sitio estratégico, a un lugar intermedio en el camino o tránsito entre las micro- regiones de Nueva Segovia (Barquisimeto) y la Nueva Valencia del Rey; tal como lo dijo el alférez De la Peña León: “el paso para el trajín y comercio para las demás ciudades…..”
En Nirgua, ya desaparecida la amenaza indígena, el desarraigo y el despoblamiento ocurre por la ausencia o precariedad de la actividad humana “in situ” ligada al terruño como lo son las labores agrícolas y de pastoreo. Consideramos que el despeje de la ciudad de Nirgua como entidad dinamizadora y su desarrollo posterior como micro-región que irradiaría sobre su extensa jurisdicción viene a ocurrir en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del siglo XVIII.
En efecto, ya para el año de 1687, encontramos legalmente constituido el Vicariato de Nirgua, a la par de los Vicariatos del Tocuyo, Maracaibo, Coro, Trujillo, Valencia, Carora, Barquisime- to, San Sebastián, Guanare, San Carlos de Austria, el puerto de La Guaira y la Costa Arriba, según las constituciones sinodales del obispado de Venezuela y Santiago de León de Caracas.(Boletín CIHEV, N 5, p 176).
A partir de los últimos años del siglo XVII comienzan a estable- cerse en el ámbito nirgûense sectores sociales y económicos vin- culados a las clases dominantes de las región barquisimetana, pero sobre todo, de las ciudades de Caracas y Valencia. Estos grupos van a fortalecerse con la concentración en sus manos de la propiedad territorial de uso agrario, y cuya propiedad logran acrecentar a través del control del ayuntamiento y de las entida- des religiosas.
Se produce, entonces, una nueva organización e intervención del espacio que conlleva al crecimiento económico y expansivo de la ciudad y su área de influencia: “en el proceso expansivo de los poblados y de la formación de la propiedad agraria, el cabildo constituyó la instancia en la cual se expresó el creciente poder económico y político de un reducido sector de población que inicialmente había concentrado los beneficios de las empresas de poblamiento”.(Ríos y Carvallo,1990,46).
La ocupación del territorio llevaba dos direcciones: la estabili- zaciòn de centros poblados y la organización del espacio agrícola.
Las ciudades importantes fueron los núcleos iniciales a partir de los cuales empieza la progresiva organización del espacio agrícola con las unidades productivas como la Hacienda y el Hato, que eran pasos escalonados para la creación de nuevos núcleos po- blacionales.
Ríos y Carvallo nos ilustran el panorama así: “Los pueblos que se fueron formando obedecieron, en buena parte, a la necesidad de ser punto de escala en el tránsito entre las haciendas y las ciu- dades mayores. Si bien algunas llegaron a cumplir funciones ad- ministrativas, delegadas por los centros políticos principales has- ta principios del siglo XX, contaron con una escaza población que en buena parte dependía de la actividad agrícola que se desarro- llaba a sus alrededores”(1990;49).
Evidentemente este es el origen de la ciudad de Nirgua como micro-región del área noroccidental de Carabobo. A ella se le asignó el carácter de centro político administrativo para regentar las unidades productivas ubicadas en las comarcas del occidente y de la costa carabobeña en las postrimerías del siglo XVII y principios del XVIII.
El cultivo principal de las haciendas fue inicialmente el cacao que jugó un papel fundamental en el afianzamiento de un sector social predominante que controló desde las ciudades de Caracas y Valencia, principalmente, el comercio de exportación cuyos productos tenían salida por el puerto de Puerto Cabello hacia el mercado de la Nueva España (Veracruz, México).
Lo ilustraremos mejor con una cita: “El proceso de formación y concentración de la propiedad agraria fue estimulado por la posibilidad de enriquecimiento que abrió el cultivo del cacao para la exportación, al contar, con un mercado potencial en la Nueva España y beneficiarse de la utilización extensiva de la mano de obra (1990,48).
Este tipo de economía y organización del espacio agroexportador lo denomina Ríos y Carvallo “Patrón urbano concentrado” que es característico de la región Centro Norte Costera que tiene como polos controladores las ciudades de Caracas principalmente-te y Valencia en menor medida, y que a la vez, constituyen estas ciudades los centros de asientos y residencias de los sectores o clases dominantes.
De manera que “en el patrón urbano concentrado, la población urbana se hallaba básicamente localizada en Caracas, y en me- nor medida en Valencia, centros estos que históricamente man- tuvieron su posición ventajosa al ser el asiento principal de los sectores dominantes de mayor poder económico y político y que junto a Maracaibo, representaron los núcleos urbanos con mayor significación demográfica”(1990,69).
Según los historiadores como Brito Figueroa, colocan a Nirgua como centro de importancia desde el punto de vista poblacional desde finales del siglo XVI; “En 1578, según relación de aquel año, sólo diez pueblos y poblados de españoles tenían alguna sig- nificaciòn: Caracas, Caraballeda, Valencia, Nirgua, Barquisimeto, El Tocuyo, Trujillo, Carora y Maracaibo” (Brito Figueroa, 1975;124),
Y para 1606-1607, vuelve el mismo historiador a señalar a Nirgua entre los principales poblados al lado de Caracas, San Sebastián, Valencia, Barquisimeto, El Tocuyo, Carora, Guanagua- nare, Trujillo, Maracaibo, Mérida, La Grita, San Cristóbal, Salazar, Pedraza, Barinas y Gibraltar”.
Por otro lado, Brito Figueroa le otorga a Nigua el mérito histò- rico de ser la matriz fundacional de otros pueblos o ciudades ad- yacentes: “Los expedicionarios seguían el cuso de los ríos buscan- do oro en las arenas; precisamente fue Damián del Barrio quien en jurisdicción del rio Burìa, valle de Nirgua, descubrió las minas que contribuyeron a la formación de centros de población como San Felipe El Fuerte, Las Palmas, Nirgua y Nueva Segovia de Bu- ria, en las márgenes del mismo rio y trasladada en 1556 con el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto al lugar donde se en- cuentra en la actualidad” (1975,138).
Efectivamente, Nirgua, como núcleo poblacional, inicialmente, asume facultades político-administrativas en su jurisdicción, fue un catalizador para que surgieran nuevos poblados en las cerca- nias de las haciendas cacaoteras de los valles altos de Carabobo, como por ejemplo Canoabo, que es la población más antigua del oeste carabobeño, fundada en el año de 1711, pero que desde el siglo XVII se había establecido una hacienda de cacao propiedad de Domingo de Tovar, maestre de campo; y otra de Juan de Orte- ga y Marìa de La Peña, que en 1720 produjeron entre ambas 774 fanegas de cacao.
Se funda Chirgua en 1745 con posesiones de haciendas de ca- ña de azúcar y trapiches. Montalbán se empezó a fundar en 1732 con españoles sevillanos y canarios, ya en 1765 tiene 130 habi- tantes; en 1798 producía añil. Bejuma se funda en 1843 y era productora de café inicialmente. En el valle de Onoto (Miranda) se establecen pobladores a partir de 1884.
En jurisdicción nirgûense de la costa de mar, los centros po- blados se fueron conformando, unos más que otros, en torno al año de 1700. Son los casos de los caseríos de Urama, Alpargatòn y Morón, cuyas haciendas de cacao destinaban su producción al comercio de exportación por la vía del puerto de Puerto Cabello. El valle de Morón produjo 1740 fanegas de cacao en el año de 1720, el 31% de toda la jurisdicción de Nirgua, el valle de Urama 1440 fanegas (26%), el valle de Alpargatòn 343(6%). Sòlo estos tres pueblos latifundios produjeron en total el 63% del cacao de la micro-región nirgûense. El resto de la producción era completada por el valle del Yaracuy 15%, San José de Canoabo 14%, y el valle de Cabria el 8%.
Estos datos son aportados por Pedro José de Olavarriaga en su obra “Instrucción General y Particular del Estado Presente de la Provincia de Venezuela, años de 1720-1721. En donde el autor afirma: “Nirgua es también una de las mejores de la provincia” y agrega: “esta jurisdicción es abundante en frutos y sobre todo en cacao que se avalúa a una fanega( 55 litros y medio de áridos) por cien árboles.
Para los años de1720 y 1721 – en cuanto a que son los datos que disponemos- la jurisdicción de Caracas es la mayor productora de cacao de la provincia de Venezuela con 33.161 fanegas, le siguen Nueva Valencia del Rey con 12.519, Barquisimeto 12.116, Nirgua 5.651, las demás jurisdicciones son de por lejos productores menores como San Sebastián de los Reyes, Villa de San Carlos, Villa de Araure, Tocuyo, Trujillo, Carora y Coro.
Se producen, además, en toda Nirgua, otros frutos como el añil, café, algodón, tabaco, cueros etc., que van bajando por el valle de la depresión del Yaracuy, por el surco del Turbio-Yaracuy buscando el norte a través del cauce del rio Yaracuy siguiendo la ruta del puerto de Puerto Cabello.
La producción de los valles altos descendía, buscando la costa de mar, por el portachuelo de Canoabo que a lomo de mulas lle- gaban a Urama para ser trasladada por tierra o por los ríos cerca- nos a los bohíos establecidos en la costa como puntos de acopios para ser luego recogidos por las embarcaciones hacia su destino final en Puerto Cabello.
El profesor Luis R. García sostiene, en uno de sus escritos, lo siguiente: “ la expansión económica de la depresión yaracuyana bajo jurisdicción barquisimetana desde la segunda mitad del siglo XVII, motivó que el flujo comercial se dirigiera al este y no al oeste y la consolidación de Borburata y posteriormente Puerto Cabello como los centros portuarios de la región, hacia cuyo interior se comunicaban por vía fluvial; va a ser fundamental la utilización del rio Yaracuy como vía de comunicación” (2002,19).
La importancia del puerto de Puerto Cabello es fundamental para el comercio de exportación de la micro-región de Nirgua, de la región Barquisimetana y de la región valenciana. Las distan- cias, los obstáculos geográficos, la dinámica económica (pro- ducciòn, precios, mercados etc.) y el fortalecimiento de las clases dominantes propias del patrón urbano concentrado van a deter- minar la pérdida de peso o el desplazamiento progresivo, o si se quiere la decadencia de una región y la supremacía de otra, tal como lo afirmó el doctor García en la cita que señalamos al principio de esta exposición.
Se observa al final del siglo XVIII y al principio del período re- publicano (siglo XIX) el debilitamiento de la influencia de la mi- cro-región Nirgua en el ámbito de su territorio, o digamos, la ab- sorciòn de parte de ella por la región valenciana, mejor favoreci- da por su ventajosa posición geográfica, por la posesión del me- jor puerto(Puerto Cabello) y por la fortaleza de su clase dominan- te que hasta llegó a disputarle la capitalidad a la misma Caracas.
Veamos lo que nos dice el profesor Ramón Santaella Yegres:
…El Distrito Nirgua de la entidad yaracuyana parecía inserto en Carabobo y no en Yaracuy, pues, el contacto se lograba entre la capital, San Felipe, y dicho Distrito a través del litoral y sobre te- rritorio del estado Carabobo, hasta el momento de la apertura de la carretera Nirgua-Chivacoa. No obstante, hemos apreciado que aùn el área de Nirgua mantiene mayor contacto socio-económico con la depresión del lago de Valencia” (1979,11).
Aunque este juicio del profesor Santaella se refiere a épocas màs recientes, mediados del siglo XX, es necesario destacar que el territorio nirgûense perteneció a la provincia de Carabobo des- de la creación de ésta en 1824, separándose en 1856, reincorpo- ràndose de nuevo en el año de 1861, vuelta a separar, añadièn- dose otra vez en el 1881; y se separó de nuevo en el 1916.
A principios del siglo XIX, la micro-región Nirgua empieza a perder territorio. El gobierno republicano en 1811, en uno de sus primeros actos de gobierno concede el título de ciudad a Puerto Cabello y le agrega a la nueva ciudad los suburbios de Morón y Alpargatòn, mutilándole así a Nirgua un pedazo importante de su litoral.
En 1835 por decreto del congreso, Montalbán es separado de Nirgua, y con él se van Canoabo y Urama, perdiendo con esta ùl- tima lo que le quedaba de salida al mar. Desde luego, a futuro saldrían de Montalbán, Bejuma, Miranda que fueron en un tiempo espacios del solar Nirgûense y que ahora son florecientes poblaciones que resaltan la otrora fortaleza económica de la micro-región de Nirgua.
Cunil Grau, haciendo referencia al siglo XIX (1820) dice lo que sigue: “Son núcleos de poblamiento negro debido a la mano de obra esclava que trabaja en estas haciendas. Son los pueblos de Morón, Alpargatòn, Urama, Goaigoaza, Borburata y Patanemo, todos ellos percibidos en esta época como pueblos de la costa y adscrito, salvo Urama, a la jurisdicción administrativa y eclesiàs- tica de Puerto Cabello (región Valenciana). Inclusive en esta èpo- ca se advierte la pérdida definitiva de la influencia del poblamien- to de la ciudad de Nirgua en los establecimientos de Morón, Alpargatòn y Urama” (1987,349).
Sin embargo, en el siglo XX, ya eclipsada la micro-región Nir- gua y convertida esta comunidad en una entidad del estado Yaracuy, siguió siendo el Distrito màs poblado de este estado con el 34% según en censo de 1936, superando a la capital San Feli- pe. Veamos los censos y comparemos su población con la de San Felipe:1936: Nirgua 34,1 y San Felipe 18,8; 1941: Nirgua 32,8 y
San Felipe 20,4, 1950: Nirgua 24,76 y San Felipe 24,79; 1961;
Nirgua 16,4 y San Felipe 32,1. 1971: Nirgua 12,86 y San Felipe35,47.
Nirgua desciende y San Felipe asciende, hasta que definitiva- mente la capital del estado Yaracuy la desplaza a partir del censo del año de de 1950. Es la extinción total de la micro-región Nirgûense.
Alexis Coello
BIBLIOGRAFIA.
Brito Figueroa, F (1975), Historia Económica y Social de Venezuela. Caracas. Tomo I. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad de Venezuela(UCV), 3ra edición.
Cunil Grau, P.(1987). Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX. Caracas. Ediciones de la Presidencia de la República.
Ferrer, R. (2005). Crónicas de Nirgua. Valencia. Ediciones de la Universidad de Carabobo.
García L.R.(2002). Problemática de la subregión valenciana o carabobeña en el contexto de la nación. En Investigaciones en Historia Regional y Local. Siete Ensayos. Valencia. Ediciones de la Universidad de Carabobo.
Lovera Reyes, E.(1991). El Vicariato de Coro. Centro de investigaciones de historia eclesiástica venezolana. Boletín CIHEV. Caracas. Boletín 6.
Martínez, A (2002). Regionalismo. Poder político e Ideología en la Rejón valenciana. En Investigaciones en Historia Regional y Local. Siete ensayos. Valencia. Ediciones de la Universidad de Carabobo.
OCEI. Censo General de Población. Caracas. Ediciones de la Presidencia de la República. Taller gráfico de la OCEI.
Olavarriaga, P.J. (1981). Instrucción General y Particular del Estado presente de la Provincia de Venezuela en los años de 1720 y 1721. Ediciones de la Fundación CADAFE.
Ríos, J y Carvallo, G. (2000). Análisis Histórico de la organización del Espacio en Venezuela. Caracas. Ediciones de la Universidad Central de Venezuela. Consejo de desarrollo científico y humanístico.
Santaella Yegres, R.(1979). Chivacoa. En Dinámica del Espacio.
Centro de investigaciones Geo didácticas. Caracas. Boletín 8 y 9