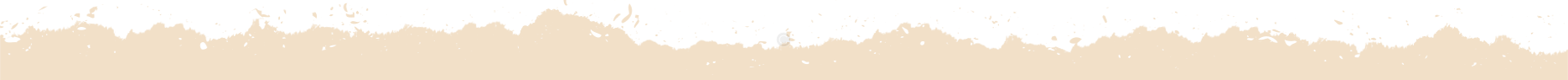Honorables y apreciados integrantes de esta nobel corporación, muy buenos días.
Siempre me es honroso estar junto a ustedes.
Hoy me corresponde contestar el discurso de incorporación a la Academia de Historia del Estado Carabobo, del profesor Luis Zuccato, honor que me hace, no solo por tratarse de un colega académico, que viene a sumar con su probada sapiencia, el universo académico que hace posible la permanencia de esta loable institución, sino también, por la destacada trayectoria como docente universitario, y aventajado proclive a la literatura venezolana.
El profesor Luis Zuccato, es licenciado en educación y magíster en historia, graduado en la Universidad de Carabobo, imparte clases en la Facultad de Humanidades Letras y Artes de la UAM, en distintas cátedras como Historia Contemporánea, Estudios Contemporáneos Latinoamericanos, entre otras. Es un apasionado del periodismo, profesión a la que ha dedicándole años de investigación. Prueba de ello, su obra titulada “La prensa carabobeña a finales del siglo XIX y el trabajo de Francisco González Guinán”.
Contestare tomando en consideración lo referido por el Dr. Álvaro Pizarro Herrman, investigador del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, acerca del pensador griego Sócrates, a quien le ha dedicado varios escritos, entre ellos, un ensayo sobre “el cuidado del alma en Sócrates”. Este afirma que quizás, Sócrates, fue el primer filósofo en decir que “el alma es algo característico del hombre y es la sede del pensamiento y de los valores morales”.
En este mismo orden, el también filósofo griego, Platón (428 o 427 a.C.) sostenía que, el pensamiento es una característica de lo que es, y que el conocimiento es alcanzable a través de la razón. Es decir, el conocimiento debe ser certero, cierto, y basarse en lo real, lo cual es permanente e inmutable. Dividía así, la realidad en dos mundos: el sensible y el inteligible. El sensible es aquel, donde podemos percibir con los sentidos, mientras que el mundo inteligible es el mundo de las ideas, que es inmaterial.
Tratándose de una visión muy puntual acerca de un personaje digno de admiración, como lo es Ramón Díaz Sánchez, y su pluma mágica, es por demás interesante el planteamiento hecho por el profesor Zuccato, titulado: La Venezuela de 1936-37 en el discurso de Ramón Díaz Sánchez. De este intelectual venezolano, del cual pecare como porteño, al considerar que, difícilmente otro escritor carabobeño reúna las condiciones, y alcance en profundidad de talento, de sus imborrables letras. Considerado como uno de los mejores narradores venezolanos de la primera mitad del siglo XX. Miembro de la Academia ‘Venezolana de la Lengua en 1952 y de la Academia Nacional de la Historia en 1958.
Su dilatada trayectoria literaria la inició en los periódicos el Boletín de Noticias y El Estandarte, de Puerto Cabello (1920-1924). Participó luego, en la creación del grupo literario «Seremos» en 1925, ventana que le sirvió para adoptar una actitud crítica contra el régimen de Juan Vicente Gómez.
En 1946 ganó el Concurso de Cuentos de El Nacional con el relato «La virgen no tiene cara» y en 1952 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura con la obra Guzmán: elipse de una ambición de poder. Con Cumboto le valió el Premio William Faulkner en Estados Unidos, y, mientras El Mene es catalogada como la primera gran novela del petróleo en Venezuela.
La narrativa Ramón Díaz Sánchez posee sin lugar a duda, un magnetismo capaz de atrapar al lector, y trasladarlos a la obra, se vive cada momento, recorre cada espacio del pensamiento, envuelve y deja mirar su exquisita trama.
Obras que sin duda se apropian o enraízan en la historia y en la cultura de un país, que se hacen de obligatoria lectura, imprescindibles en el tiempo.
Su magistral obra titulada Guzmán Elipse de una ambición de poder 1951, no es una biografía clásica de un personaje, que idolatra a una figura, trata de la vida de Antonio Leocadio Guzmán, un hombre atrapado por la codicia durante toda su vida, en los entramados del poder político del siglo XIX.
Curso distinto expone con su novela realista de corte social El Mene 1936, narrativa construida bajo el contexto de la aparición del petróleo, en el medio rural de Venezuela, exponiendo los problemas de la aculturación y transculturación, motivado a la explotación de este recurso natural, y el comienzo de pugnas entre los grupos humanos y la transformación del entorno.
Mientras da un sorpréndete giro, trasladándonos con su novela Cumboto 1948, a una época posterior a la abolición de la esclavitud, reflejando la tensión social entre blancos y negros, desde una perspectiva de una historia familiar, radicada en una hacienda productora de coco, dónde el fenómeno particular narrado, está presente en toda la estructura social del país, desde tiempos coloniales, y que para la trama de la obra todavía existe.
En Casandra (1957) toca nuevamente el tema del petróleo, pasando a su última novela Borburata (1960), centrada en el mundo del cacao y el café, está narrada desde el punto de vista de una mujer. Sus cuentos, recogidos en Caminos del amanecer (1941) y La Virgen no tiene cara y otros cuentos (1951), y Teresa de la Parra (1954), ensayo precursor de la recepción crítica de esta escritora en Venezuela, son prueba extendida de su capacidad intelectual.
Sin embargo, no escapa de su momento histórico y político, más allá del plano literario, colocado por el profesor Zuccato, para presentar a un Ramón Díaz Sánchez, desde otra óptica, un panorama distinto, e innovador.
Desde piso ontológico Ramón Díaz Sánchez forma su pensamiento, desde el medio natural donde surge, una ciudad portuaria cosmopolita, saturada de entrada y salida de embarcaciones de mil destinos, grandes firmas comerciales, pujante mercado, pero con una grieta gigante de desigualdad social, lo urbano apenas formaba parte del paisaje. En las fábricas de bienes y servicio, muelles y plantaciones se tejían las relaciones sociales. ¿Cómo visualizamos a un hombre rodeado de toda esa realidad, y capaz de dotarse de una brillante intelectualidad? ¿Nació o se hizo?
No podemos apartar, su capacidad para observar el medio, y trasmitir por medio de la narrativa, un fenómeno social que apenas estaba gestándose, y que iba a sepultar la vida que hasta esa época era el marcador social del país.
La ruralidad, y lo agrario, estaba muriendo, no de un momento a otro, pero fue caminando hasta llegar a su final. Hoy somos el resultado de lo que dejamos de ser. El escritor Orlando Araujo, en su libro titulado Narrativa venezolana contemporánea (1972), refiriéndose a Diaz Sánchez, expresa que, en sus obras dedicada en mostrar la vida rural del país, se evidencia la maestría del «novelista de masas» que utiliza la sociología y la historia como «sustancia de la literatura de imaginación».
Por eso, la apreciación de Ramon Diaz Sánchez posterior al gobierno de Juan Vicente Gómez, destacada por el profesor Zuccato, señalando que «el hombre cultural podía llegar a las masas», porque existía una especie de conexión que no tuvieron en décadas anteriores, marca un umbral por revisarse entre el régimen gomecista, y los gobiernos posteriores de corte militaristas.
Diaz Sánchez, viviendo la transición gomecista, de acuerdo a una apreciación muy particular, desarrolla un discurso formado desde las bases de las emociones, colocando en el tapete literario una línea distinta a sus primeras obras de carácter social. Pero, en el contexto definido por el profesor Zuccato, el autor del Mene, percibe, vive, y padece como actor social de ese complejo fenómeno telúrico movido por la transición agro urbana.
Un hombre con una postura centrada en el pensamiento crítico, observador nato de la realidad social del país, difícilmente se hubiese dejado atrapar por posturas lastradas de la realidad venezolana. Como también otros notable pensadores le acompañaron en su actitud contestataria.
Muy en boga se sostiene que Juan Vicente Gómez, pago la deuda externa, ordenó la hacienda pública, acabó con las montoneras, tuvo en su tren ministerial a hombre como Francisco González Guinan, Samuel Darío Maldonado, Pedro Manuel Arcaya, Laureano Vallenilla, entre otros notables.
Pero, contradictoriamente hundió a Venezuela en un letargo amargo, tanto que, el mismo Orlando Araujo, refiere “con todo, el siglo XIX había vivido 136 años, murió el 17 de diciembre de 1935, y todavía gobernó unos años más”. Por eso, es válida la afirmación de Mariano Picón Salas según la cual «Venezuela entró tarde al siglo XX», para fijar una postura al respecto.
Frente a esta realidad, el mismo Mariano Picón Salas, antes de exiliarse de Venezuela, expresó “Me voy porque no quiero sucumbir a la barbarie estúpida”. Tiempo después en los espacios del aula Magna de la UCV, expuso una importante línea de su pensamiento, titulado Auditorio de Juventud.
Otro de inigualable letra, Miguel Otero Silva con su genialidad y excepcional obra, “Casas Muertas” (1955) recoge el trance de la sociedad venezolana, vista desde una población del llano, durante de Juan Vicente Gómez.
Con todo lo que significó la tiranía de Juan Vicente Gómez, es interesante una reflexión de cómo un régimen tan bárbaro puede estar en su seno actores políticos que van a estar lejos de parecerse a lo que su régimen representó.
Los gobiernos posgomecista, de Eleazar López Contreras, y de Isaías Medina Angarita, merecen una revisión que permita definirlos por sus acciones. Estos dos personajes llegaron con las montoneras de Cipriano Castros, y se hicieron de altos cargos bajo el amparo del régimen de Gómez, y distinto a este, cedieron a los cambios políticos y sociales en el país.
Considero que, en el panorama social de la actualidad, vale la pena hacer una retrospectiva del pensamiento de varios escritores venezolanos, sobre todo, los que más dejaron constancia de preocuparse por la venezolanidad, la cultura profunda, la educación, y la evolución social del país.
Comparar fuera de más emociones o parcialidades ideológica. Es parir de nuevo. En historia es obligatorio, no hay última palabra.
En la ciencia política hay una vertiente conocida como la política comparada. Método que conlleva a traspolar fenómenos políticos, y sociales ocurridos en determinado momento de la historia, independientemente del lugar, a circunstancias contemporáneas para tener un medidor capaz de dar señales que permitan una mejor valoración.
En la historiografía está el revisionismo histórico, por solo mencionarlo.
Refiriéndonos a Ramón Díaz Sánchez, el hombre, sujeto político, pensante, crítico y transformador es quizás un dilema simplificarlo. Apreciarlo en la dimensión de un contexto más amplio, o inédito como el abordado, por el profesor Zuccato, seguramente no dejará de sorprender por su capacidad interpretativa de cada momento histórico, social y político, ya abordado por otros autores en determinado momento.
Ya para culminar, solo me queda decir, que es válido, tratar de diferenciar, innovar e instrumentalizar distintos enfoques para el estudio de los hechos, y personajes históricos, siempre y cuando sea de carácter académico, y para la riqueza del conocimiento. Excelente Profesor Zuccato porque trajo nuevamente el nombre de Ramon Diaz Sánchez al debate.
Muchas gracias.
Elvis López