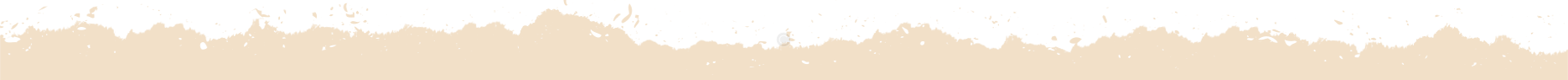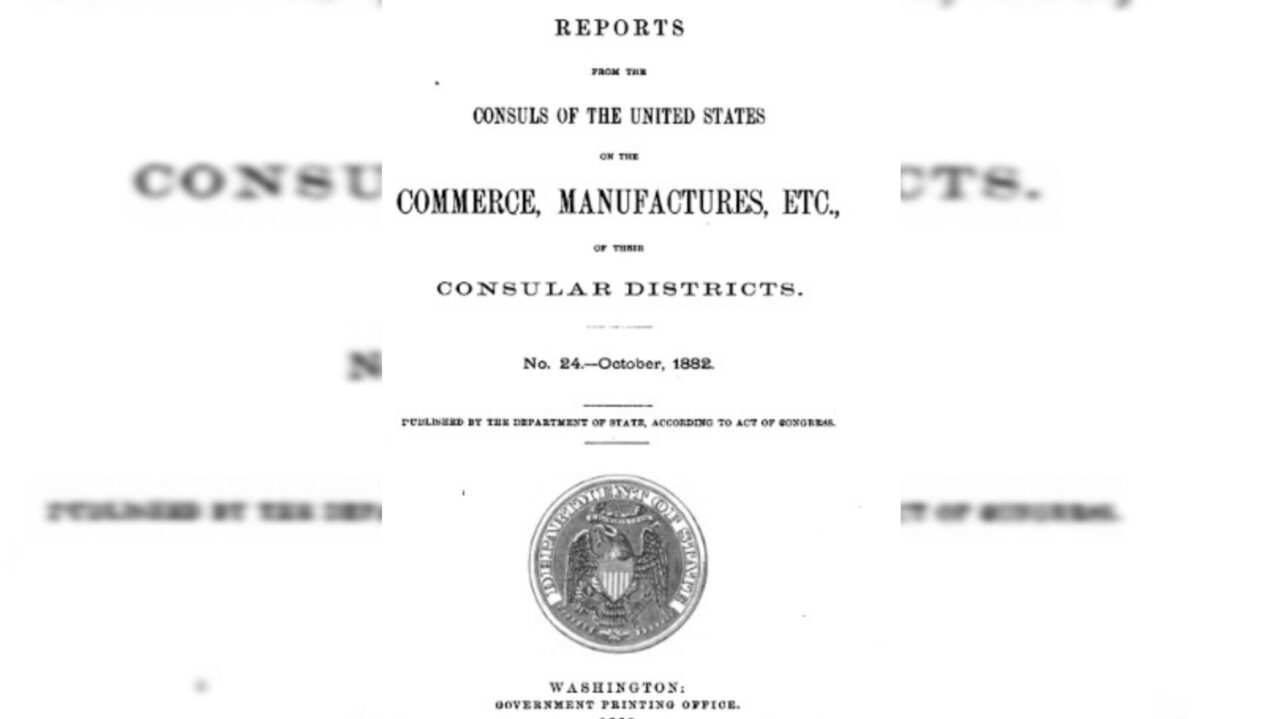En la segunda mitad del siglo XIX, Venezuela todavía vivía marcada por la inestabilidad política, pero sus puertos eran ventanas abiertas al mundo. Puerto Cabello era uno de los más activos, tanto por el volumen de mercancías como por la diversidad de gentes que lo transitaban. No es casual que el cónsul estadounidense, Horatio Beach, redactara en 1882 varios minuciosos informes sobre este puerto, en el que describió con ojo crítico las condiciones de vida, el costo de los alimentos y la importancia estratégica de la rada porteña. Sus reportes, pensados para servir a los intereses comerciales de su país, terminarían siendo un testimonio de enorme valor, un retrato social y económico que permite a los lectores del presente asomarse al bullicioso puerto de antaño. Los informes publicados en Reports from the Consuls of the United States on the Commerce, Manufactures, etc., of their Consular Districts (No. 24 – October, 1882), son verdaderamente ricos en información, especialmente, uno referido a los salarios y costos de vida en la ciudad, que al fijarlos en dólares americanos, permiten claramente tener mejor idea de aquéllos.
Beach comienza uno de sus informes con un tema fundamental, esto es, el trabajo. Las leyes locales establecían la jornada en ocho horas, distribuidas entre la mañana y la tarde. En la práctica, los obreros acostumbraban a prolongar la faena con horas extraordinarias, que eran bien pagadas. Los estibadores, columna vertebral del puerto, estaban bajo control directo del gobierno y se encargaban de la dura tarea de cargar y descargar los barcos. Eran la clase más numerosa y recibían 1,60 dólares por día, el mismo jornal que los peones y los cargadores de almacén. Los oficios más especializados lograban mejores salarios: los carpinteros entre 1,60 y 2 dólares, los herreros entre 2 y 3 dólares, y los mecánicos de primera línea alcanzaban hasta 4 dólares diarios. El cónsul no dejó de observar la marcada diferencia entre el esfuerzo físico requerido y la compensación recibida: «apenas suficiente para sostener a una familia», anotó. Los marineros de las lanchas, indispensables para trasladar carga y pasajeros entre los buques fondeados y la costa, recibían 12 dólares mensuales, junto a la ración diaria de pan y carne salada. En el ámbito doméstico, las criadas y mozos servían en casas particulares a cambio de 2 a 6 dólares mensuales, con derecho a comida y techo.
Como lo mencionáramos, el informe consular detallaba los precios de los productos básicos en moneda de los Estados Unidos, facilitándonos su comprensión. Una lista que, vista hoy, parece sencilla, pero que entonces marcaba la diferencia entre la subsistencia y la penuria. El pan costaba 10 centavos la libra; el saco de harina de 200 libras, 12 dólares; el arroz, 8 centavos la libra; el café, 20 centavos; la carne fresca, 12 centavos y una docena de huevos, 50 centavos. Quien quisiera un pollo debía pagar entre 0,75 y 1 dólar, y un pavo de buen tamaño podía alcanzar los 4 dólares. El cónsul subrayaba, además, el alto precio de los alquileres: 20 a 30 dólares mensuales por una casa de calidad media, en un puerto donde la demanda de viviendas superaba la oferta, impulsada por el movimiento comercial y la llegada constante de forasteros.
«El mejor y más seguro de Venezuela», así describió Beach a Puerto Cabello. Destacó su fácil acceso, las aguas profundas y la capacidad para albergar buques de gran calado. La entrada, reforzada por fuertes y baterías, recordaba el pasado militar de la plaza, escenario de asedios y batallas. En 1882, sin embargo, el interés principal era económico. De la ciudad el cónsul americano, apunta: «Las enciclopedias hacen una injusticia a la ciudad al describirla como una isla y naturalmente insalubre. Dejó de ser una isla hace unos treinta años, cuando un estrecho pasaje de agua que anteriormente la convertía en isla fue rellenado, sin quedar vestigio alguno de su existencia anterior, y ahora se levantan manzanas de edificios donde antes corría el agua. La ciudad está rodeada de agua por tres lados, y es naturalmente saludable, aunque, por supuesto, está sujeta a las mismas causas internas de insalubridad que cualquier otra ciudad en cualquier parte del mundo. Han pasado catorce años desde que se presentaron casos de fiebre amarilla. Ninguna otra enfermedad infecciosa ha prevalecido en ningún momento desde entonces, y su tasa de mortalidad no está por encima del porcentaje habitual de las ciudades de los Estados Unidos».
Desde allí salían café, cacao, algodón, cueros y maderas hacia Europa y Estados Unidos. A cambio, arribaban harina, arroz, tocino, textiles, manufacturas de hierro y acero, además de artículos de lujo que alimentaban el gusto refinado de las élites urbanas. El puerto no solo era vital para los comerciantes locales, sino también para el fisco nacional, la aduana de Puerto Cabello se contaba entre las mayores fuentes de ingreso para el gobierno central. Cada bulto descargado y cada tonelada exportada dejaba su rastro en los registros fiscales, consolidando a la ciudad como eje económico del país. Beach no se limitó a las cifras, su mirada también captó la atmósfera del lugar. Puerto Cabello era, según él, un mosaico cosmopolita, donde convivían venezolanos, europeos, antillanos y norteamericanos. En las calles y tabernas se escuchaban acentos de varias lenguas, reflejo de un puerto siempre abierto al mar y a los negocios. Ese carácter internacional, sin embargo, también traía contrastes, pues lujo y miseria compartían los mismos espacios. Mientras los comerciantes adinerados disfrutaban de artículos importados, los obreros debían estirar sus jornales para cubrir la dieta básica.
Los informes del cónsul estadounidense, aunque concebidos como reportes oficiales, terminan por convertirse en una radiografía del puerto en un momento clave de su historia. Nos revela una ciudad vibrante, sostenida por el sudor de los estibadores y el ir y venir de mercancías, donde los precios del mercado y los ingresos laborales marcaban la frontera entre bienestar y escasez. Más allá de los datos, ellos nos recuerdan la importancia que tuvo el puerto como centro neurálgico de Venezuela, un espacio donde se entremezclaban los intereses del gobierno, de los comerciantes extranjeros y de la población local, todos dependientes de los vaivenes del comercio marítimo. Leído hoy, casi siglo y medio después, los informes de Beach conservan su valor en forma de números concretos, descripciones precisas y un trasfondo social que no necesita adornos. Nos muestra cómo se vivía y trabajaba en una ciudad que era, al mismo tiempo, frontera, mercado y símbolo de modernidad. Puerto Cabello, con sus salarios modestos, sus alquileres caros y su puerto seguro y concurrido, fue reflejo temprano de un incipiente comercio internacional Y la voz del cónsul estadounidense, dirigida en su momento a la burocracia de Washington, resuena hoy como una vívida crónica de la historia económica venezolana.
mail@ahcarabobo.com
@PepeSabatino