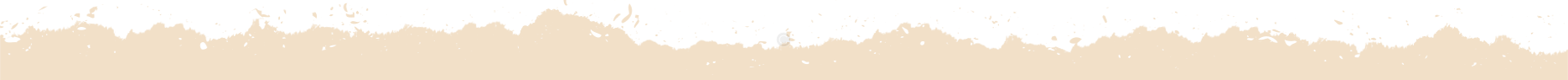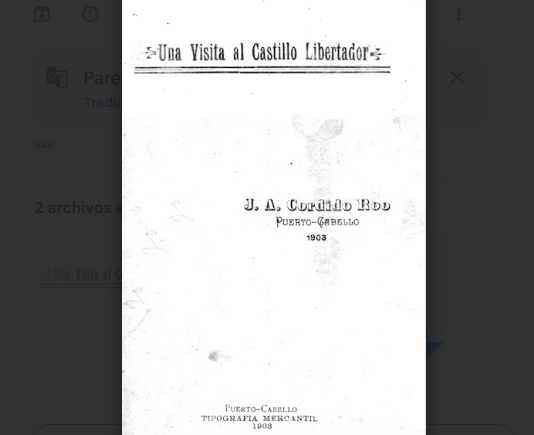En la memoria histórica de Puerto Cabello, el año de 1902 quedó marcado por el estruendo de los cañones. Las potencias europeas —Inglaterra, Alemania e Italia— lanzaron sobre la ciudad el peso de sus flotas de guerra, como parte de la llamada crisis de la deuda venezolana. El puerto más importante de Venezuela sufrió el fuego de proyectiles que no solo pretendían doblegar a un gobierno, sino dejar en ruinas a una ciudad orgullosa de su tradición marítima.
Contrario a lo que ocurre en La Guaira, en nuestra ciudad la situación se escapa de control cuando el 11 de diciembre un grupo de jóvenes, quizás alentados por los aires patrioteros del momento, pero también por el alcohol, abordan el “Topaze”, buque mercante británico que se encontraba en el puerto, arrían la bandera inglesa, que luego pisotean y queman; a la vez que agreden al capitán y los oficiales, quienes fueron a parar a un calabozo. La tripulación del buque británico solicitó asistencia a la flota bloqueadora, y así los Comodoros Montgomery y Schroeder, comandantes de los buques de guerra “Charybdis” y “Vineta”, exigieron a las autoridades locales una explicación detallada de lo ocurrido, amenazando con bombardear las fortalezas de la ciudad si no recibían respuesta para las 5:00 pm del día 13 de diciembre. La explicación, a pesar de las diligencias de las autoridades locales y el cuerpo consular no llegó a tiempo, provocando que las unidades navales abrieran fuego a la hora fijada bombardeando las fortalezas de San Felipe y el Solano.
No abundan testimonios locales del triste episodio, salvo los de don Carlos Brandt (Bajo la Tiranía de Cipriano Castro, Editorial Élite, 1952), y uno anónimo, al parecer escrito por don Carlos Gramcko testigo presencial de los hechos. Hay, además, otro importante testimonio de aquel episodio del escritor y periodista José Antonio Cordido Roo, quien poco tiempo después del bombardeo, en compañía del poeta Miguel H. Picher, visitó las ruinas del Castillo Libertador de Puerto Cabello —el antiguo Castillo San Felipe— y dejó para la posteridad un relato impregnado de indignación que tituló Una visita al Castillo Libertador. (Tipografía Mercantil, Puerto Cabello, 1903). Su texto, lejos de la fría crónica militar, es un ejercicio de memoria que intenta transmitir el impacto visual y anímico de una ciudad ultrajada.
El Castillo Libertador había sido, desde tiempos coloniales, símbolo de la defensa porteña. Sus muros resistieron asedios, motines y combates navales, desde el año 1743 cuando se produce el ataque por la flota del Comodoro Charles Knowles. Pero el bombardeo de 1902 le causó heridas profundas, como lo observa Cordido Roo en su visita. A la fortaleza se accedía, describe aquél, a través de un hermoso zaguán o portal abovedado que daba al gran patio rodeado de calabozos, con la Comandancia y dormitorios de la guarnición hacia el Sur, construcciones totalmente destruidas tras el ataque. En otra parte del relato, luego de entrar al fuerte, llama su atención el primer calabozo a la izquierda que debía visitarse –en sus palabras– con el “sombrero en la mano”, pues allí estuvo prisionero el año de 1812 antes de ser conducido a los calabozos de la Carraca de Cádiz, el Generalísimo Francisco de Miranda.
Apenas cruzó el umbral de la fortaleza, advierte el tremendo daño causado por las bombas, aunque incapaces de derribar sus fuertes y bien construidas murallas que obligaron a los atacantes a regresar al día siguiente, para volar otras estructuras y dedicarse al saqueo y la rapiña: «Las minas que aplicaron á los tres ó cuatro calabozos en que lo hicieron con intención de volarlos no dieron más resultado que el de desnivelar y agrietar las esquinas de las paredes donde establecieron aquéllas, y despegar un poco el encalado de las paredes; y alli están, á pesar de todo, aquellas célebres, terribles, obscuras y menazantes bóvedas del castillo de Puerto-Cabello, que testigos han sido de las prisiones de tanto malhechor como de tanto hombre bueno, notable y heroe, prontas á recibir otra vez en su seno, previas algunas insignificantes refecciones, á nuevos ladrones, á nuevos criminales, á nuevos héroes, á nuevos mártires…».
Cordido Roo fue un intelectual con inclinaciones periodísticas, de hecho, junto a su amigo de infancia Carlos Brandt, a principios del siglo pasado funda una asociación de escritores de la que formarán parte recordados personajes como Lope Bello, Miguel Picher h., Felipe Maduro y el poeta Caraballo Gramcko, entre otros. Comienza a colaborar con órganos de prensa como Letras y Números y el Boletín de Noticias, y en 1913 funda Vida Literaria, revista de arte, filosofía y letras que dirige.
Cuando visita el castillo se muestra incapaz de contemplar el desastre con distancia. Su prosa se enciende a ratos en cada rincón del recorrido, debatiéndose entre la indignación y la crítica ante la conducta de los “bárbaros con título de civilizados”, como calificara a los soldados invasores. Cuando entra a la capilla y pasa por la sacristía, encuentra un esqueleto humano destrozado y regado sobre las baldosas del pavimento, cerca de una cajita en donde se conservaban antes del ataque, y que al parecer pertenecían a algún respetado sacerdote que había partido medio siglo antes. El cronista rechaza el ensañamiento contra la osamenta humana, el hacerla pedazos y llevarse la calavera y otras piezas, por lo que termina exclamando que aquello solo era propio de las hienas, «de las asquerosas hienas nada más!…».
Al caminar entre las ruinas del castillo no solo se interesa en contemplar sus ruinas, de hecho parece que el bombardeo no fue más que una excusa para la visita, ya que también dirige su atención a los calabozos que recibían como huéspedes a criminales comunes y presos políticos; su mirada recorre los muros en lectura de los testimonios de dolor y horror, echando mano de algunos papeles esparcidos por el suelo con notas y algunos nombres conocidos. En un ejercicio introspective que involucra la suerte de los presos, escribe: «En uno de estos calabozos de El Presidio [en donde se ubicaban los criminales] había clavada en una pared una repisa en forma de altar como á un metro y medio del suelo. Encima de esta especie de altar había una cruz de madera como de unos veinte centimetros de largo, la cual descansa y se mantiene enhiesta sobre una peañita, de la misma madera, poco más ó menos de media pulgada de espesor. Esta cruz tenía otra pequeñisima de hueso, de unos seis centímetros de largo, engarzada con una cintilla amarilla, á manera de ex-voto, á la parte del centro donde se unen los dos únicos maderos que componen la cruz. Al lado de éstas habia tres más de madera también, pero forradas con papel blanco de oficio cortado en fluecos como los que se cortan para hacer las banderillas más comunes que á menudo vemos en nuestras corridas de toros. ¿Quién podría ser aquel ladrón ó asesino que, á pesar de sus crimenes, cometidos quizá sólo en un momento de pasajera enfermedad moral, creía sin embargo en la religión del Cristo, y oraba alli tal vez noche y día por la salvación de su alma? No lo sé…».
Mientras otros aprovecharon el episodio del bloqueo para discursos patrióticos y contra las apetencias imperialistas: «La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de nuestra patria», exclamó Cipriano Castro en aquel tiempo, Cordido Roo hace un ejercicio de reflexión cívica frente a las ruinas de un conflicto desigual, censurando agriamente la conducta de los invasores. No escribe un historiador, más bien lo hace un cronista que en sus años juveniles, combativo e irreverente, fue capaz de defender en su novelita La Perdida (1902) a Laura, una prostituta del puerto, exaltando sus principios morales frente al desprecio hipócrita de la sociedad.
El libro de Cordido Roo constituye, pues, un reportaje en el que censura el feroz bombardeo al castillo, denuncia la función de presidio que tenía el recinto y se pronuncia valientemente por su destrucción, pero en circunstancias distintas: «Y con el semblante en realidad sin alteración –concluye– mas con el alma profundamente conmovida, salí de aquella fortaleza pensando después de todo, que monstruos como esos deben ser derribados, sin dejar siquiera la señal de la más mínima piedra. Empero no por soldados de ninguna nación extraña sino por los mismos hijos del pueblo á quienes han aprisionado, á quienes han aherrojado, á quienes han baldado y á quienes han muerto, tal así como los heroicos hijos de la Francia demolieron la Bastilla de París el 14 de Julio de 1789».
mail@ahcarabobo.com
@PepeSabatino