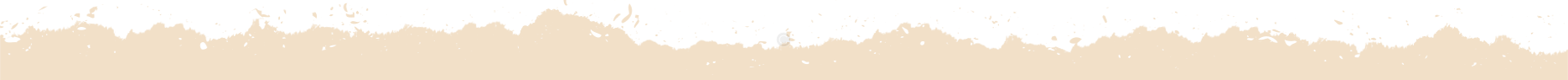La Venezuela de 1936-37 en el discurso de Ramón Díaz Sánchez
I
En su semblanza biográfica de Román Díaz Sánchez, el Dr. Ramón Velásquez comenzó diciendo que era difícil aproximarse a un hombre que presentaba distintas facetas; y más difícil aún era interpretarlo.
Uno de los obstáculos, precisamente, es sin duda alguna su faceta de novelista, que es aquella por la que más se le conoce y se le recuerda. Allí están, entre otras, sus novelas Mene y Cumboto, sobre todo la primera de estas obras que le llevó a su calificado por Asdrúbal González como “… el novelista por antonomasia del proceso social petrolero”. (1984: 43)
No obstante, me corresponde hoy acercarme a otra faceta, que es la que llamó Ramón J. Velásquez “la literatura de la vida, que esto es historia”; (Velásquez; 2013: 275) menos trabajada y, por lo tanto, menos conocida a pesar de haberla desarrollado de forma paralela que la de las letras; y es que a través de ambas nuestro personaje se dio a la tarea de interpretar el país, bien sea a nivel colectivo o a través de sus individualidades.
Será, precisamente, la obra que se comentará acá en este discurso: Transición Política y realidad en Venezuela, perteneciente a la primera de las categorías mencionadas y de la que el periodista y crítico Jesús Sanoja Hernández destacó como “… el único intento, no sólo de describir una situación contemporánea, sino de interpretarla cuando estaba aún en el curso más difícil de captar una mirada larga”. (1)
(1) El artículo de Jesús Sanoja Hernández puede leerse en rescatayborralo.blohspot.com 2015/09/ramon-diaz-sanchez-escribio-una.html. Fecha de consulta 14 de septiembre 2017. Hora 5:25 pm.
II
Ahora bien, antes de adentrarnos a esta interpretación de la realidad venezolana, es necesario un recorrido a través de los años de infancia y juventud, así como las circunstancias que influyen en la génesis y desarrollo de su genio creador y polifacético.
Dejemos que sea el mismo escritor quien nos dé algunos datos al respecto.
Nací en Puerto Cabello el 14 de agosto de 1903. Fueron mis padres Ramón C. Díaz, tabaquero especializado en la elaboración de cigarros o puros de calidad, lo que se llamaba entonces en el lenguaje del oficio “vitolero fino”, y Rosario Sánchez, de oficios domésticos. Fue el suyo un hogar modesto en el que se rindió siempre culto al espíritu. Tanto mi padre como mi madre fueron apasionados lectores. Cuando aprendí a leer tuve a mi alcance una pequeña biblioteca con la que mi padre me familiarizó desde chico y en la que hice conocimiento con Víctor Hugo, los dos Dumas, padre e hijo, Max Nordau (Las Mentiras Convencionales) Henrique Heine (Díaz Sánchez en Varios, 1968: 28).
El Puerto Cabello que vio nacer al hijo de Ramón Díaz y Rosario Sánchez era una ciudad que durante el último tercio del siglo XIX había experimentado, gracias en buena medida a su ubicación geográfica, un gran crecimiento demográfico, tal y como la atestiguan los 13.176 habitantes que contabilizó el último censo de población de dicha centuria. Ello, asociado a un gran crecimiento económico, atrajo a una gran cantidad de comerciantes, especialmente a representantes de firmas extranjeras. Pero tan importante como eso era el hecho de que tal bonanza económica estuviera asociada con un crecimiento en paralelo de los bienes del espíritu, que son los que procuran el goce estético. El mar, al decir de Asdrúbal González, hizo las veces de “… gran arteria civilizadora”; Op cit: 19) pues a través de su puesto ingresaban a la ciudad tanto los libros de los autores clásicos como las obras de los autores modernos que habían alcanzado renombre a nivel mundial. Más aún el biógrafo de Díaz Sánchez, antes citado, hace mención de obras traducidas e impresas en la propia ciudad, entre las cuales cabe contar Los Miserables y los Mohicanos de París, del gran Víctor Hugo; (uno de los grandes autores admirados por Díaz Sánchez) lo cual fue posible gracias a la labor de impresores como Pedro Picher y Juan Antonio Segrestaá. Añádase, además, la circulación de siete medios impresos. En resumidas cuentas, un ambiente cultural propicio para quien quisiera y supiera aprovecharlo, tal y como desde un principio lo hizo Ramón Díaz Sánchez, pese a que desde su infancia tuviera que lidiar con un obstáculo como lo fue el de la pobreza propia de su condición social, sumada a la quiebra de la casa de comercio alemana en la que laboraba como consecuencia de la crisis generada por la primera Guerra Mundial (1914-1918).
Será entonces, durante los años de adolescencia, cuando el joven que apenas tenía 6to grado de Educación Primaria, comienza a vivir lo que él mismo llamaría años más tarde “… el choque incesante entre el espíritu y la materia” (1967: 9) o lo que a comienzos de la década de 1930, el escritor ruso Máximo Gorki señaló como “sobreabundancia de experiencias”. (1981: 256). Viene al caso la mención del autor de entre otras obras: La Madre, Mis Universidades, Mi Compañero y Mi Vida en la Niñez, porque al igual que él, Ramón Díaz Sánchez suplirá sus carencias en lo tocante a la educación formal a través de la formación autodidáctica. No obstante, nuestro personaje distará mucho de la imagen de lo que suele ser el autodidacta: la del hombre o mujer que lee sin orden ni concierto alguno; pues a la disciplina que traía de su hogar sumó la adquirida en las ergástulas del gomecismo, lugares en los que funcionan lo que se conoció como Universidad Popular, como de cuyos ejemplos fue la Cipriano Martínez, en el castillo de Puerto Cabello en donde “enseñaron” lenguas notables como Andrés Eloy Blanco, Carlos Irazabal, Jónto Villalba y Alberto Ravell. (Dao, 2003; 41). Los resultados de dicha formación los resumiría cuatro décadas más tarde en la siguiente frase: “En San Carlos, había hecho el bachillerato; en Cumaná hice el doctorado en Humanidades”. (1968: 30).
Efectivamente, mientras estuvo preso en San Carlos (Estado Zulia), las clases de inglés y francés se ven acompañadas de tertulias literarias, en las cuales compartió con hombres mejor instruidos; así como el contrato con las obras de autores clásicos, particularmente de la literatura española y latinoamericana, sin dejar de lado a pensadores de la talla de Oswald Spengler, que tanta influencia tendría junto con otros autores en su concepción de la cultura; la cual estaba mareada por el pesimismo que sería una constante en su obra.
Otras experiencias interesantes en quien ya podía ser visto como un hombre de cultura, un poco a la manera renacentista, fueron sus inicios en el periodismo en su Puerto Cabello natal, en medios como El Estandarte y El Boletín de Noticias; aunque pudiera considerarse como la más relevante en los años anteriores a su etapa caraqueña, que va a comenzar en 1936, fue la fundación del grupo Seremos, en la que participó con varios personajes que hacían vida cultural en el Zulia, como Gabriel Bracho Montiel, Héctor Cuenca y Nelson Osorio, entre otros. El propósito, tal y como lo contó Nelson Osorio en una ocasión, fue el de tratar “el problema de la renovación artística, vinculado además a los problemas sociales y políticos del momento”. (2)
Luego vendría la presión a casusa de sus posiciones contra el régimen gomecista, en la que duraría dos años hasta finales de la década de 1920. Para ese momento habría leído y reflexionado tan intensamente que no fueron pocos los dolores de la cabeza y del corazón, como él mismo lo escribiría más tarde.
(2) Milagros Socorro: Los Poetas Seremos. Prodavinci.com/blogs/los-poetas-seremos-por-milagros-socorro. Fecha de consulta 14 de septiembre 2017. Hora 6:00 pm.
III
“El literato debe saberlo todo o al menos cuánto más”. (3) Esta era la recomendación que solía dar Máximo Gorki a quienes estaban dando sus primeros pasos como escritores. Ello significaba un estudio profundo y exhaustivo de la historia y de la literatura, comenzando por supuesto con la del propio país para luego incluir la mundial; dominan de manera creativa el arte de sus ancestros y conocen el idioma a la perfección.
Esta recomendación, que tenía mucho de sentido común en realidad y que por lo tanto era válida en cualquier tiempo y lugar; la hubiese podido escuchar Díaz Sánchez de los labios del escritor ruso o haberla leído en uno de los tantos artículos que éste escribió durante la década de 1920 y 1930. Pero estamos en Venezuela a comienzos de la cuarta década del siglo XX; época que nunca para el nativo de Puerto Cabello el inicio de lo que Domingo Miliani denominó “su incansable producción”. Miliani en varios; tomo IX, 1977: 271).
Esta etapa tuvo como punto de partida una obra titulada Cam.Ensayo sobre el negro, publicada en 1932, en la que aborda el problema del proceso de transculturización que tuvo lugar entre el negro procedente de África y el blanco proveniente de Europa con el indígena originario de estas tierras.
A este ensayo siguió Mene, su primera novela, obra que comenzó a escribir en Cabimas, localidad en donde se desempeñaba como juez municipal. En la misma se muestra con toda su crudeza y patetismo la vida en los campos petroleros y que tuvo como protagonistas a los musiués codiciosos y los criollos indolentes.
Galardonada en 1935por el Ateneo de Caracas y publicada el año siguiente, Mene constituye el paso que marcó el fin de lo que el propio autor llamó la “etapa zuliana” y el inicio de la “caraqueña”. Pero también, a decir de Ramón J. Velásquez, comienza a, marcar la transformación de nuestro novelista en historiador, hecho este que va a concretarse en 1937 con la publicación de Transición, ensayo que tenía como tema lo que Sanoja Hernández denominó como “la prueba de fuego de la Transición Lopecista”, (4) en el período que transcurre entre finales de 1935 y mediados de 1937.
Ahora bien, para comprender lo crítico de aquel momento bastan como botones de muestra, extractos de un discurso de Rómulo Betancourt pronunciado el 1ero de marzo de 1936, seguido de un comentario del dirigente del por entonces clandestino Partido Comunista de Venezuela, Juan Bautista Fuenmayor.
(3) Ver el prólogo del profesor Alexander I. Orcharenko, titulado Máximo Gorki: los nuevos caminos en el arte, incluido en la antología de artículos y ensayos de Máximo Gorki, titulada M. Gorki. Pensamientos sobre la literatura y el arte. Publicada originalmente en 1975 y reeditada en 1981 (pp 13).
(4) Ver el artículo de Sanoja Hernández antes citado.
El primero se refirió a la situación de Venezuela en los siguientes términos:
Un país es cierto que, sin deuda externa, pero con su economía intervenida por el sector más audaz y agresivo de las finanzas internacionales, el sector petrolero. Es verdad que el Estado venezolano no tiene acreedores extranjeros, pero en cambio nuestro subsuelo ha sido prorrateado entre los comercios del aceite mineral. Y un país en el cual el 50% de las exportaciones corresponde al petróleo, industria que no está explotada por capitales nacionales, un país en el cual el Estado recibe el 45% de los ingresos fiscales de una misma industria, disfruta de una independencia sólo aparente. Pero en realidad se encuentra reatado a los grandes intereses extranjeros (1967: 103-104).
Y para el segundo de los testigos:
En realidad, una verdadera crisis política se había desatado en toda la República con la muerte del Tirano, amén de que la crisis económica golpeaba todavía con rudeza a toda la población trabajadora. Pero el ejército que había apuntalado el régimen gomecista estaba intacto, aunque divido; y el partido revolucionario llamado a dirigir el movimiento de masas se encontraba en forma embrionaria. La situación, pues, adolecía de los grandes males que eran un obstáculo para el triunfo de la revolución democrática (Fuenmayor, 1968: 119).
IV
En el prólogo de su libro y, tras comenzar que hubiese deseado escribir sobre el tema de forma rigurosamente personal, Díaz Sánchez aclara enseguida que ello no sería posible, pues “… equivaldría a renunciar a mi más viva aspiración a saber: que estas lucubraciones lleguen al corazón de la gente llana y tengan alguna eficacia inmediata a los destinos del país” (1973: 7).
Su objetivo era la “… requisición ideológica, ajustada, eso aquí, a la realidad venezolana”. (Ibid) Para ello se atendría a los principios establecidos por la sociología en cuanto a ciencia; implicando ello una negativa a someterse al dogma de la disciplina partidista a fin de no caer en particularidades de corte ideológico, que eran las causas de “los más flagrantes y peligrosas contradicciones”. (Ibid) El problema era harto delicado, razón por la cual lo peor que podría hacerse era asumir ante el problema una actitud sectaria, tal y como lo estaban haciendo sectores de izquierda y de derecha, no sólo dentro del país sino fuera de él.
En función de estas consideraciones, el autor sostenía que para el hombre de cultura:
… se le ofrece hoy entre nosotros un amplio campo de acción eficiente, dado al estado de receptividad en que se hallan las masas. Y esta es una ventaja de que no disfrutaron los venezolanos de épocas anteriores que tuvieron como Juan Vicente Gómez, que entran al cuerpo a cuerpo, forma la más estéril de tratar la cultura. (Op cit: 11)
Pero antes de tratar sobre la oportunidad que se le presentaba a los hombres de cultura en estudiar el tema, el autor hace hincapié en el hecho de que el país estaba viviendo un momento de transición política, que por cierto guardaba una relación de analogía con los anteriores, puesto que se enfrentaban campos opuestos: el ayer y el mañana. No obstante, el año de 1936 presentaba un rasgo particular: una crisis a nivel mundial de la cual el país no estaba exento de sufrir sus efectos y que tenían sometido al mundo bajo un estado de confusión.
De allí el llamamiento que hace Díaz Sánchez a los hombres honestos y conscientes de la nación para que asumieran la actitud que de ellos se esperaba frente a la situación del país.
El autor principia su obra abordando lo que él llamó la Historia de Ayer y de Anteayer, los días finales del año de 1935 en la que:
Pasaba sobre los espíritus una losa de tristeza tan profunda que comenzaba a traducirse en sonrisa. Llegaba ya para los venezolanos esa etapa del sufrimiento en la cual la propia pena es como un lenitivo, como un analgésico. El escepticismo habría maltratado las almas. Las fuentes de la creación estaban secas (Op Cit: 17).
Esta cita expresa el resultado de cuatro décadas de dominación ejercidas por Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez, quienes recluyeron el país a lo que el propio escritor posterío habría calificado como de “ficción más burda”. (Ibid) Ducha ficción se manifestaba en todos los órdenes de la vida nacional. Tal punto que la misma se convirtió en el sistema y se llegó a pensar que era inmutable; a tal punto que “… los espíritus más recios fueron creciendo”. (Op Cit: 21) También debe decirse que a dicha ficción contribuyeron los fracasos de todos los intentos de derrocar al régimen de Gómez, además de la serie de leyendas tejidas por sus partidarios, que lo hacían invencible e inextinguible.
Sin embargo, el 17 de diciembre de ese año de 1935, ocurrió lo que nadie se esperaba y el hombre de la Mulera, uno de los apodos por los cuales Gómez era conocido, dejó este mundo. En su lugar dejaba a quien hasta ese momento fungía como su Ministro de Guerra y Marina: Eleazar López Contreras; quien contado con la aquiescencia del ejército del cual habrá sido uno de sus artífices, pero también gracias a un pacto de caballeros con algunos de los más connotados gomecistas, cuyo objetivo era librar al país de las garras de una posible guerra sucesoral. Todos esperaban lo peor, pues tras el anuncio del nuevo gobernante de que Gómez habrá muerto, acompañado de la decisión de permitir el retorno al país de los exiliados políticos; el pueblo salió a las calles.
Tras este recorrido por nuestra historia, ahora sí, el autor se zambulle en el momento presente y, cómo el doctor una vez hecha la historia clínica del paciente, lo examina detalladamente a fin de dar con el correspondiente diagnóstico.
Lo primero que observó fue el producto de lo que llamó “una inversión de posiciones”. (Op Cit: 36) Quienes hasta finales de 1935 eran tachados de “malos hijos de la patria” por Gómez: intelectuales, escritores y estudiantes y con esta el pueblo llano, ese mismo que acababa de recibir el calificativo de Juan Bimba, creado por Andrés Eloy Blanco, para aludir a los desheredados y pobres de espíritu, ahora eran los buenos. En la acera de enfrente, los partidarios del régimen, sus causahabientes; todos ellos seres réprobos, para quienes cualquier castigo no sería suficiente para hacerles pagar por todos los daños que habían infligido. Y vaya que habría muchas afrentas que cobrar.
Precisamente:
… los intelectuales, ardidos en fiebre demagógica y vindicativa, procedían a su turno con el mismo espíritu primitivo del “Ignacio Cacique analfabeto”, aun cuando las frases empleadas fueron distintas. Y en las filas de los nuevos buenos cabían, ahora como antes, todos los que supieran aplaudir y adherirse, fueran cuales fuesen sus antecedentes morales (Ibidem).
Ahora bien, una dosificación inteligente podría haber encauzado este desbordamiento de las pasiones –primario por lo demás-; excepto que se prefirió en lugar de ello profundizar el antagonismo, aunque tras la salida del país de los familiares del dictador –exceptuando el primitivo y primario. Eustoquio Gómez, el famoso primo “Utoquio”, quien sería asesinado en circunstancias no aclaradas-, los anhelantes de venganza debieron conformarse con desahogar su afán de justicia en aquellos funcionarios subalternos y en los nunca faltantes colaboradores del régimen. Las masas, y peor aún quienes los orientaban, actuaban sin calcular lo que podría traer consigo esa forma de actuar sin reflexión alguna.
Pero, más aún, se estaba cometiendo un error de mayores proporciones dado que se quería:
“… ejercer esta reorganización por procedimientos políticos relegando a un término subalterno la consideración económica. El error está básicamente, en haber considerado la situación como producto de un mero fenómeno político, cuando la verdad es que su origen es esencialmente económico”. (Op Cit: 38)
Ahora bien, a diferencia de la dirigencia de los partidos de izquierda a quienes iba dirigido este comentario de Díaz Sánchez, el gobierno de López Contreras sí supo ver el error que la dirigencia de oposición había cometido y se dispuso a actuar en tal sentido. Precisamente, entre las cualidades que vio el autor de Mene en el sucesor de Gómez figuraban “inteligencia, finura y elasticidad política, valor sereno y lógico”. (1962: 289) Además de estas cualidades, su interés por la historia patria le habrá conferido un gran conocimiento de las implicaciones políticas del momento que estaba viviendo el país tras la muerte de Gómez. Ahora, le tocaba afrontar situaciones con las que ningún gobernante antes que él había tenido que lidiar por los riesgos que entrañaba, como era mediar entre ideologías e intereses tan opuestos y tan cargados de riesgos que podían estallar en cualquier momento. Otro riesgo interesante de quien era considerado como el hijo putativo del hombre de la Mulera, era el hecho de que aun siendo amante del orden no manifestaba inclinación alguna hacia la crueldad.
En concordancia con lo antes dicho la actuación de López va a orientarse en el restablecimiento de las garantías constitucionales, suspendidas a consecuencia de los sucesos del 14 de febrero de 1936 frente a la gobernación de Caracas que llevaron al gobernador a dar la orden de reprimir a la multitud; el nombramiento de un nuevo gabinete en el que no figuraban personajes marcadamente gomecistas; y por último, el llamado Programa de Febrero, conjunto de medidas de carácter económico y social que incluían entre otras cosas un plan de higiene pública y asistencia social que atajara problemas como la despoblación y las enfermedades y cuyo complemento fue un plan de inmigración y colonización. Este programa también asigna importancia al relanzamiento de Ministerio de Agricultura. Otro plan fundamental en el de la lucha contra el analfabetismo y la reorganización de la educación, para lo cual se hace hincapié en la formación del personal docente, siendo un avance en tal sentido la fundación del Instituto Nacional Pedagógico.
Un detalle que llamó poderosamente la atención de Díaz Sánchez en torno al nuevo Presidente fue una frase de uno de sus discursos en el que señalaba que la crisis que vivía el país era una crisis de hombres, crisis que para nuestros personajes guardaba una relación estrecha con la pervivencia del pasado en la política del tiempo actual y no podía ser otra, puesto que:
El gomecismo que se advierte en el régimen actual tiene cauces profundos que no pueden eliminarse de la noche a la mañana como por obra de magia. Son causas cuyas raíces se nutren en la misma tierra venezolana y la evolución que ha de irles eliminando será la misma que irá resolviendo la crisis del hombre. Entre ambos fenómenos se forma un círculo vicioso que no podrá romperse jamás por medio de la mera dialéctica revolucionaria (Op Cit: 65) (1973: 65).
No obstante, Díaz Sánchez observaba que dentro del nuevo gobierno se estaban dando una serie de modificaciones que apuntaban hacia una transformación a pesar de la presencia de vicios que aún lo ataban al pasado; si bien tales lacras persistían entre otras razones por la actitud anárquica e individualista todavía presente en el venezolano, lo cual se apreciaba en el comportamiento de muchos de los dirigentes –a su modo de ver- de las agrupaciones de izquierda fundadas durante el año de 1936, y podría traer como consecuencia que el gobierno se afincara en los elementos conservadores, quienes estaban creando un anillo de hierro en torno a la figura del Primer Mandatario.
Esta era, repito, la amenaza más grave a la transición que el escritor porteño veía en el horizonte. Sí, transición, que era el nombre que nuestro autor le habrá dado al momento histórico que el país vivía, análogo a otros anteriores entre quienes habrían figurado José María Vargas entre las dos gestiones de Páez; a Soublette entre Páez y Monagas; entre otros. Todos ellos generalmente débiles y, por lo tanto, carentes de la fuerza y determinación para enfrentar a las ambiciones y al sectarismo desbordado; por lo que terminaron sucumbiendo y dando poco a dictaduras. Aún no podía saberse el desenlace de la gestión que se estaba iniciando a pesar de las buenas intenciones de López Contreras. Más siendo Venezuela un país en el que tanto por ley como por costumbre el poder ejecutivo concentraba un poder absoluto en comparación a los otros dos.
Asociado a esto último existía una ley no escrita, pero que Díaz Sánchez ya conocía bastante bien, que formaba parte del ser, y por donde la cultura del venezolano, que establecía lo siguiente:
Venezuela que ha vivido siempre pendiente de la existencia de un hombre no está hoy libre de ese sino fatal. Muy al contrario: depende de él más que nunca. Y ya se sabe lo que esto significa. Cuando un pueblo depende de un hombre no puede actuar sino dentro de los límites que las posibilidades vitales de ese hombre le permitan. (Op Cit: 70)
Lo antes expuesto, si bien era una aberración, también presentaba otra faceta: que el ejecutivo era el único poder que en todo momento estaba en contacto con la realidad, puesto que de ella había nacido. Precisamente, si algo había demostrado la historia del país era que los métodos que en el pasado algunos gobernantes bien intencionados trataron de implementar para corregir tal aberración, entre ellos la promulgación de nuevas leyes, habrán fracasado estrepitosamente; las rebeliones, tan numerosas como estériles, tampoco lograron lo que de ellas se esperó, terminando desvirtuadas una vez alcanzado el poder.
Afortunadamente, López no se hizo con el coroto, si en algún momento se sintió tentado a ello. En vez de ello, aquel “servidor discreto e inteligente, flexible y astuto, en quien las pasiones no dejaban huella”; (Díaz Sánchez, 1962: 289) optó por la transición que Díaz Sánchez había avizorado.
Ahora bien, el análisis de Díaz Sánchez no dejaba nada por fuera, puesto que no se limitaba al análisis de la historia y la política puestas adentro. No dejó el autor a un lado las convulsiones que vivía Europa a mediados de la década de 1930, expresadas en la pugna entre el totalitarismo comunista y fascista que en el año de 1957 se enfrentaban en la guerra civil española.
Precisamente Ramón Díaz Sánchez, quien en su obra demuestra un profundo conocimiento de lo que sucedía allende nuestras fronteras, así como de las doctrinas políticas en boga, veía con enorme suspicacia a lo que denominó como “el peligro comunista”. (Op Cit: 77). Dicho peligro era de gran relevancia; pues siendo Venezuela un país considerado por el autor porteño como “semi-feudal” (Op Cit: 89) en el que aún quedaban rasgos de caudillismo y regionalismo, hacían de Venezuela una víctima propicia para la expansión de dicha ideología. Por si esto no fue suficiente, había que centrar con la determinación de los jóvenes que lo profesaban en nuestro país con el romanticismo propio de los idealistas.
Sin embargo, Díaz Sánchez descartaba la imposición de dicha ideología en nuestro país, puesto que:
Nuestro pueblo es fundamentalmente, instintivamente opuesto al comunismo. Sus raíces espirituales se hunden precisamente en esa tierra que los comunistas pretenden remover con bombas: la propiedad y la aspiración individualista a subir y mandar a fuerza de méritos personales. (Op Cit: 80)
Con similar preocupación miraba también Díaz Sánchez al otro peligro, el fascista, más cuando elementos de derecha radical en el país fundaron una agrupación llamada Acción Nacional, que posteriormente se convirtió en el Bloque de Acción Nacional, cuya finalidad era la de formar tropas de choque al estilo nazi. Sin embargo, el gobierno se resistió a apoyar semejante organización y la cosa no pasó a mayores; pero aun así tal ideología seguía causando preocupación en Díaz Sánchez, por su arraigo en los estratos superiores de la sociedad, favorables a los gobiernos de fuerza y también “por la irresistible admiración que el venezolano siente hacia lo pintoresco y fantasioso” (Op Cit: 102).
Precisamente, el exotismo era uno de los rasgos negativos del venezolano más duramente criticado por Díaz Sánchez; siendo peligroso el seno de las pugnas políticas que vivía Venezuela puesto que a los programas políticos procedentes del exterior se les daba un tinte novelesco, como se hacía con todo lo importado. ¿Y por qué habrían de ser ajenos a su exotismo los regímenes procedentes del exterior?
Sirva de ejemplo el siguiente comentario:
… la palabra Venezuela escrita en los programas políticos no pasa de ser un rótulo pegado a la carrera en ese frasco de explosivos heterogéneos importado de contrabando, sin pasar por la aduana de la crítica. ¿Qué puede esperarse de ellos? No es difícil saberlo. A pesar del desdén con que se miran (no se miran en realidad) las experiencias históricas de la política venezolana, hecha de grandes fases y grandes ademanes bizarros, no podemos ocurrir a otras fuentes para ensayar su crítica. Esto está destinado a fracasar si no se da un viraje brutal hacia la tierra nativa afrontando sus terquedades con todo valor y con toda la ingenuidad que su primitivismo reclama. (Op Cit: 103)
Tal era la realidad del país luego de 125 años del diletantismo tropical y rastacuerismo en nuestra política predominara el teatro, hasta el punto que dicha teatralidad tuviera expresiones como “hay que salvar al país”. (Op Cit: 104)
Cabía entonces preguntarse –decía el escritor- qué era lo que se había hecho y qué se había logrado; lo cual aplicaba específicamente a la palabra revolución palabra que comenzó a ser empleada a partir de 1810.
Si bien es cierto que se logra la independencia frente al Imperio español, con la consiguiente formación de la nacionalidad, así como la implementación de la forma de gobierno actual; Díaz Sánchez respondió que dichos hechos fueron en realidad “Sucesos políticos”. (Op Cit: 105) Y basa sus respuestas en los dichos por Bolívar en el Congreso Admirable en 1830, cuando afirmó que la independencia se había logrado a costa de todo lo demás.
Por ello, el autor de Cam consideraba a toda revolución como un fenómeno de índole cósmica que tiene su hora y cuyo ritmo terminará por escapar de los deseos violentos del ser humano. Pero también debía ser un esfuerzo sostenido del espíritu, libre de la violencia y del afán destructor; siendo la auto conformación constante y el sometimiento a la disciplina impuesta por la cultura las notas determinantes para su éxito.
¿Pero qué tenía que ver la cultura en todo esto? Para Ramón Díaz Sánchez la importancia de ésta aparece expuesta en toda su magnitud en la siguiente cita:
Todo está subordinado a la cultura en la vida de los pueblos: lo económico, lo artístico, lo político. Y, como históricamente, cósmicamente, lo político es una consecuencia de lo económico, resulta no sólo inútil sino característico pretender invertir esta concepción para dar a la vida social un ritmo distinto. (Op Cit: 108)
Por esta razón, el autor se mostraba pesimista en torno a la capacidad de sus connacionales para afrontar el futuro llegando a la conclusión de su tesis, la cual establecí que:
Venezuela no podía ser un país políticamente libre y autónomo mientras no se haga apto para ello, mientras no adquiera un sentido profundo de lo que significa la palabra revolución. El dilema es sencillo: o sea evoluciona o se degenera. No falsea supuestamente el ritmo de la vida. (Ibid)
Sin embargo, y a pesar de este pesimismo en torno a la Venezuela del momento presente, el autor no pensaba que tal situación fuera irreversible; pues si algo había demostrado hasta el momento Ramón Díaz Sánchez era que no pertenecía al tipo de personas que criticaban por el mero hecho de hacerlo, y, por lo tanto, sin ofrecer soluciones. Lo mismo pasaba por “… una obra de culturación y de alimentación popular”. (Op Cit: 113) El momento para llevar este proceso a cabo esta tarea de reforma era favorable que a través de una labor que infundiría en las masas, de forma disciplinada, la idea de que el cambio era posible y en consecuencia se formara una nueva consciencia nacional. El logro de tal aspiración pasaba por la formación de un partido en el que lo económico tuviera la prioridad. Para las bases de tal política el autor de Cam se remontó a la Argentina de mediados del siglo XIX; de donde toma como modelo el programa de Alberdi, en el cual quedaba establecido lo siguiente: “El programa material, la población, la riqueza, los intereses económicos, son todos”. (Op Cit: 125)
A continuación Esboza Días Sánchez los postulados que debía tener dicho partido, que en líneas generales no diferían de los expuestos por el gobierno en el Programa de Febrero ya citado. Todo ello debía ser parte de una consciencia de clase que constituía la salvación de Venezuela, al contrario que la lucha de clases que podría conducirnos a la destrucción.
En lo que respecta a su recorrido por el tema económico, Díaz Sánchez –al igual que muchos de sus contemporáneos, entre ellos el malogrado Alberto Adriani- resalta el enorme potencial económico, particularmente en el área agrícola, la cual veía en “… un estado de abatimiento profundo en plena bancarrota”. (Op Cit: 137) Básicamente encontraba la causa de tal situación, en principio; en el auge que había cobrado el petróleo, razón por la cual las empresas transnacionales se habían instalado en nuestro país convirtiéndolo de esa forma en prensa del imperialismo, aspecto éste último en el que Díaz Sánchez coincidió con lo dicho por Betancourt en su discurso del 1ero de marzo de 1936 antes citado.
Pero esto no era todo; ya que:
La ecuación es simple, dijo: todo se reduce a formar un concepto realista del problema económico en la consciencia del pueblo y de educar a las élites (no es humorismo), educar a las élites en el sentido de resolver ese problema de modo técnico metódico. Más concretamente, se trata de capacitar al pueblo para vivir una vida sin penurias. (Op Cit: 120)
Otro de los males que afligía a la economía venezolana era el del latifundio, considerado por el escritor como fruto de “… una fatalidad histórica que arranca de la colonia…” (Op Cit: 138) No obstante, existían otros problemas, tales como el alcoholismo, enfermedades venéreas y paludismo. Esta entre otras que contribuían a la degradación de los habitantes de las zonas rurales. Pero además, debía también tenerse en consideración los contrastes existentes entre las distintas regiones del país y que iban más allá de lo físico, puesto que también entraban los elementos culturales propios de cada región, que contribuían –precisamente por sus diferencias aunadas a los problemas asociados con las condiciones de vida de cada lugar- a producir desajustes en la estructura económica de la nación. La solución a esto, obviamente, a niveles a través de una política de Estado dichas diferencias elevando los niveles socioeconómicos de aquellas regiones más débiles. Ello sin dejar de lado las necesidades culturales de sus pobladores, problema muy delicado por encontrarse Venezuela aún en una fase de integración, razón por la que Díaz Sánchez se muestra partidario de un intenso movimiento de intercambio entre los sectores de la montaña y el llano.
Termina el autor sus análisis haciendo el esbozo de lo que según su parecer debía ser una economía y una psicología enfocadas en la realidad venezolana; basándose en la concentración de la denominada moral superior, tomada de nuestra propia realidad. Para lo segundo, la solución estaba básicamente en una política de poblamiento que debía tener como fundamento una política de inmigración selectiva, de manera que la población originaria se cruzara con gente de rasgos civilizados.
Pero para ello era necesario poner en práctica las recomendaciones y atacar el problema a fin de evitar una catástrofe.
El bienio de 1936 y 1937 también representó una transición para Ramón Díaz Sánchez, más allá del paso de su etapa zuliana a la caraqueña. Ese mismo año de 1937, al ser publicada transición ya el escritor quien demostraba no quedarse en el papel de mero crítico de la situación para pasar a aportar soluciones –va a desempeñarse en el Ministerio de Agricultura y Cría como jefe del Departamento de Publicaciones, pasando tres años después, en 1940, a la dirección del Gabinete del Ministerio de Educación y luego al de Director de la Oficina de Presa en el bienio de 1942-1943; y posteriormente ocuparía una curul como diputado por su estado natal hasta 1945; cuando, aventado por el golpe que tuvo lugar contra el gobierno de Medina Angarita, comienza el alzamiento del escenario político que va a consumarse en la década siguiente. Sin embargo, tales cargos no lo mantuvieron alejo de su pasión por escribir, siendo testimonio de ello su paso por las páginas del Universal, La Esfera, El Nacional, El Heraldo, Élite, Fantoches y Biliken; convirtiéndose de esta forma en uno de los grandes testigos de la primera mitad del siglo XX. Igualmente está su obra posterior, la literaria y la histórica, labor que le conduciría a convertirse en el decenio de los años cincuenta en individuo de número de las correspondientes academias.
Para concluir, Ramón Díaz Sánchez fue uno de nuestros hombres de cultura –como a él mismo le gustaba autocalificarse- más incorrectamente políticos, comparable a Cecilio Acosta y Rafael María Baralt a quienes admiró y sobre quienes escribió, tanto en su campo como en el otro –que de paso le eran complementario- y en cuyos libros atacó y pulverizó con contundencia y rigor intelectual toda falacia, oportunismo y picardía, taras constitutivas de nuestra sociedad; cosa que realizó sin cinismo pero con ironía sutil. Por ello Luis Beltrán Guerrero dijo en una oportunidad que “sirvió a su país con el afecto con que lo amó, con su pluma con la que le sirvió, con su entera imaginación que le iluminó mirando su pasado para entender su futuro”. Y lo hizo hasta que la muerte lo reclamó para sí un 08 de noviembre de 1968.
Referencias Bibliográficas:
(1) Betancourt, Rómulo (1967) Venezuela. Política y Petróleo. Caracas. Editorial Senderos.
(2) Dao, Miguel Elías (2003) Alberto Ravell. Apóstol de la Dignidad. Caracas. Italgráfica S.A.
(3) Días Sánchez, Ramón (1962) Evolución Social de Venezuela (hasta 1960) Caracas. Fundación Eugenio Mendoza (obra incluida en el libro Venezuela Independiente. 1810-1960).
(4) __________ (1967) Obras Selectas. Madrid. EDIME.
(5) __________ (1973) Transición. (Política y Realidad en Venezuela). Caracas. Monte Ávila Editores. Colección El Dorado Número 69.
(6) Fuenmayor, Juan Bautista (1968) Veinte años de Política. Madrid. Editorial Mediterráneo.
(7) González, Asdrúbal (1984) Ramón Díaz Sánchez. Elipse de una Ambición de Saber. Carcas. Academia Nacional de la Historia. Colección El Libro menor. Número 61.
(8) Gorki, Máximo (1981) Pensamientos sobre la literatura y el arte. Moscú. Editorial Progreso.
(9) Miliani, Domigo (1976) El Ensayo (Incluido en el Tomo IX de la Enciclopedia de Venezuela). Barcelona. Publicaciones Reunidas S.A.
(10) Velásquez, Ramón J (2013) Caudillos, Historiadores y Pueblo. Carcas. Fundación Bancaribe.
Hemerográficas:
(11) Sambrano Urdaneta, Oscar (1968) Autobiografías de Ramón Díaz Sánchez. Revista Nacional de Cultura, Número 186: 26-31.
(12) Fundación Polar. Diccionario de Historia de Venezuela. (Tomo 2). Carcas 1997.
En Línea:
(1) rescatayborralo.blogspot.com/2015/09/ramon-diaz-sanchez-escribio-una.html.
(2) Milagros Socorro: Los Poetas Seremos.
Prodavinci.com/blogs/los-poetas-seremos-por-milagros-socorro.
(3) Díaz Sánchez. Cuatro décadas después (sin nombre de autor).
www.analitica.com/entretenimiento/literaria-diaz-sanchez-cuatro-decadas-despues.