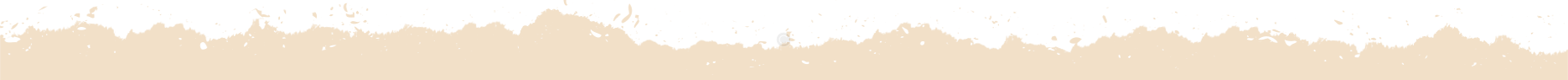Puerto Cabello, en tiempos de Guzmán Blanco, comienza a florecer adquiriendo la fisonomía de una ciudad marítima europea, como lo apuntara algún viajero. Una agradable alameda, la hoy Plaza Flores, edificios de importancia como el Teatro Municipal –entonces inaugurado a la carrera y convenientemente con el nombre del autócrata civilizador– y la nueva Aduana, calles pavimentadas con sus bien alineadas aceras de “cimento romano” y un extraordinario movimiento portuario, en fin un clima general de progreso que alienta el surgimiento de nuevos negocios.
Los avances urbanísticos de la ciudad se debieron en mucho a los comerciantes que serán escogidos para formar parte de las Juntas de Fomento, creadas con la finalidad de adelantar las obras de infraestructura y ornato a nivel de las regiones. La Junta local contará entre sus miembros a personajes como Luis Federico Blohm, A. W. Gruner, Adolfo Ermen y Miguel Alejandro Römer. Gracias a ella fueron adelantadas con éxito la refacción de los muelles, alamedas, acueducto, así como la construcción del templo nuevo y el teatro. Por otra parte, muchos de los comerciantes participaron activamente en el gobierno local, no sólo en su condición de miembros de comisiones especiales, sino también como concejales y presidentes de la municipalidad.
En las pulperías y almacenes como, por ejemplo, La Tentación de Luis González, podían adquirise novedades importadas al igual que infinidad de marcas salidas de las fábricas locales de cigarrillos, bebidas, jabones, chocolates, muebles, fósforos y zapatos. En fecha tan temprana como 1886, la municipalidad celebraba un contrato con Francisco de Paula Quintero para la prestación del servicio eléctrico, que aunque no se materializa será traspasado a otro contratista que, finalmente, lo lleva a feliz término pocos años más tarde. La Intercontinental Telephone Company instala gratis un teléfono en la Oficina de Correos, servicio del que ya se disfrutaba desde 1885, cuando Wilhelm Sievers encuentra para su sorpresa una línea telefónica entre el puerto y la capital del estado. La ciudad, además, se conecta ahora con Valencia a través del Ferrocarril inglés que inicia operaciones en febrero de 1888. Ahora es posible que los viajeros se movilicen hacia la capital carabobeña, recorriendo una vía férrea de 54 kilómetros en aproximadamente 2 horas y 45 minutos.
Eran tiempos de paseos y caminatas por las alamedas para el esparcimiento de los porteños, luego de la faena laboral. Allí acudían las parejas a disfrutar de las retretas en la plaza Bolívar a cargo de la Banda Municipal, que al son de pasodobles, polkas y marchas a veces de compositores locales como Gaspar Olavarría Maytín y el Dr. Paulino Ignacio Valbuena, alegraban los aires nocturnos. La Fábrica de Hielo, célebre por sus sorbetes y mantecados era abarrotada por los más jóvenes, mientras que los adultos hacían espacio en el botiquín para degustar un buen vino, un oporto, un brandy o una cerveza. En el día había tiempo para visitar el taller fotográfico de T. H. Sequera, ubicado en la Plaza Bolívar, que ofrecía al inteligente público porteño sus trabajos a la altura de los últimos adelantos: retratos individuales y en grupo.
Fue este el Puerto Cabello que conoció el Dr. José Gregorio Hernández en alguno de sus viajes y en tránsito a Curazao, aunque la verdad no le causó buena impresión. En efecto, en agosto de 1888, hará una breve parada en el puerto, permitiéndole asistir a misa en la Iglesia Parroquial de San José (la actual Iglesia del Rosario) y mirar los alrededores del centro.
En una carta, de fecha 21 de agosto de ese mismo año, dirigida a su amigo el Dr. Santos Aníbal Dominici, le escribe: «En el puerto me informé si alguien me daba razón de la casa de Elianita, y me dijeron que estaba en el campo hacía días; de allí (que era la alameda) fui a oír misa, y tuve ocasión de ver toda la Iglesia, que es pequeña, pero estaba bien adornada, preparada para una fiesta. En la misa ya tú te imaginarás que hacía mis súplicas ordinarias para que el cielo conserve, durante esta ausencia, el cariño que nos une e hizo de nuestras dos almas una sola para beneficio mío». En otra parte, afirma: «Hubo sermón: yo no sé qué opinión formarían de él los porteños; pero me pareció bastante malo. Después del sermón me fui a bordo, porque era la hora de almorzar y la misa tenía apariencia de durar mucho». ¿Quién tuvo a su cargo el sermón de marras? No lo sabemos, pero según los libros de la iglesia el párroco de entonces era el Pbro. José G. Delgado.
Pero, como lo dijéramos, será la ciudad y su gente la que se lleve lo peor: «Durante la noche creí estar esperándote para ir a la plaza, y me hacía la ilusión de oír la música de la retreta; dormí pésimamente y con un calor espantoso. Por la mañana salí a la ciudad con Clara Counturier, que quería conocerla y estuvimos paseando hasta la hora de almuerzo. Puerto Cabello me hace muy mala impresión con sus calles estrechas y sumamente sucias; las rosas abundan de un lado a otro de las casas y con perfumes asombrosos. Las muchachas del pueblo (únicas que vi) son todas anémicas y con aire de curazoleñas». Impresiones crudas de un hombre de carne y hueso.
Así, pues, tuvo la fortuna la ciudad marinera de tener entre sus ilustres visitantes al ahora santo de todos, y la hoy Iglesia del Rosario tenerlo como fugaz huésped en sus acostumbradas súplicas al Señor.
@PepeSabatino