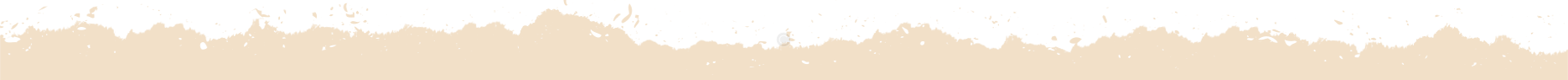¿Cuán antiguo es el uso de este sustantivo femenino entre nosotros? En una rápida búsqueda bibliográfica no hemos podido localizar su uso en los trabajos y libros de los autores de antaño. Ninguna mención de ella conseguimos, por citar algunos, en autores como Francisco González Guinán, Telasco A. Macpherson, Pacífico Marvez, Rafael Saturno Guerra, Rafael Zerpa y José María Godoy Fonseca. Tampoco en otros autores más recientes, tales como Luis Taborda, María Clemencia Camarán, Francisco Polo Castellanos, Luisa Galíndez, Rafael Clavo López, Felipe Herrera Vial, Flor Gornés y Gallegos, Alfonso Marín, Guillermo Mujica Sevilla y José R. Izquierdo. En una suerte de editorial titulado «Regionalismo», aparecido en el periódico local El Cronista del 15 de julio de 1941, leemos: «Ya la costumbre de decir que Valencia es una ciudad que no cuenta con nada agradable está arraigada en el alma de los valencianos y tanto lo dicen que dolorosamente se está extendiendo hacia los demás venezolanos…». El texto en ninguna parte hace alusión a la expresión que, por cierto, hubiese venido muy bien al tema. La palabra valencianidad ni siquiera fue utilizada en el marco de las celebraciones con ocasión del Cuatricentenario de la ciudad (1955), como se deduce de la revisión que hemos hecho de las numerosas publicaciones que entonces vieran luz. Nuevamente, no la encontramos en el lujoso y casi libro oficial titulado 1955 Valencia 1955, como tampoco la emplea el recordado Enrique Bernardo Núñez en sus trabajos publicados aquel año.
Resulta curioso, además, que cuando en 1950 se funda la Sociedad “Amigos de Valencia” en el Acta Constitutiva no se haga mención a la valencianidad, ya que exaltarla debería haber sido uno de sus fines. De hecho, al pronunciarse la asamblea sobre la creación de aquélla manifestó que los objetivos primordiales que la animaban era «el progreso material y moral de esta tierra, que tiene historia heroica y porvenir halagüeño».
Lo anterior sugiere la idea de que la valencianidad no es un constructo de vieja data. En el pasado la valencianidad simplemente se ejercía o practicaba. La utilización del término, sin importar de momento la connotación que se le asigne, pareciera ser posterior a los años sesenta del siglo pasado, esto es, coincidente con el proceso de industrialización que vivía la ciudad. Su uso, y se trata solo de una hipótesis de quien escribe, podría estar asociado a la necesidad por parte de los lugareños de hacer frente (Y definitivamente una distinción) a la avalancha de gentes y culturas venidas de otras regiones para incorporarse a la universidad y las nacientes industrias.
Cabe preguntarse, entonces, ¿Qué es la valencianidad? Como lo dijimos anteriormente es una palabra que encierra varias interpretaciones; y en abono de nuestro aserto creemos útil traer aquí algunas ideas de quienes han escrito al respecto. Don Alfonso Marín, el recordado cronista de la ciudad, escribió (1965) acerca de la valencianidad que: «… es lo que ha contribuido a salvaguardar con mayor eficacia la tradición cultural e histórica de Valencia…» Para él se trata de un atributo propio de los hombres arraigados a la vida de la ciudad, atributo encarnado, por ejemplo –decía aquél– en don Rafael Saturno Guerra. Fernando Castillo Orduz, en su discurso de incorporación como Miembro Correspondiente del entonces Centro de Historia (1984), escribía: «La valencianidad es algo sutil que flota en el ambiente, en el espacio geográfico que constituye la ciudad, algo espiritual que determina una conducta peculiar, que singulariza al habitante de la ciudad con respecto a las otras ciudades venezolanas, lo hace más recatado y reservado en su trato con los demás, educado pero algo distante, como guardando intimidad; conversación comedida sin revelar ante el extraño sus problemas particulares, religioso y practicante sin ostentación, observa buenas costumbres y trato, que aplica a todas las personas, sin distinción…». Oswaldo Angulo, Individuo de Número de nuestra Academia, al referirse a la valencianidad afirma: «Es y ha sido como una fuente vivencial de arraigo y de esencialismo por la ciudad natal o de origen./ Yo me atrevería a decir –continúa– que es un sentimiento de amor propio y de un apego soterrado en el hondón de su espíritu, venido tal cual lo quería “Nietzsche”, “de lo más profundo de la sangre del corazón…». Para Carlos Cruz, Ex-Presidente de la Academia regional de historia, al señalar que la valencianidad es historia y tradición, agrega: «La “valencianidad” es la manifestación del don de gente de quienes nacimos aquí y de quienes adoptaron esta tierra como suya. Para pertenecer a ella lo único que se requiere es que sea una persona decente, progresista, con visión de futuro, trabajadora, demócrata, amante de la academia, cristiana y familiar…».
A las voces arriba citadas se suman otras, definitivamente imbuidas del materialismo histórico, como las de Armando Martínez, quien también formara parte de nuestra Academia, para quien: «La Valencianidad es una elaboración ideológica esencial que favorece al bloque de clases dominantes, ya que es un factor de unidad de las aspiraciones individuales en torno a los objetivos y proyectos económicos de estos sectores privilegiados…». Vale la pena recordar que Armando Martínez y María de Castro Zumeta, en su obra La Región Valenciana. Un estudio histórico-social (2000), sostienen que desde el siglo XVI al XVIII se fue consolidando en la región una burguesía criolla con base en la agroexportación con intereses propios, que se fue «consolidando como una estructura clasista, a la cual se conoce con el nombre de valencianidad». Le reconoció sí Armando Martínez a la valencianidad el cumplimiento de una labor positiva al frente de ciertas instituciones de la región valenciana, así como el rescate de la información histórica sobre la región en cuestión. Aun cuando desde el punto de vista ideológico, resulta compresible la asociación que el historiador Armando Martínez hace entre la burguesía criolla, las clases dominantes y los factores de poder, no encontramos elementos de peso que vinculen a la valencianidad con la discusión, a no ser la mera construcción de su discurso histórico. Se trata de un tema que requiere un análisis más profundo, desde luego, que escapa al ámbito de estas líneas.
Simón García, por otra parte, observa en la valencianidad «una élite informal; que por lo general guarda distancia con la estructura regional de poder, pero que la influye y a veces puede condicionar sus decisiones, apoyados en una narrativa que asume a los integrantes de las élites como valores locales y protagonistas de una acción persistente para contribuir a mejorar, en algún ámbito de actividad, la vida de la ciudad y de su gente…». De hecho, Simón García habla sobre la nueva valencianidad, una «que debe ser socialmente integradora, sustentada más en la imaginación que en la memoria, más en la innovación que en la tradición, en el compromiso, activo y consciente, de ir rescatando instituciones y espacios públicos donde podamos volver a estar juntos y con agrado». Finalmente, le pedimos a don Arquímedes Román que nos definiera la valencianidad, respondiéndonos así: «La valencianidad para mí es simplemente un conjunto de valores, de conocimientos, de actitudes, de conductas que son productos naturalmente de la historia de la ciudad, de sus características económicas, de sus características geográficas, de su interacción con otras ciudades, otras culturas y que forman ese conjunto intangible de valores y de características culturales».
Puede que se esté o no de acuerdo con las opiniones arriba citadas, pero si debemos identificar en la mayoría de ellas algún elemento aglutinador es, sin duda alguna, el arraigo. En otras palabras, ese sentimiento de pertenencia que vincula al lugareño con su terruño, bajo el influjo de su gente, el entorno, la cultura y la historia misma. Así las cosas, la valencianidad como sentimiento de ninguna manera es un valor exclusivo de esta ciudad. ¿Quién puede dudar, por ejemplo, de que igual sentimiento se alberga en la caraqueñidad, la zulianidad o la porteñidad?
El historiador mexicano Luis González y González, desde hace tiempo, viene insistiendo en la necesidad de hablar de la historia matria, la historia de la patria chica o la microhistoria, la misma que en nuestra opinión se potencia en la medida que ese sentimiento de pertenencia, de arraigo, se manifiesta sin reservas. Sin embargo, como también nos lo recordaba Arquímedes Román, la valencianidad como ese conjunto intangible de valores no es un grupo de personas que se reúnen en un club, autoerigiéndose en su mejor o más digno representante, aunque es verdad que dentro de ese grupo pueden existir personas que comparten esos valores y pueden convertirse en sus abanderados. Tampoco –agregamos nosotros– es el mero espectador poco dispuesto a involucrarse y comprometerse, o el que convencido de sus raíces ancestrales o privilegiada heredad cree que la valencianidad es su exclusivo coto. Tales actitudes son las que tanto daño le ha hecho a la expresión valencianidad en los últimos tiempos, asociándola a prácticas excluyentes y elitescas, por demás chocantes. A la demonización o uso despectivo de la palabra, también podría haber contribuido el discurso marxista propio de los años sesenta y siguientes, y que impregnara a nuestros estudios históricos, asociándola indefectiblemente a un sector burgués y dominante.
Afortunadamente, vemos con mucho interés un renacer en la sociedad valenciana, sobre todo en los jóvenes, sin distingo de ningún tipo y apoyados en las redes sociales, que se viene organizando en muchos grupos para el rescate de esos valores perdidos, y que cada día se preocupan más por indagar sobre la pequeña historia, los personajes locales, el patrimonio arquitectónico de la ciudad, los viejos papeles y las tradiciones. Son todos ellos dignos representantes de la nueva valencianidad, para lo que conviene recordar los versos del insigne José Rafael Pocaterra, en la Admonición de su monumental Valencia, la de Venezuela: «Tus ricos y tus pobres son hermanos/ aunque a veces se ignoren/; y que piensen en tí, junten las manos/ y juntos luchen y trabajen y oren».
De manera tal que urge rescatar la valencianidad bien entendida, una más inclusiva, tarea en la que la Universidad de Carabobo, la Iglesia, la Sociedad Amigos de Valencia, el Ateneo de Valencia, nuestra Academia de Historia y la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, entre otras, tienen un rol importantísimo que jugar.