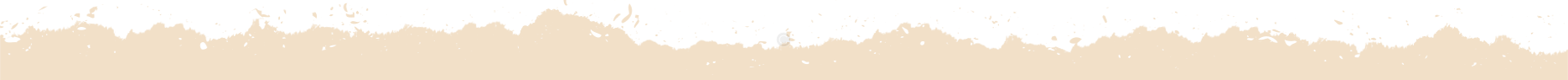Para Nelson Rivera
Mi gusto culinario fue constituido inicialmente por la sazón de las recetas de mi abuela materna Guillermina Lara Peña, nacida en San Sebastián de los Reyes (estado Aragua) en 1894. Ella, a su vez, las fijó en gran parte por su esposo, mi abuelo Rosalio Castillo Hernández, nacido en la hacienda Cobalongo, cerca de Güiripa (San Casimiro, estado Aragua) en 1878, y que era un gran cocinero e innovador en muchas materias, incluida la gastronómica.
En la casa de mi abuela trabajaron varias personas que con el tiempo y la práctica diaria llegaron a ser diestras cocineras. Entre ellas sobresalen Florencia, quien perdió la razón en algún momento, mucho antes de mi nacimiento; Francisca Hernández, a quien no recuerdo porque murió cuando yo era muy pequeño, pero cuyas sopas y otros platillos perduraban en la memoria familiar, y muy especialmente Benilde Bastiani Rodríguez, nacida en 1922 en Güiripa y quien vivió con mi abuela 33 años y otros 27 en la casa de mis padres, hasta su fallecimiento en 2002. También se distinguían sus hermanas Mercedes María (Güiripa, 1914), diestra en todo lo de la cocina y quien ayudó a mi mamá durante gran parte de mi infancia, y Dolores (Güiripa, 1919), experta en la elaboración de arepas y majaretes. Nuestros desayunos güiripeños pasaban por sus deliciosas arepas.
Beni, mi amorosa y bella Benilde, era capaz de hacer un suculento platillo con muy pocos y sencillos ingredientes. De sus comidas saladas recuerdo y celebro de continuo el pastel de pollo, también llamado polvorosa de pollo en otras regiones del país, y la polenta hecha con harina de maíz. En especial, el pastel o polvorosa se convirtieron en la comida oficial y el plato por antonomasia de las celebraciones familiares. Cuánto añoro sus sabores y aroma y las flores de masa que adornaban la parte superior. Sus hallacas (y ese “sus” abarca a mi abuela, por supuesto), también con un ligero sabor dulzón logrado a base de papelón, al estilo de la cocina de la región centro-norte de Venezuela, eran especiales: el guiso, el decorado, la masa e incluso el perfecto amarre. No soy especialmente aficionado a ese platillo navideño, pero recuerdo con fruición las hallacas de Beni y cada vez las echo más de menos, llegada como siento llegar sin detenerse la hora del atardecer.
Una bebida tradicional de la época decembrina es el carato de acupe, hecho a base de maíz. Beni lo elaboraba de una manera exquisita, siempre pendiente de taparlo con un sencillo lienzo y de no endulzarlo sino justo antes de consumirlo para evitar su rápida y excesiva fermentación. En el campo de los postres destacaban las delicadas, los dulces criollos incluidos muy especialmente los de corteza de cítricos (naranja y toronja en particular, pero también de martinica) y patilla; asimismo el dulce de lechosa y el de leche cortada, los bizcochuelos, las mermeladas. Sin embargo, si algún postre hecho por las manos bendecidas de Beni alcanzaba para mí un nivel sublime era la torta pavo real, también llamada torta real, rellena de dulce de ciruelas y ligeramente saborizada con un licor dulce.
Mi abuela sabía hacer pequeñas tortas de casabe (casabitos) con yuca dulce, que sin embargo también se exprimía con un paño para extraerle el yare o jugo venenoso de cianuro que pudiera tener. Al parecer le dio la receta a una parienta quien, en los años finales de su vida, agobiada por una terrible situación económica sobrevenida por mal manejo del patrimonio familiar, se ganaba la vida elaborando casabitos y otras granjerías y pasapalos o aperitivos.
En la casa de mi abuela se servía sopa en el almuerzo y en la cena y no solo a mediodía como se acostumbraba en mi casa y esa doble tanda me encantaba. Otras especialidades de esa casa tan hermosa eran los suflés y demás platillos a base de vegetales, entre ellos chayota, coliflor y berenjena que mis primos despreciaban olímpicamente. Mi abuelita para nuestras fiestas y piñatas hacía diversos pasapalos y dulces como papitas de leche con distintas formas, siempre coronadas con un clavito de olor que para mi gusto infantil contrastaba desagradablemente con el sabor del dulce de leche, coquitos, almidoncitos y otros entonces ya menos conocidos como buchiplumas y huevos de faltriquera, que constituían la delicia de grandes y chicos. También de ella oí hablar por primera vez del ponche llamado leche de burra. Mi abuela paterna, Inés María de los Dolores Rodríguez, nacida en Los Teques (estado Miranda) en 1889 se ayudó con la venta de conservas de guayaba. Sin embargo, creo que esa actividad cesó a mediados de la década de 1950, pocos años antes de que naciera yo, así que mi afición por los dulces de guayaba, que cuento entre mis preferidos, solo se alimentó en este caso por la memoria familiar.
Mi madre, Ana Lola Castillo Lara (San Casimiro, 1929), experta en algunas recetas como la ensalada de repollo con manzanas y pasas, las frutas glaseadas o las entradas de las comidas formales, se esmeraba en la presentación de la mesa. Ponía gran énfasis en las vajillas, que, a veces, combinaba con manteles bordados por ella, las copas, los cubiertos, las servilletas, los adornos florales. También influyó en mis gustos gastronómicos y culinarios mi tía Ana Teresa Castillo Lara de Hernández (San Casimiro, 1925), experta cocinera, quien en su juventud recibió clases de la afamada cocinera argentina Petrona Carrizo de Gandulfo, autora del volumen El libro de doña Petrona, cuando vivió en Caracas. Cuando me casé con Valentina Pereda Lecuna las tradiciones gastronómicas de su familia y sus habilidades culinarias se combinaron con mi acervo familiar en la materia.
Así, pues, entre mis recuerdos gastronómicos se combinan el condumio y la presentación de la mesa, la importancia de las sobremesas acompañadas de algún licor. En mis viajes por el interior del país también me familiaricé con la gastronomía indígena, la gastronomía campesina y también valoro sus exquisitos sabores.
Ya de adulto mi paladar se deleitó con comidas que muchos considerarían exóticas o étnicas, como la gastronomía indígena y campesina. Debo resaltar, entre otros muchos platillos, el pastel de morrocoy y los buñuelos de yuca, típicos del Jueves Santo en las comunidades indígenas kari’ñas del sur de Anzoátegui. El paloapique y los bollitos que comí en la zona del Guaniamo, al sur de Caicara del Orinoco (estado Bolívar), junto al jugo o carato de moriche y otras delicias y las infaltables carnes de cacería. El excelso turrón de merey de Ciudad Bolívar no tiene comparación. En Amazonas he comido lombrices y pescados ahumados, gusanos y túpiro, en sus dos variedades dulce y ácido, y muchas otras frutas amazónicas, incluido el pijiguao de amplio consumo en otros países. Aprendí también con los indígenas a comer mañoco, una delicia que no debe faltar en mi casa y que Juan Andrés, mi hijo mayor, apunta de primero en sus encargos de productos venezolanos. Me familiaricé con el ají tostado y molido; el casabe fresco y la costumbre de mojarlo un poco, así como la yucuta de agua o de frutas diversas.
Esas experiencias han hecho que mi paladar se sorprenda con otras costumbres gastronómicas de diversos países, pero mi ser gastronómico sin duda se funda en las recetas, saberes y haceres de mi familia materna, nativa toda del sur del estado Aragua y regiones circunvecinas del estado Miranda.
Nota bene: Estas notas nacieron de la amable solicitud de un texto mucho más breve y conciso que me hizo Nelson Rivera para un número monográfico del Papel Literario. Diversas circunstancias me impidieron concluirlo a tiempo, pero sobre todo la necesidad de precisar recuerdos mediante una mayor extensión e incluso el sonrojo que me producía expresar tantas vivencias personales que temía que resultaran tediosas. Mis disculpas para él y para los lectores de esa compilación.
Horacio Biord
hbiordrcl@gmail.com