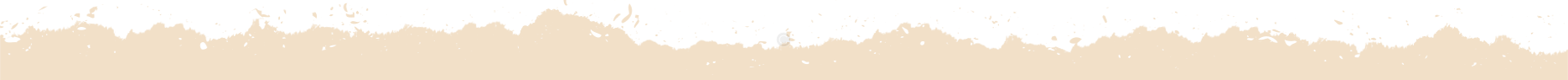Antes que nada quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la ilustre corporación que me ha honrado invitándome a pronunciar las palabras en esta ocasión tan solemne.
El reto que contempló redactarlas me llevó a un trato más estrecho de la historia de este puerto. Comoquiera que se trata de un lugar de buenos historiadores y amigos –pienso en el cronista de la ciudad, el escritor e historiador Asdrúbal González, en José Sabatino, sin cuya ayuda no hubiera podido hacer el presente texto (cuando lo oiga seguramente reconocerá las trazas de sus ideas); o en mi colega Géniber Cabrera, por sólo nombrar tres- no tendré la osadía de presentarme como lo que no soy, un especialista en la historia de la región. Apenas esbozaré algunas reflexiones sobre el sentido y la significación histórica del hecho que hoy nos convoca, como simples propuestas para el análisis y el debate a que estamos obligados, sobre todo en esta tremenda hora que nos ha tocado vivir.
Es más que una feliz coincidencia el que los bicentenarios del nacimiento de la república venezolana y el de la elevación a la categoría legal de ciudad de San Juan Bautista de Puerto Cabello, se distancien apenas por unos días. En ello, por supuesto, no hay casualidad: son dos acontecimientos directamente vinculados, hechos con una misma pasta –la pasta del civilismo y de la libertad, como esperamos demostrar- y enlazados en un mismo espíritu de afirmativa construcción nacional. Tanto es así, que reflexionando en torno a lo decretado por el triunviro Baltazar Padrón aquel cinco de agosto de 1811 se puede hacer una amplia reflexión sobre lo que ha representado desde entonces ser una ciudad venezolana fraguada en el espíritu de la libertad.
Hay lugares en los que parece concentrarse la historia. Puerto Cabello es uno de ellos. Basta pasear por sus calles, repasar sus toponimias, admirarse ante sus monumentos, para percibirlo. En cada paso del devenir de la república que hemos sido en estos doscientos años, aparece como el escenario de un acontecimiento fundamental; como la referencia de un hecho de hondas resonancias en el país; como el dato ineludible para la comprensión de la historia venezolana. Especialmente en la efeméride que hoy nos congrega, ya que las luchas de los porteños por ser cabeza de su propio distrito, y en especial el hecho de que lo logren con la clarinada de Libertad que fue la Emancipación, nos demuestra el sentido de todo el proceso como un proyecto encaminado al alcance de un modo de vida, individual y colectivo, éticamente superior al que veníamos teniendo hasta el momento. Un modo de vida, hay que insistir, definido por el civilismo y la libertad. Y por eso también nos demuestra que más allá de su asociación con las gestas militares, tan significativas en un puerto que nació concebido como plaza fuerte y que siguió siéndolo a través del rosario de guerras que incendiaron nuestra historia hasta el famoso episodio de 1962; el carácter inicial y esencialmente civil de un proceso que sólo cayó en el escenario bélico cuando rebasó los diques institucionales. Con esto no nos desdecimos de los episodios de la gesta emancipadora que aún llenan de admiración y de orgullo, desde la Batalla de Bárbula hasta la toma de la ciudad por José Antonio Páez; ni de otros menos susceptibles de encomio. Sólo subrayamos la necesidad de enmarcarlos –a ellos y a todo el proceso en general- dentro del universo del que fueron expresión. Y que en este puerto se desplegó de un modo excepcional.
La sociedad en crisis, la búsqueda de la libertad.
Comencemos con los antecedentes de lo decretado un día como hoy justo doscientos años atrás. Como pasó con otras medidas tomadas por los gobiernos autónomos –pero aún monárquicos- de las Juntas en 1810, así como por el republicano en sus primeros meses de vida en 1811, la elevación de Puerto Cabello es una expresión clara de lo que los hombres de aquel momento se empeñaron en llamar la recuperación de la “independencia y libertad”, o “regeneración”. Nos explicamos: aunque tienden a confundirse las dos palabras –y no pocas veces de manera interesada- quienes llevaron adelante la Emancipación dejaron un prolijo testimonio para advertirnos del yerro que implica hacerlo, porque la primera (“independencia”) sólo se refiere a la capacidad de gobernarnos por nosotros mismos, sin la intervención de un poder foráneo. “Libertad” ya habla del tipo de gobierno. De modo que un pueblo puede ser independiente, y no ser libre por estar, por ejemplo, bajo la fusta de una tiranía.
Aunque en los discursos iniciales “independencia” se refirió a los gobiernos considerados usurpadores en la Península (inicialmente José Bonaparte y Francia; después la Regencia y las Cortes: es más, al principio se emplea la palabra para resaltar el hecho de estarlo con respecto al Francés); y “libertad” a la circunstancia de vivir bajo un régimen legal y no una tiranía (como era considerada de la de José I y sus emisarios, supuestos o reales, en Venezuela), rápidamente la independencia y la libertad adquiridas en los hechos el 19 de abril, se emplearon para tomar aquellas medidas largamente deseadas, pero que por alguna u otra razón el Rey había impedido o demorado. Es decir, ya que éramos independientes de lo que pudiera resolverse (o no) en España, y libres para ejecutar nuestros designios, era llegado el momento de actuar de acuerdo a nuestras necesidades y deseos. Lo cual generó una escalada en la que finalmente ambas palabras fueron mutando su sentido, hasta convertir la independencia en la “separación de la nación española”, producto de la decisión soberana de un pueblo que el 19 de abril reasumió su soberanía ante la falta absoluta del Rey; y “libertad” en eso que Simón Bolívar llamó en el Manifiesto de Cartagena “sistema liberal”, que si bien aún no era del todo el liberalismo tal como se entendería cuarenta años después, ya lo prefiguraba en sus aspectos esenciales.
De ese modo, las juntas decretan la fundación de una Universidad en Mérida; o la creación de nuevas provincias donde no las había (Mérida, Trujillo, Barcelona); o la libertad económica (de intercambio y de industria), la supresión de las alcabalas, la supresión de la trata, la libertad de imprenta (de hecho, la imprenta puede ser introducida ya en 1808 amparada en la vacatio regis y la necesidad de mejorar la defensa contra los franceses) y la representatividad moderna con la convocatoria a elecciones para elegir un Congreso Constituyente. En el transcurso de poco más que un año se demuelen –o se esperan demoler- muchos de los pilares fundamentales del Antiguo Régimen, hasta el extremo de contemplar la posibilidad, impensable hasta el momento (e impensable para muchos durante largo tiempo más), de vivir sin el Rey, y de separar los conceptos de Patria y de España. Es natural que mudanzas tan precipitadas generaran las reacciones que efectivamente generaron, y que pronto hundirían al país en una violentísima guerra civil que se llevó al traste en dos ocasiones los ensayos republicanos y que segó la tercera parte de la población; pero también que expresaban un claro desfase entre el orden institucional reinante y la aspiración de un sector, si bien no del todo mayoritario en un principio, sí muy importante de la población. Así como del camino que se había operado su pensamiento.
Todo esto viene a cuento porque la aspiración de Puerto Cabello por convertirse en ciudad fue otra de las tantas luchas llevadas a cabo durante los últimos años de la colonia que en la independencia encontraron una oportunidad de solución. Fundado a principios del siglo XVIII como base de operaciones de la Compañía Guipuzcoana, y pronto convertido en una plaza capaz de resistir embestidas como la británica de 1743 –aún su castillo de San Felipe (actual Libertador) y su Fortín Solano son referencias de identidad para el puerto- su condición de tenientazgo dependiente de Valencia le impedía una administración acorde a su desarrollo. Eso al menos fue lo que alegaron los representantes de la elite porteña que desde 1783 habían venido solicitando ante la Real Audiencia el permiso para organizarse como una ciudad de españoles. Es una historia que se repite en muchos puntos de la América Española, y que en la misma provincia se escenificaba de forma muy similar en la lucha por La Guaira en ser un partido distinto a Caracas (cosa que en rigor habría de esperar hasta 1998). De algún modo es el caso Mérida frente a Maracaibo, de Barcelona frente a Cumaná y Caracas (cada una la quería para sí, aunque oficialmente dependía de la primera) o de la Villa de Upata frente a las misiones del Caroní. En 1787 dice el procurador nombrado por los vecinos del puerto, Manuel Antonio Martínez, que “hasta ahora ha estado aquella población y su jurisdicción sujeta a la Ciudad de Valencia que se haya (sic) a doce o catorce leguas distantes de fragosísimos caminos, cuyos regidores, han vivido siempre en continua inacción y ocupados de los asuntos de su propia república o en sus peculiares intereses, jamás han previsto sus urgencias, ni procurando remediarlas, ni presentándose allí a reconocerlas a excepción del Fiel Ejecutor que lo hace cada año una vez con el motivo de pasar visita, a las tiendas públicas y percibir los derechos con que estas contribuyen, quedando el resto del año los mercaderes, fonderos y regatoneros sujetos a su arbitrio en todo, como también en cuanto los pesos y medidas, y desamparados los demás ramos a que debe ponerse la primera atención”[1].
La república de la que habla Martínez es la cosa pública en sentido clásico, formada por las corporaciones de una ciudad, en quienes residía en última instancia la soberanía. Era ella la que juraba al Rey y lo reconocía como tal (por algo, cuando no hubo Rey, lo lógico fue que a ella volviera la soberanía). Esas corporaciones eran, en el espíritu del Antiguo Régimen, el pueblo. Pero el derecho a darse gobierno venía de la cantidad de vecinos que hubiere, en especial si los mismos tenían la suficiente hidalguía o riqueza, porque en aquella sociedad jerárquica y excluyente, no todos eran vecinos. Lo eran los españoles (es decir blancos, aunque nacidos en estos territorios), dueños de solares. Y eso es básicamente lo que alegan una y otra vez los emisarios porteños: como expresión de un crecimiento económico acompasado con el del resto de la provincia, aquella república ya tenía suficientes mercaderes, fonderos y, por supuesto, regatoneros (es decir, que regatean mucho; vendedores al por menor, sólo un poco más arriba que los canastilleros, que eran buhoneros). Por supuesto, que se le haya ocurrido nombrar a personas que se habían hecho ricas con su talento y con su trabajo, incluso a los regatoneros, y no las heráldicas de tres siglos (que no tenían, ni parece haberles importado demasiado tener) habla en sí de un puerto vivo, lleno de soldados, marineros, comerciantes, viajeros, que tal vez contrastaba con una Valencia que poco a poco empezaba a hacerse hidalga, por mucho de que el núcleo de eso que hoy se llama valencianidad –y que es el llamativo, tal vez en Venezuela único caso, en el que tal expresión no implica sólo una identidad, sino también un abolengo- entonces estaba en gestación[2]. Pero también habla de una burguesía que quiere darse gobierno para atajar los abusos de poder –que es en esencia lo que critican del Fiel Ejecutor- y garantizar la legalidad y la libertad, hasta donde era posible entonces soñarla.
Aunque desde 1787 se le permite al puerto tener tres diputados del común (elevados más tarde a cuatro, más un alcalde ordinario) y un síndico personero (es decir, que defiende a las personas frente al Ayuntamiento), todavía veinte años después, en 1807 el Teniente de Justicia Mayor alegaba que en el puerto no había suficientes personas de calidad para ser convertida en ciudad[3]. Cosa a la que responde el síndico porteño, José Domingo Gonell, “que enterado que el Sr. Comandante Justicia Mayor de esta Plaza para sus fines particulares, tratando de opacar este Pueblo, y suponiéndole escaso de sujetos que puedan obtener los Empleos públicos de su Diputación ha informado a Su R.A. de no haber en él Individuos suficientes para las anuales elecciones y por ello tratan de extinguirla…hago solemne presentación de la adjunta lista de personas blancas que comprende este Pueblo y su Jurisdicción aptos y hábiles las dos partes de ellas para la obtención de Empleos públicos…” Son años en los que puerto ya tenía unas cinco mil almas (que ascendían a más de nueve mil, si se incorporan los valles vecinos de Patanemo, San Esteban, Goiagoasa y Borburata). De todos ellos, según el procurador, había al menos ciento veintitrés blancos capaces de acceder a cargos públicos: cuarenta y dos en el pueblo interior; setenta y uno en el pueblo exterior; cuatro en Borburata; tres en San Esteban; y uno respectivamente por Pavo Real, Goiagoasa y Patanemo, que clasificaban como blancos.
Es notable cómo de ese almácigo de comerciantes mayores, ragatoneros, marinos y soldados, ya había salido una pequeña aristocracia, o al menos una clase con aspiración a serlo. Es un tema que requeriría de un estudio más detenido en los archivos, pero es razonable pensar que refleja un proceso más amplio en Venezuela: el de un conjunto de cambios sociales que van generando nuevas demandas que las limitantes institucionales del orden monárquico tradicional ya no pueden satisfacer. Cuando Gonell insiste en que hay más de cien españoles, cosa que entonces era una multitud, “aptos y hábiles”, probablemente estaba haciendo algo más que cumplir con un requisito propio de aquel orden estamental y castoide: estaba expresando el deseo de unos vecinos por ser tenidos plenamente como tales, frente a quienes no los consideraban así; estaba, más aún, poniendo de manifiesto un anhelo más amplio de igualación social que pronto desemboca en dos de los grandes motores del siglo que se abre en Venezuela: el del igualitarismo en sentido racial y social (¿cuántos de aquellos “españoles” de verdad podían pasar una prueba de limpieza de sangre?), y de la federación, que a la larga es una especie de igualitarismo político-territorial. A lo mejor esto ayuda a explicar porqué los porteños recibieron con beneplácito la irrupción de un orden donde los viejos privilegios –vecinazgo, limpieza de sangre, hidalguía- poco a poco dieran paso a nuevas formas de representatividad y, muy tímidamente, de algunas esbozos de libertad individual.
Así las cosas, el 21 de abril de 1810 llega la noticia de la deposición de las autoridades de Caracas y su sustitución por una Junta. Tres días después la Diputación de Puerto Cabello se adhiere al movimiento, según se tiene noticias, con la general algarabía de la comunidad, que celebra el hecho con fiestas y banquetes. No es cualquier cosa que la plaza fuerte más importante de la provincia apoyara a la Junta. Ya el tiempo se encargaría de demostrar, y con fiereza, lo que podía significar tenerla en contra. Estaban, pues, dadas las condiciones para que acá, como en los otros lugares en los que el régimen anterior había demorado o regateado medidas aspiradas mayoritariamente, el nuevo orden tuviera la oportunidad de demostrar sus bondades apresurándose a dar una solución: en breve Puerto Cabello sería una ciudad.
La ciudad republicana.
En efecto, el 2 de abril de 1811 la diputación del Puerto se dirige al Supremo Poder Ejecutivo solicitando una resolución para sus planteamientos. Aunque bien recibida desde el primer momento, un acontecimiento inesperado, no obstante, la terminaría de impulsar. En julio Valencia se alza desconociendo al nuevo gobierno caraqueño. Es un tipo de acontecimiento que marcará en lo sucesivo la vida de ésta, como de las demás ciudades de la provincia: el deseo de un orden con arreglo a principios cívicos, se cruzará con la guerra, se retroalimentará de ella, recibirá sus embates.
La guerra, que por ser peleada fundamentalmente entre venezolanos no han dudado los historiadores en llamarla civil, ya había comenzado en Coro, con resultados funestos para la junta caraqueña. En Valencia tendrá mejor suerte. Un ejército al mando de Francisco de Miranda la reduce a hierro y fuego. Puerto Cabello, en el trance, se mantiene leal a la capital, auxiliándola en la campaña, lo que será un tanto su a favor dentro de la dinámica político-territorial de la región. Mucho se ha discutido en torno a la naturaleza última del alzamiento valenciano. Aunque es impropio descartar lo que tuvo de reacción al movimiento independentista, en términos de sincera convicción ideológica; también se hace evidente –como en los casos corianos y maracaiberos- la presencia de rivalidades regionales, tan comunes en la Venezuela del siglo XIX. Valencia mostró un deseo constante por la capitalidad de la república, y por algo tanto en 1812, como en 1830 y 1858 fue asiento del poder legislativo. En 1826 su municipalidad comenzó la rebelión contra la unidad grancolombiana, que debe ser vista con el sosiego de una crítica histórica que trascienda los juicios morales, el presentismo y el personalismo históricos: de forma abrumadoramente mayoritaria el resto de las municipalidades venezolanas la secundaron, de modo que no puede hablarse de la traición de un hombre a otro, o no sólo de eso, para comprender a un proceso de tan vastas dimensiones. Tampoco sólo de la traición de toda una clase a un proyecto revolucionario. Se trata evidentemente de un movimiento de carácter nacional que se opuso a la succión de su colectivo dentro de un Estado más grande. Para bien o para mal, la moderna república venezolana nace precisamente en Valencia. No es el caso entrar en diatribas sobre esto, sólo la necesidad de subrayar un hecho objetivo, que demuestra la impronta valenciana en la historia del país.
Y también para entender a esta guisa, el calado de las dinámicas que envolvían a Puerto Cabello en aquel momento fundamental. Vale la pena dejar oír al respecto la voz del Profesor J.A. De Armas Chitty:
“El 5 de agosto de 1811, a un mes de la declaratoria de Independencia, el Poder Ejecutivo de la Nación le otorga a Puerto Cabello el título de Ciudad. El mismo día, el ilustre Miguel José Sanz, hijo de Valencia, Secretario de Estado, se dirige al Ayuntamiento de Puerto Cabello participándole la buena nueva y destacando la satisfacción del Poder Ejecutivo por la ‘decidida y eficaz adhesión de ese Ilustre Ayuntamiento a la justa causa de Venezuela comprobada con los últimos acontecimientos en que oponiéndose abiertamente a los revoltosos de Valencia, ha desconcertado sus criminales designios.’ Sanz continúa expresando el contentamiento del Gobierno por un acto de tan señalada justicia –como es el otorgamiento del título de Ciudad-, y a la vez excita al cuerpo edilicio a dedicarse a un objetivo de tanta importancia, procurando la abundancia de víveres, la comodidad del abasto, la formación de edificios públicos, facilidad de aguas por acequias y fuentes y el adorno de la población en sus plazas. Y junto a la recomendación que ha hecho, de estricta índole municipal, el licenciado Sanz extrema el elogio a la ciudad y a su Ayuntamiento para que actúe en forma que conozcan su acción nacionales y extranjeros y que se sepa que Puerto Cabello se halla bajo la protección del Gobierno ‘y que merece por tantos títulos que le recomienda a la posteridad’. También sugiere que elabore el escudo y blasón de la ciudad como símbolo de lealtad y patriotismo.”[4]
No en vano quien así discurría era el llamado “Licurgo de Caracas”. Sin embargo pronto se verificaría que los consejos que buenamente dio el Secretario de Estado, y que todavía no traspasan las ideas de buen gobierno colonial, serán ampliadas en el sentido de fraguar un nuevo orden. El 12 de agosto en la Sala Capitular, las autoridades del Puerto leen con toda solemnidad el pliego cerrado y lacrado que llega desde Caracas con el título de ciudad, a la que se le asignaba la jurisdicción sobre los valles de Patanemo, Borburata, San Esteban, Goaiguaza, Alpargatón y Morón. Leemos en el documento:
“Don Baltazar Padrón, Presidente en turno del Supremo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Venezuela. Por parte de Don Pablo Aramburu, Don Pedro Herrera, Don Francisco Roo, y Don José de Eliozondo, vecinos de Puerto Cabello, se hizo presente a S.A. el Supremo Poder Ejecutivo en representación de dos de Abril último, que habiéndose promovido por el Síndico Procurador que fue de dicho Puerto, Don Francisco Arraíz en el año pasado de mil ochocientos cinco, por la vía de la Real Audiencia extinguida, la solicitud de Título de ciudad para el referido Puerto, hasta ahora no se habían visto resultas: por cuya razón, y la de componerse aquella Población en el día, de un número considerable de almas, como que en solo la circunferencia de aquel Puerto existen seis mil doscientas noventa y ocho, excluyendo los demás vecinos de los otros Pueblos, la guarnición de la Plaza, y gente matriculada según se califica que en testimonio acompañaron para documentar su instancia, y hacen constar así mismo estar anexos á aquel Distrito y Vicaría ocho Curatos: haber en el Puerto una Contaduría Principal: Administración de Correos y otra de tabaco: una Comandancia Política y Militar: un Alcalde ordinario: cuatro Diputados: un Síndico Procurador General: y una Comandancia principal de Marina, con la oficialidad y buques que deben en el nuevo orden de cosas ser el germen de la Marina Venezolana. Que el número de la población y ornato exterior de ella exigen la condecoración que le es adherente al Título de tal ciudad que se había implorado á la Corte de España; menos por este respecto, que por la mejor y más expedita Administración de la República, y distribución de justicia á tantas personas que incesantemente acuden á pedirla.”[5]
Menos por este respecto, que por la mejor y más expedita Administración de la República, aclara el documento, como para señalar que la justicia de la medida trasciende el simple premio de la lealtad, o del movimiento pendular con respecto a la indecisión o la incuria de la monarquía. Aunque la república de la que habla es la Municipal, y como en el caso de las recomendaciones de Sanz no se va todavía más allá de lo que hasta el momento era usual de un Ayuntamiento, ya hay dos aspectos que denotan, en toda su amplitud, la naturaleza del “nuevo orden de cosas”: en primer lugar, no se apela al criterio de castas para justificar la medida. Ya no se trata de cuántos blancos capaces haya. Se trata de toda la población. Y aunque ni la constitución que se aprobaría a finales de año, ni el reglamento electoral imperante, le extendían la ciudadanía activa a todos los ciudadanos (de hecho, la abrumadora mayoría no era capaz de elegir ni de ser electa), ya se manifiesta una tendencia democratizadora que no se detendría, a pesar de todos los reveses y obstáculos, en los siguientes dos siglos. Porque Puerto Cabello no han sido sólo sus comerciantes. También lo han sido los marineros y soldados. Las esclavitudes de Borburata y Patanemo. Los tambores de San Millán. Sin ellos, la prosperidad de los primeros no hubiera sido posible. Pues bien, esa tradición democrática tiene en la erección de San Juan Bautista como ciudad, una de sus primeras, y más contundentes manifestaciones.
Asimismo el hecho de que se considerase a los navíos y a la marinería que atraca en el Puerto como la semilla de una futura Marina venezolana, como en efecto lo fue, alinea el título de ciudad con un proyecto de nación que empieza a perfilarse. Una nación soberana de sus parajes interiores y del vasto mar que se le extiende enfrente. Una nación que se decidió libre para comerciar con quien quisiera, bajo las condiciones que mejor cuadraran a su incumbencia. Sigamos, entonces, leyendo el decreto, que es, como vemos, toda una ratificación de la independencia, un testimonio de la transición de dos épocas en la que se combina lo novedoso con lo anterior, aunque siempre con la mirada puesta en el porvenir:
“Por tanto, por la presente, en nombre de S.A. el Supremo Poder Ejecutivo, apruebo y ratifico el privilegio de ciudad que concedió al Puerto de Cabello, y mando que desde ahora en adelante se intitule la Ciudad de San Juan Bautista, y que como tal goce de las preeminencias que puede y debe gozar, y que sus vecinos tengan así mismo todos los privilegios, franquezas, gracias, inmunidades y prerrogativas de que gozan y deben gozar los de semejantes ciudades, y que se pueda poner, y ponga este Título en todas las escrituras, documentos, autos, é instrumentos, y lugares públicos, y sea llamada así por todos, y cada uno de los Cuerpos, Comunidades, y personas de ambos sexos, sujetas al Gobierno Supremo de la Confederación de Venezuela, a quienes en nombre del mismo encargo la amparen, protejan, y defiendan, y la guarden, y hagan guardar todas las honras, gracias y derechos que como tal le pertenecieren, y ordeno, y mando á todos los vecinos, moradores y habitantes en los Estados de la misma Confederación, de cualesquiera condición, ó dignidad que sean, ó ser puedan, y á lo que en adelante lo fueren á quienes esta carta, o su traslado legal sea mostrado, que llamen, intitulen perpetuamente así por escrito, como de palabra y hagan llamar e intitular al expresado Puerto Cabello la Ciudad de San Juan Bautista…”[6]
Se habla aún de privilegios, de franquicias, de vecinazgo en el antiguo sentido, pero pronto la ciudad de San Juan Bautista comprobará que el nombramiento traía más responsabilidades y quebrantos, que prebendas. Esta carta, a cuyo reposo la diputación dedicó, como veremos, “una Capilla de buena madera”, es sólo el inicio de un largo y complicado camino de reacomodo, en efecto, hacia el nuevo orden de cosas. El cabildo porteño registra aquel doce de agosto
“…no puede dejar de manifestar este Ilustre Cuerpo a la Soberanía su gratitud emanada de la adhesión al mismo Supremo Gobierno en virtud del acendrado patriotismo de que tienen dadas repetidas pruebas a favor de su general Sistema, la felicidad de la patria, y vinculación de la libertad de derechos que ha recuperado, y que les estaba privada en más de tres Siglos bajo el yugo que han sacudido, mediante la alta providencia para su descanso, igualmente que de su posteridad; y reiterando las más expresivas gracias con los privilegios, prerrogativas, inmunidades, exenciones, y demás que contiene la letra; acordaron, se tome razón de él, íntegramente en el libro que se ha destinado al efecto y de los demás documentos que conciernan, y sean favorables a los derechos de esta nueva ciudad, y que a su continuación se certifique el tenor de esta Acta que también se intentará en la misma toma de razón, y el original se archive custodiado en una Capilla de buena madera, u de hoja de lata que lo preserve de la polilla a que es propenso el clima de este País; que permanezca, y esté a perpetua memoria incorruptible a la posteridad…”[7]
La memoria, sí, ha sido incorruptible. La posteridad recuerda hoy el fasto. Pero el proceso que hasta el momento se había basado en alegatos y procedimientos cívicos, en breve volverá a encontrarse con la guerra. Es el sino general de la república naciente. Tal vez por eso hoy el puerto esté fundamentalmente asociado en la memoria de los venezolanos a acciones bélicas, algunos verdaderos hitos en la historia de la república: por ejemplo su caída en 1812, por la que Miranda hizo la famosa sentencia de que “está herida en el corazón” y en la que Bolívar vive su primer episodio estelar (indistintamente de que haya sido con desventura). De hecho, y si descontamos su corta etapa como Teniente de Justicia de San Francisco de Yare, su primer destino gubernamental fue el Comandante político y militar de este puerto, lo que no es cualquier cosa en la biografía de un hombre que llegó a las más altas cumbres del poder. También se le recuerda por su célebre toma en 1823. Es una acción trascendental de José Antonio Páez que marca, como victoria definitiva, el cierre de un ciclo que precisamente había arrancado en ella con la traición de Fernández Vinoni once años atrás. La “Toma de Puerto Cabello” es, además, uno de los episodios con más carga épica de un proceso tan lleno de éstos como fue el de la Emancipación; no en vano la que tal vez es la más icónica de las imágenes del puerto, lo recuerda directamente: la Calle de los Lanceros, en evocación a la entrada de las tropas de caballería que comandaba el Centauro, cuya irrupción generó tal impacto que aún hoy se la menciona. La imagen del puentecito entre las dos casa de la Tabacalera “El Presidente” es una verdadera marca-ciudad, un símbolo de su identidad.
La Toma, además, fue un episodio en el que José Antonio Páez desplegó la totalidad de sus talentos, de su audacia y sagacidad, y no en vano uno de los que estuvo más orgulloso toda su vida. Aunque el día de hoy los venezolanos asumimos la convención de que en la Batalla de Carabobo se coronó nuestra independencia, la verdad es que la guerra, aunque, es cierto, con una intensidad menor, continuó en muchas partes por dos años más; que hubo regiones enteras, como Coro y Maracaibo que volvieron a las manos del Rey, y que no fue hasta que se aseguró el control de la plaza que la independencia estuvo garantizada. Cuando el 10 de noviembre de 1823 es arriada la bandera española en este puerto, concluye la guerra de Independencia de nuestro país.
Una tradición de civismo y emprendimiento.
Pero Puerto Cabello siempre fue más que las batallas que se han peleado por él. El puentecito de la Tabacalera es un signo muy distinto al de las murallas y castillos. No es cualquier cosa que la calle que remite al hecho emblemático de la Emancipación, tenga como símbolo a uno que fue producto de la iniciativa industrial. Es acaso la mejor explicación de los cambios que los lanceros llevaban en las puntas de sus armas. De lo que representaba ser la ciudad republicana que pronto comienza a florecer.
Por eso es también la muestra de toda una tradición, asociada al trabajo y al civismo. Desde las mazmorras del Castillo de San Felipe un Francisco de Miranda cargado de grillos, eleva sus razones de justicia ante la Real Audiencia de Caracas en 1813. Es la legalidad de quien se siente amparado por la fuerza de la razón frente al atropello de quienes habían asumido el camino de la dictadura militar. Es a lo mejor la clave de esa tradición que siempre pervivió –en el puerto y en la república toda- frente a la del atropello y el poder arbitrario. Por eso si bien en sus castillos se aherrojaron insignes repúblicos y conocieron el cadalso hombres de la talla de un Vicente Salias, también presenciaron la honrosa capitulación que le concede José Antonio Páez, negociadas entre otros por el síndico procurador Martín Aránburu; capitulación que es un signo de humanitarismo que tanto contrasta con las promesas rotas de Monteverde y los tormentos que conllevaron para sus víctimas. Ya en 1825 el puerto tiene una imprenta, y en torno a ella se anima toda una actividad propagandística.
Pero –y acá volvemos a todo lo que nos dice el puentecito de la Calle de los Lanceros- si en algo la independencia hizo florecer una tradición civil, de trabajo y emprendimiento, es en el nacimiento de un comercio floreciente que brota al amparo de leyes liberales, que permiten la llegada de extranjeros, que no excluyen a nadie por su credo, que hacen dinamizar a la región. El puerto se convierte en la cabeza de uno de los grandes hinterlnads en que se divide el país. Es la puerta por donde salen los productos, sobre todo el café, de todo el Centro, y por donde entran las manufacturas que se consumen en el interior. Sus casas comerciales, en un principio dominadas por inmigrantes alemanes, configuran una nueva elite que puede permitirse, por ejemplo, la construcción de un Teatro Municipal de excepcionales dimensiones para la Venezuela de su momento (comenzó a construirse en 1875). Si hiciera falta otra prueba de la prosperidad, de la musculatura de eso que hoy llamamos sociedad civil, este edificio, que ahora se ve desde el mar con la imponencia que antes sólo tenían las murallas (y vaya que no es cualquier cosa que ésta haya pasado de recintos para la guerra a uno destinado a la creación), solo lo bastara para serlo.
Así, la ciudad, ya plenamente comercial y republicana, que en 1830 tiene tres mil almas, multiplica por tres su población para finales de siglo, lo que significa un patrón de crecimiento notablemente más alto que el promedio nacional. No es que no siguieron ocurriendo hechos de armas (en 1835, 1863 y 1868 es sitiada); es que los mismos no pueden detener la expansión de las casas comerciales y su vasta red de distribución. Ni siquiera la detienen las fiebres, cuyos estragos se registran ya en el siglo XVIII y no desaparecieron hasta entrado el siglo XX.
De aquel florecimiento nos queda el testimonio de un centro histórico, recuperado de manera integral en la década de 1990, que aspira como merecimientos de sobra, a ser Patrimonio Histórico de la Humanidad. Como nos recuerda el geógrafo Pedro Cunill Grau: “El paisaje urbano de Puerto Cabello experimenta en este período grandes cambios en su morfología y estructura geosocial para albergar a la creciente población, que asciende a 13.176 habitantes. Las murallas y algunas fortificaciones fueron demolidas después de la Revolución de 1835, cegándose al mismo tiempo el canal que dividía la ciudad en Pueblo Interior y Pueblo Afuera”[8]. Esta demolición –que también se hizo en La Guaira- se equipara un poco a la que experimentan las grandes ciudades europeas, que gracias a ello lograron sus “ensanches” y reformar de embellecimiento urbano del siglo XIX (aunque en el puerto esa no fue el motivo de la demolición), y que muchas veces aún las caracteriza; pero también marcan el final de una época y de la vocación de plaza fuerte. Continúa Cunill Grau:
“Así, en los últimos decenios del siglo XIX, la ciudad de Puerto Cabello se ha convertido en una de las más atractivas de Venezuela. Al norte de la ciudad en el lugar de Punta Brava se inauguró en 1865 el Faro con una altura de 30 metros que es divisado por los marinos a seis millas, habiéndose instalado posteriormente aquí una escuela náutica. El Castillo del Libertador, antes Castillo de San Felipe, domina la entrada del puerto (…) las estribaciones montañosas de la ciudad son defendidas por otros dos fuertes denominados El Vigía y El Reducto (…) los muelles abren la fachada urbana del centro de la ciudad (…) luego viene la plaza donde destacan varios edificios monumentales, tanto construidos bajo la dominación española como habilitados por el auge del comercio del café. La Casa Municipal, construida en 1865, es un edificio de dos pisos (…) la Aduana que corresponde al mejor edificio de la ciudad construido por los españoles (…) El Resguardo donde está la oficina del capitán del puerto, también están instaladas grandes bodegas y muchos almacenes. El paisaje cultural se complementa con varias iglesias (…) una logia masónica se instala en las proximidades. En 1862 se inicia la construcción de un espectacular teatro. Varias escuela se reparten en este centro.”[9]
Es un teatro que no verá luz, pero que ya habla de una comunidad que se siente con fuerzas para emprender grandes obras. No fatigaremos a la audiencia con una descripción que maneja mucho mejor que el expositor. Tampoco extendiendo una conferencia que se pidió ceñida al hecho que hoy alcanza dos siglos. Sólo nos hemos asomado al desarrollo que siguió a la guerra de independencia porque, como esperamos haber demostrado, entendiéndolo de esta manera es que podremos compulsar la significación que la medida del 5 de agosto de 1811 tuvo en lo subsiguiente y continúa teniendo para nosotros.
Puerto Cabello, la ciudad republicana; que desde el primer momento expresó en sus anhelos y desafíos las grandes líneas de su tiempo, ha cumplido como pocas la tarea de hacer república; de ir más allá de los consejos del Sabio Sanz para construir una nueva forma de sociabilidad, tal vez insospechada en el primer momento, pero que adquiere plena fisonomía en cuanto los humos de los largos y terribles conflictos nacionales se comenzaron a disipar. Es la ciudad que aprovechó la libertad recién adquirida; que creó riqueza con ella; que construyó nuevos símbolos; que logró la meta de una nueva sociabilidad.
No significa que los problemas desaparecieron. Ningún porteño del día de hoy se atreviera a afirmar esto. Como en todo el país, la sensación que cunde es la que queda demasiado por hacer, tareas que en ocasiones se figuran superiores a nuestras fuerzas. Pero nomás el testimonio de aquellos “mercaderes, fonderos y regatoneros” que un buen día decidieron hacer ciudad o, mejor, legalizar la ciudad que en los hechos ya habían construido –en lo físico, pero también en lo espiritual- puede ser un aliciente para demostrar que los obstáculos sí se pueden superar; que las desventuras se pueden derrotar; que, a pesar de todo, el éxito es también una parte de nuestra historia. De la historia que fue y, por supuesto, de la que estamos por hacer. Eso es al menos lo que podemos leer en los doscientos años anteriores. Y es lo que con toda seguridad lograremos en los muchos que nos quedan por venir.
Muchas gracias!
Palabras en el Acto Central de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, 5 de agosto de 2011. Quiero agradecer a la generosidad de José Alfredo Sabatino, sin cuya ayuda, aportándonos datos y orientaciones precisos, no se hubiera podido escribir este texto.
[1] Citado por José Sabatino, “Puerto Cabello: tiempos de Bicentenario” (mimeo), p. 9. Una selección de los documentos fundacionales puede consultarse en: Instituto de Antropología e Historia del Estado Carabobo, La ciudad de San Juan Bautista de Puerto Cabello, Publicaciones del Ayuntamiento del Distrito Puerto Cabello, 1968.
[2] Véase: Juan Carlos Contreras, “La decontrucción del ‘estado criollo’ en la provincia de Venezuela. El impacto del reformismo borbónico en la ciudad de Valencia”, Tiempo y espacio, No. 47, Caracas, enero-julio 2007, pp. 15-41
[3] Sabatino, Op. Cit.
[4] J.A. De Armas Chitty, Historia de Puerto Cabello, Caracas, Ediciones Banco del Caribe, 1974, p. 81
[5] Instituto de Antropología e Historia, Op. Cit., pp. 51-52
[6] Ibídem, p. 52
[7] De Amas Chitty, Op. Cit., p. 166
[8] Pedro Cunill Grau, Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1987, Tomo II, p. 1.480
[9] Ibídem, p. 1.483